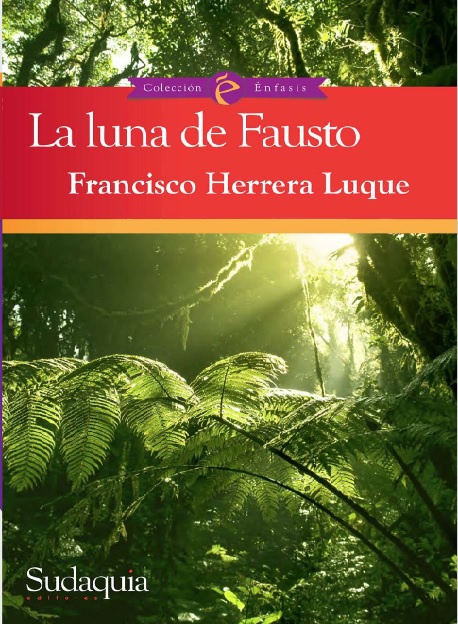Francisco Herrera Luque
1. Fausto
—De rodillas veo a un hombre —dijo el doctor Fausto con voz tenebrosa—, lleva las manos atadas… Un negro se acerca y danza; empuña un yatagán de punta curva cual cola de gallo. Brilla la luna roja sobre una tierra seca, de extraña maleza. Una tropilla montada hace cerco al prisionero. El clama por confesión. Un hombre ríspido, de tez olivácea y de barba negra, se mofa y promete absolverlo en las puertas del cielo. Una mujer menuda, de pómulos altos y rizadas pestañas, baja de su yegua y contempla al prisionero. Es un gigante rubio en la flor de la edad, tiene los ojos azul plomizo y el perfil tudesco de las viejas casas del Franken. El hombre me recuerda a vos, Excelencia; se parece a vos, príncipe mío: tiene vuestra misma talla bizarra, el aire benevolente de los soñadores y la firmeza de los que nunca piensan morir… Pero, dadme antes otra copa de vino. Desfallezco ante mis visiones. No debéis creer a Camerarius, por grande que sea su fama y ascendiente sobre el emperador. Es mago de escuela antigua. Yo soy, en cambio, cuñado de Satanás. ¡Es bueno el vino, Excelencia! Pero esperad, algo me susurra Mefistófeles… ¿Cómo?… ¿Estás seguro? ¡Ya lo avizoraba y temía…! ¡Oh, monseñor, infórmame mi diablo familiar que el hombre que está de rodillas, que me recuerda a vos, que se parece a vos, que tiene el mismo encanto y prestancia de vuestra augusta persona, no es otro que Su Gracia con doce años más…! ¡Horror! Pero… ¿qué ven mis ojos…? ¡El verdugo descarga feral el arma sobre vuestro cuello! El golpe es inexperto… os saca un tajo, pero no os degüella…la sangre mana. De un salto os ponéis de pie… Corréis tambaleante hacia la mujer… Os persigue el asesino…Os da alcance…¡Nuevamente descarga el arma embotada una y otra vez! ¡La cabeza se desprende, pero continuáis marchando… la sangre corre a borbotones…! ¡Es feo, Excelencia, ver a un decapitado dando traspiés! ¡Habéis empapado el traje de la mujer y el rostro de vuestro enemigo…! Un turco jura por Mahoma; dos enanos sollozan por vos. La luna refulge en sangre. ¡Oh, qué luna, monseñor…! ¡Siento desmadejarme…! ¡Dadme otra copa del buen licor!¡Absteneos, por Satanás, de ir tras la Casa del Sol! ¡Os lo dice Fausto, su hermano político, el más grande nigromante nacido de mujer! Quedaos acá,en Würzburg, donde vuestro hermano el obispo es también canónigo.Regresad al palacio imperial de Viena, donde os espera fraterno Su Alteza Serenísima el príncipe Fernando,vuestro protector. Id a Toledo si os place.Medrad a la sombra de Carlos, príncipe de España y emperador de las Germanias. Mentid e intrigad en la corte. Haced de bufón,de heraldo de buenas y falsas nuevas, de paladín de alfombradas justas, de todo cuanto os repugne y hiera; pero no vayáis en pos de la Casa del Sol. No corráis tras la quimera, mi amado príncipe y señor… ¡Os lo decimos Fausto y Mefistófeles,mi demonio personal y familiar!
Desde la hamaca sus ojos acerados horadan el cujizal. La luna llena y asombrosa emerge de la montaña. Una tenue brisa que asciende del valle,anima la perezosa fogata que centra el sueño de sus exhaustos compañeros.Atrás, acastillada y protectora se alza la sierra que los separa de Coro y el mar.
—¡Oh, doctor Fausto! ¡Oh, doctor Fausto! —exclamó en un susurro—.¡Cuán grande era tu ciencia y dilatada tu sabiduría! ¡Pero, heme aquí, vivo aún, a doce años de tus augurios! ¡Fui y retorné a El Dorado, a la Casa del Sol! ¡No es cacique el que a diario baña su cuerpo con polvos de oro! Apódase la Coñori, y es reina y señora de las amazonas. Dióme en recuerdo y gracia este collar de esmeraldas, por sembrarle una hija. ¡Hembra ha de nacer, si quiere seguir viviendo! ¡Estoy roto y lacerado de felonías! Pero, ¿quién pudiera barruntar que entre mis andrajos llevo una gema de dos mil ducados? ¡Es cierto que he visto cometer las mayores tropelías que el mismo Von Spayer sería capaz de concebir! ¡Acertaste al vislumbrar sufrimientos infinitos, pero erraste, Fausto, al predecirme un trágico fin como también lo temía el bueno de Golden- fingen! Muy lejos ha quedado El Tocuyo, con su maldito escribano y sus asesinos. ¡Ocho jornadas ha, de haberlos perdido de vista! Ahora sólo me resta dormir y reemprender la marcha hasta llegar a Coro, donde habré de tomar la nao que me lleve a España. Hablaré una vez más con el emperador. Le expresaré mis anhelos de conquistar el país de los omaguas, con sus techos de oro y sus muros de plata. Apenas logre su aquiescencia volveré a Alemania. Regresaré a Staufen, donde yace tu cadáver, visitaré la tumba que te guarda… imploraré a Dios por tu alma maldita y cabalgaré una vez más, como lo hiciera antaño con Daniel Stevar, mi entrañable amigo, y con el conde Zimmer, poderoso señor de la comarca… ¿Te acuerdas, Fausto, cómo empezó esta historia? Era un día de verano y cabalgaba con ellos por los campos en pleno verdor. Todo era plácido y fecundo. ¡Cuán diferente a esta tierra seca y rojiza, erizada de espinas, muerta de sed!
—¡No me digas, Felipe de Hutten —comentó sorprendido el conde Zimmer — que el belitre de Bartolomé Welser ha enviado un ejército a las Indias para hallar la Casa del Sol!
—Así es, Excelencia—respondió el joven irguiéndose en la bestia—. Don Ambrosio Alfinger, con una fuerza de trescientos hombres desembarcó en la isla de Venezuela el 24 de febrero de 1529.
—Es decir, ¿hace seis meses?
—Justamente, mi señor.
—Estás bien enterado, Felipe —añadió con simpatía el noble, poniendo el caballo al paso.
—¿Se os olvida, Zimmer —acotó con zumba Daniel Stevar— que Felipe, además de ser criado de la real familia, es deudo y deudor de los Welser?
Hutten, severo y circunspecto, afirmó reposado:
—Pero no sólo eso, excelentísimo señor. Se busca más gente para enviarla a Venezuela. Nicolás de Federmann recluta mineros en Silesia.
—Eso es lo que no entiendo. Su Alteza Serenísima, ¡a quien Dios guarde!, me pide soldados para defender Viena contra los turcos, a los que tiene encima, y sigue enviando tropas al Nuevo Mundo. ¿Qué sucede con los españoles?
—Bien sabéis cómo son: van a la guerra cuando les viene en gana y al sitio por ellos elegido. No hay fuerza capaz de obligarlos a tomar las armas. Con deciros que hay ciudades que contratan mercenarios para que sustituyan a sus hombres.
—¿Y acaso crees que mi situación es diferente? Arriba de veinte soldados de paga, las dos terceras partes de mi ejército, nada más puedo ofrecer a Su Alteza, salvo los voluntarios que atraiga el pregón de leva. Pero dudo mucho que acudan a enrolarse. Defender a Viena de los turcos es mal negocio. ¿A quién puede tentar una empresa donde no hay ciudades que saquear ni mujeres para darle contento al cuerpo?
—¿Pensáis, entonces, Excelencia —repuso encrespado— que sólo por mala saña van los hombres a la guerra?
—¡Así es, mi querido Felipe! La guerra tiene tres sustentos: los mercenarios, que hacen profesión de escoltar la muerte; los voluntarios, llenos de ensueños, y nosotros los nobles, herederos de los que en su turno fueron voluntarios o mercenarios con suerte.
Hutten torció el gesto, Daniel Stevar dejó escapar su risilla y el conde Zimmer, siempre jocundo, celebró sus afirmaciones entre carcajadas.
—No resisto el poder creciente de la burguesía —espetó al frenar su caballo ante una posada—. Los Welser son su más acabada personificación. ¡Pero dejemos a un lado la política y refresquemos el gaznate con un gran vaso de cerveza!
Un estruendo de maldiciones y de platos rotos salió de la venta.
—Veamos qué pasa ahí —propuso el conde.
Un hombre de avanzada edad se defiende de dos clérigos rollizos. A patadas y trompicones le han roto la cara y derribado al suelo.
—¿Qué sucede? —pregunta Zimmer inquisitivo y enérgico. Monjes y soldados se aquietan ante su presencia.
—Perdonad, Excelencia —responde el más craso de los religiosos—. Dábamos su merecido a este maldito brujo: se ufanaba de haber vendido su alma al diablo. Es un caso de herejía. Además de anatema, merece la hoguera.
—Apenas supimos de su presencia en este lugar —afirmó el segundo fraile— decidimos aprehenderle. El malhechor, amparándose en ese inmenso perro que allí veis, un demonio según sus propias palabras, ha opuesto resistencia a la justicia con la complacencia del tabernero y de estos ignaros campesinos. Por eso veis sangre en su cara y tantos destrozos.
—¿Es verdad lo dicho por los reverendos padres? —exigió Zimmer.
—Cierto es, mi noble señor —respondió el hombre con voz juvenil—. Pero, también es cierto que su ira es hija de la avaricia: les negué la fórmula de la piedra filosofal.
—¿La tenéis acaso? —preguntó con ojos titilantes.
—¿Creéis que de tenerla me veríais vistiendo harapos y saciando mi sed a costa de la caridad de esta pobre gente, que aspira a que busque para ellos un mejor destino?
Chilló el primer fraile:
—¡Es un hechicero, un hereje! ¡Merece la hoguera!
—Tenemos órdenes del Santo Oficio —apoyó el segundo— de llevárnoslo prisionero. Con vuestra venia, Excelencia, procederemos en cuestión. ¡Soldados, arrestad a este hombre!
El gran dogo negro gruñó amenazante.
—Quédate quieto, Mefistófeles —ordenó el viejo con suavidad.
Los hombres y el perro se detuvieron.
—¿Pero es cierto —insistió el conde incrédulo— que ese perro lleva dentro a un demonio?
—Como lo llevamos todos —repuso el estrellero—. Sólo que el mío prefiero llevarlo fuera.
La respuesta hizo reír a Stevar, estudioso de lo oculto y de los fenómenos celestes. Hutten, subyugado, lo miraba.
—¿Cuál es vuestro pecado, buen hombre? —preguntó con gravedad.
—Leer el destino en las estrellas y en la voz de los muertos…
—¿Habéis escuchado, Excelencia? —gritó uno de los inquisidores. A confesión de culpa, relevo de pruebas. ¡Arrestadlo! ¡Y a la hoguera con él!
—¡Un momento, señores! —protestó Hutten—. El anciano ha declarado ser astrólogo y nigromante, pero no brujo. ¿Ejercéis, maestro, realmente, la magia negra? ¿Hacéis hechizos para dejar a las vacas sin leche… priváis a los hombres de su potencia?
—En modo alguno, mi señor.
—¿Acudís por casualidad a los aquelarres? ¿Tenéis poderes sobre las tormentas? ¿Hacéis horros los vientres de las mujeres?
—Jamás lo he hecho, mi joven príncipe. Apenas leo el futuro al igual que Agripa, el gran Camerarius y el celebérrimo Tritemius.
—La nigromancia —-enfatizó Hutten—- nunca ha estado penada por las leyes del Imperio; tampoco la astrología. El propio emperador, al igual que su abuelo Maximiliano, mantuvo en su corte a notables nigromantes y filósofos de lo oculto.
—Soy doctor en filosofía de la Universidad de Wittenberg —argüyó con modestia—, y si en tal estado de pobreza me veis, es por haberme impuesto la norma de no visitar la casa de los príncipes.
—¿Por qué hacéis tal? —inquirió Zimmer suspicaz—. ¿Acaso tenéis algo contra vuestros señores naturales? ¿Sois, por casualidad, un agitador de sangrientas revueltas campesinas?
—Nada me tienta menos, mi señor, que las lides de la política y la suerte de los poderosos.
—¿Podéis explicaros mejor? —demandó Zimmer cejijunto.
—Por una simple razón, Excelencia. El porvenir de los poderosos, al igual que el de los miserables, no requiere de las estrellas para avizorarlo.
Se alzó, airada, la voz del jefe de los inquisidores:
—¡Basta ya de burlas y de obstaculizar a la justicia, conde de Zimmer! No podéis oponeros al Santo Oficio y dejaos de tentar nuestra sospecha. Señores más poderosos que vos han sentido el rojo vivo de nuestro enojo. ¡Soldados, haced preso a este hombre!
—¡Deteneos! —ordenó Hutten incorporándose—. Soy Felipe de Hutten, criado del emperador, consejero de Su Alteza el príncipe Fernando, hijo de Bernardo de Hutten y hermano de Mauricio, canónigo de Würzburg y obispo de Eickestaad. ¡Este hombre es inocente! ¡Ordeno su libertad!
—¡Monseñor! —clamaron con temor los inquisidores—. Perdonad. En nuestro ofuscamiento no nos percatamos de vuestra augusta presencia.
Tan pronto salieron los del Santo Oficio, el mago se arrodilló ante Hutten tomándole su mano para besarla.
—-Gracias, monseñor, por el favor otorgado. Antes de tres años os hallaréis ante un gran peligro y correré para advertíroslo, dondequiera que os halléis.
—¿Y cómo sabéis tanto —comentó Hutten desabrido— si no habéis hecho mi horóscopo, y ni siquiera habéis leído las líneas de mi mano?
—Me lo ha dicho Mefistófeles—repuso señalando al perro.
—¿No me digáis —preguntó nuevamente Zimmer— que en ese perro habita un demonio?
—Ciertamente, mi noble señor. Me lo cedió mi cuñado para servir a los hombres.
Zimmer, ignorando la respuesta, repuso premioso:
—Pero debéis huir de inmediato de Staufen. Apenas nos marchemos, los inquisidores caerán sobre vos.
—Así lo espero —asintió imperturbable.
—Refugiaos en mi castillo y leednos a todos la buenaventura.
—Recordad, mi excelso señor, que nunca piso el umbral de los poderosos. Mefistófeles pierde el olfato y yo el buen sentido.
—Tomad, entonces, estas monedas y marchaos de prisa —ordenó Zimmer.
El enigmático viejo se inclinó ante Hutten:
—¡Que Satán os libre de los santos, joven y limpio caballero! ¡Atended al renegado y guardaos de las mujeres de la noche!
Tan pronto se marchó el nigromante, gritó Zimmer:
—¡Eh! ¡Tabernero!, tráenos, presto, dos grandes vasos de cerveza y otro de agua para don Felipe. ¡Curioso el tipo ése! ¿Cuál es su nombre?
Varias voces respondieron:
—¡¡Se llama Fausto…!!
—¿Cómo que Fausto? —preguntó sorprendido.
—¿El doctor Fausto? —celebró gozoso Daniel Stevar—. ¿Aquél que voló con grandes alas de Ícaro sobre Venecia… ? ¿El que se tragó a un campesino con su carromato para evacuarlo luego un poco humedecido…?
—El mismo que supone su señoría —repuso un campesino—. Quien acaba de salir es el más poderoso mago de todos los tiempos.
—¡Claro que sí! —apoyó con satisfacción el posadero—. Sus proezas y milagros son inauditos.
—Yo he oído decir que tiene más de un siglo —aventuró Stevar.
—-Y debe ser cierto —añadió el conde—. Mi abuelo estaba en la corte de Francia cuando el doctor Fausto fue a venderle una imprenta al rey Luis XI.
—¡Entonces!, este Fausto —agregó Stevar rayando en la expectación— es el socio de Gutenberg.
—¡Tal como lo decís! —apoyó el conde trasegando tres sorbos del espumante vaso.
—¡De ser así —apuntó Stevar—, tiene el secreto de la inmortalidad. Su apariencia no pasa de los cincuenta, y, de haber tenido veinte años cuando visitó al monarca galo, ya completaría el siglo.
—…Es por haber vendido el alma al diablo… —dijo el tabernero, misterioso y justificativo.
Hutten lo miró con ojos adormilados.
—De ser un mago tan poderoso como dices, ¿por qué no hizo una de las suyas librándose de la Inquisición?
Rió con estruendo la concurrencia. Hutten, amoscado, inclinó el cuerpo hacia delante.
—Antes de llegar los inquisidores —explicó el posadero— ya Fausto nos lo había advertido. Escuchaba a Juan el minero narrarnos sus aventuras cuando súbitamente dijo: «Tres valen más que seis.»
—Sí, es cierto —acotó un mocetón con la nariz comida—. Contaba a Fausto mis andanzas cuando de pronto dejó caer su extraña afirmación. Como le preguntase su sentido, respondió enigmático: «Seis vienen por mí: cuatro de coraza y dos con las mangas verdes. Pero yo haré que tres príncipes me libren de ellos.»
—¡Notable! —expresó Zimmer, que era hiperbólico como todo adicto a la cerveza.
—Realmente es un poderoso hechicero —concluyó Stevar.
—Yo no tenía mayor sed cuando pasé por vuestra taberna —refirió cómplice y satisfecho el conde—, pero de pronto me sentí acuciado por el deseo de tomar cerveza. Indiscutiblemente fue un ardid de Fausto para que lo auxiliáramos en sus tribulaciones. ¿Veis? Ya la sed ha desaparecido por completo.
—No es de maravillarse —replicó Stevar—. Os habéis bebido diez pintas y media.
—De todas formas ha sido un hecho extraordinario que abona su justificada fama. Y cambiando de tema, continúa, Felipe, hablándome de los Welser y de ese país llamado Venezuela, donde se halla la Casa del Sol.
—Al parecer se han presentado algunas dificultades —agregó el mozo—, pero ahora, con el refuerzo de Federmann, serán subsanadas.
—No me gusta ese Federmann —repuso el conde—. Su padre es un comerciante, y para colmo, tuvo simpatías por Lutero; aparte de ser muy dado a la lectura, vicio éste que no abunda entre guerreros.
—Pero es un valiente soldado, hábil y emprendedor —argüyó Hutten, sonrojándose.
—Afirma —dijo Stevar retomando su guasa— que las tejas de las casas son del más puro oro y de plata la mitad de los muros. Pareciera que al oírlo estuviésemos leyendo esas historias embusteras del Amadís de Gaula y de su hijo Esplandián.
—No te burles del Amadís —protestó Hutten—. Es el libro preferido del emperador. Fueron muchas las noches de invierno, estando yo a su lado, que se lo hacía leer y releer para su contento y reflexión.
—Amadís o no Amadís —restalló Zimmer malhumorado—, ese Federmann es un felón y un falaz.
Se oscurecieron sus ojos, y mirando al conde repuso con firmeza:
—Disculpad, Excelencia, que os contradiga. Pero conozco bien a Nicolás y considero que es un hombre de pro, digno de todo mi aprecio y afecto.
—Cómo se ve que eres joven y candoroso, Felipe, y que por ello no lo conoces bien. Nicolás de Federmann, tenlo siempre presente, es un bellaco y de los peores que yo haya visto en mi larga y sufriente vida. Es un farsante en toda la regla, y de la más baja estofa, al que se tarda en descubrir, por haberlo dotado el demonio de habilidades de encantador. ¡Qué el Señor te guarde de sufrirlo!
—No creo —añadió Hutten deseoso de abandonar el tema— que exista posibilidad de que se junten nuestros caminos.
—¡No digáis tal, monseñor! —chirrió una urraca desde su jaula con la voz de Fausto.