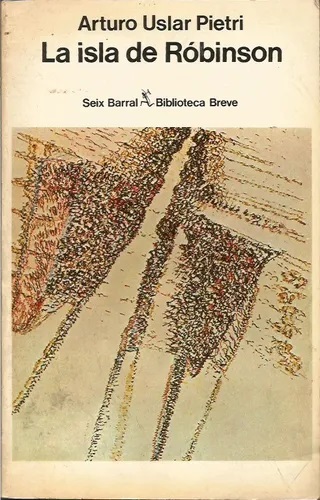Arturo Uslar Pietri
TODO empezó con un barbero. Un sargento rapabarbas que iba a domicilio a afeitar ciertos clientes importantes. Con la guerrera de dos colores, la polaina apretada, las bocamangas con botones de cobre. Una pequeña corona real en cada botón. El tricornio sobre la mesa y la navaja en la mano erguida, inclinado sobre el cuello peludo y jabonoso del cliente. Don Francisco o don Bernardo. Canario comerciante, enriquecido en la tienda, con casa de tres patios. Patios, corredores, cuartos y corral de arboleda. Zaguán profundo con ladridos de perro. En el silencio de la tarde, silencio de siesta, se oía el rasguear, como de pluma en papel, de la rasura. Mientras pasaba la hoja en el asentador oía la espumosa confidencia del diente. Hablaba del descontento de muchos, del malestar de todos. Hablaba de que había mucha injusticia y privilegio chocante. Desde el testero de la sala una hinchada y rojiza semblanza del rey parecía bufar en silencio. «El rey nuestro señor», que debía a aquella hora, del otro lado del mundo, desde uno de aquellos palacios nunca vistos, pasear su majestuosa panza sobre sus gordas pantorrillas. «El señor Don Carlos IV, rey de España», allá en Madrid, o en Aranjuez, o en La Granja o Dios sabe dónde y con quién. La peluca blanca en rulos y los dos ojillos negros de roedor. Los tiempos han cambiado. Eso decía el cliente. Es la hora de que los pueblos hagan respetar sus derechos. Sonaron lentamente en la cercanía las campanas de la iglesia de San Mauricio. La mano del sargento rapabarbas se detuvo con la navaja quieta. Aquí se prepara algo. Era sargento de las milicias reales acantonadas en el Principal. Caserón con tres puertas sobre la Plaza Mayor de la pequeña villa indiana. Le había bastado caminar cuatro cuadras para llegar a la casa del rico cliente. Canario con tienda de géneros. Ya ahora no se piensa como antes. ¿Sabe usted lo qué pasó en Francia? Había oído el sargento de aquel gran alboroto. La gente en las calles, las fortalezas asaltadas, y la cabeza del rey cortada en el cadalso.. Ya no se puede pensar lo mismo. Ahora estamos en las luces. Aquí mismo se preparan cosas. El sargento oía y parecía imponerte silencio el siseo de la hoja de acero. Se va a proclamar la igualdad. Todos seremos iguales. No el capitán, el teniente y los cabos, no el obispo y el arcediano, no el Gobernador y Capitán General, con sus borlas de seda, sus maceros de plata y su bastón de mando. No los del chocolate en tachuelas de plata, sobre los almohadones del estrado y los del guarapo desabrido en los pocillos de mal barro. No los esclavos en recua por las calles detrás de las pomposas señoras de mantilla. Iba a haber libertad. Lo decía el canario. Hay mucha gente de acuerdo, mucha. Ya esto no lo detiene nadie.
Apenas salido de la casa el sargento se fue al Principal y se lo dijo a su teniente y el teniente al capitán y el capitán al secretario del Gobernador.
Fue allí donde todo cambió para él. Pensaba el hombre atezado y rugoso que veía ahora el mundo del otro lado del tiempo y del otro lado del mar. No hubiera estado allí, no estaría con aquellos contertulios dicharacheros y alegres. No estaría en aquellas arcadas de piedra, entre aquel gentío vestido de seda, con altos sombreros de copa, entre aquellas mujeres de abombada pechuga y contoneado movimiento. Frente a las tiendas de los joyeros, las cantinas y los garitos. No estaría oyendo hablar aquel francés cantarino y resonante, lejos del español rodado y estallante de su lejana tierra.
Todo empezó con un libro. Era la verdad. Un libro en varios tomos, envuelto en trapos como un contrabando, me tido en el más apartado rincón de la alcoba, para ser leído a pedazos en lo profundo de la noche debajo de la vela chispo rroteante y olorosa a sebo. «¿Qué estás leyendo a estas horas, Simón?» No hubiera podido decirlo. Contestaba con un gruñido. Leía lentamente, con la ayuda de un diccionario. «Todo está bien al salir de las manos del autor de las cosas: todo degenera entre las manos del hombre.» Mientras traducía lentamente se detenía sobre la significación de las palabras. No lo llamaba Dios sino el autor de las cosas. Era mucho más que un cambio de palabras. El mal estaba en lo que el hombre había hecho. «Fuerza una tierra a dar los productos de otra.» No decía dar, decía alimentar. «Mutila su perro, su caballo, su esclavo. Todo lo trastrueca, lo desfigura todo, con la disformidad, los monstruos.» Toda la villa dormía en sueño de apariciones, pero él estaba en vela leyendo aquel libro que lo dejaba perplejo. Emilio o de la Educación. Había sido necesario esperar a que llegara aquel hombre y escribiera esos libros para que de repente todo se hiciera claro, Las más respetadas instituciones no eran sino medios de deformar y pervertir la bondad natural del hombre. La escuela. Aquella escuela donde él dirigía todos los días la salmodiada lectura de los niños era un laboratorio de monstruos. No mejor sino hasta peor que aquellas clases de lectura a gritos que retumbaban en las tiendas de los barberos.
Fue entonces cuando comenzó a ver las gentes y las cosas como si de pronto hubieran cambiado, No eran ya los rostros familiares y ordinarios que había conocido de toda su vida. Ahora habían adquirido otra dimensión, otro carácter, otra significación. Ahora veía que estaban los unos sobre los otros como carga añadida sobre carga. Sobre el lomo del esclavo, sobre el lomo del capataz, sobre el lomo del amo, sobre el lomo del Corregidor, sobre el lomo del Gobernador. Hasta llegar a aquel rey, a tres meses de barco, a seis días de diligencia, a semanas de antesala y reverencia. Ahora veía cómo se deformaba a los niños. Era la escuela una cueva de brujas, les torcían los ojos, les cambiaban el gesto, les cortaban los impulsos, y les repetían todo el día aquellas viejas mentiras desteñidas. Todo eso para matar en el niño al hombre natural que trataba de asomar.
Empezó a comprender. Todo aquel fárrago de latines de los doctores de sacristía nada tenía que ver con las verdades elementales que estaban en la naturaleza. Era mejor olvidar que aprender todas esas mentiras. Cuando la vela se acababa interrumpía la lectura de Emilio. Emilio llegó a olerle a esperma y a pabilo quemado.
Todo estaba cambiando. Todo iba a cambiar en el mundo y él estaba como alelado, como muerto, en aquella pequeña ciudad muerta, oyendo campanas, mirando procesiones, quitándose el sombrero delante de los erguidos caballeros que pasaban en sus finas mulas lustrosas. «Su merced», «mi señora», «Ilustrísimo y Reverendísimo señor». Allá lejos, en Francia, habían cambiado las cosas. Habían descubierto las grandes verdades ocultas, las que habían permanecido sepultadas debajo de avalanchas de ignorancia, de superstición, de mentiras. Ahora se empezaba a saber. Los hombres eran libres y les habían arrebatado la libertad. Los hombres eran iguales y los habían colocado en una escalera sin término donde siempre había uno más arriba.
Pero ahora leía aquellos libros que transformaban el mundo. Aquellos esclavos, aquellos pardos, aquellos indios acobardados e ignorantes no sólo eran iguales a él sino mejores que él. Estaban más cerca de la naturaleza.
En aquellas arcadas de París no se sabía lo que era la naturaleza. «Esta gente de aquí no conoce sino de jardines.» Los jóvenes criollos que lo rodeaban, entre miradas a las cortesanas y a la gente conocida, reían de sus ocurrencias. «No han visto nunca lo que es una selva del trópico.» El crecimiento agresivo de las plantas. La invasión de los insectos. Describía entonces las impenetrables soledades del pájaro, la fiera y el indio. Pero eran ellos, aunque pareciera mentira, los que habían descubierto al hombre natural. Los que primero se habían dado cuenta de que aquellos indios salvajes, aquellos negros primitivos, estaban llenos de más resplandecientes y puras virtudes que todas las condecoraciones que caían en cascada sobre la barriga de los cortesanos.
La cosa empezó por el otro libro. Tal vez. Emilio lo llevó a Róbinson. Por más de veinte años dejó de llamarse Rodríguez y se llamó Róbinson. Fue entonces cuando descubrió la isla. Cuando se metió en ella para no salir más nunca. La isla de soledad donde sólo llegaban los naufragios. Había que volver a aprender, como aprendió Róbinson, a vivir solo y a valerse de sus propios medios. Hacerlo todo para no depender de nadie. Con restos de naufragio. Lo poco que podía salvarse de su vieja vida, de las engañosas formas, de los saberes inútiles, para llegar al hombre puro que estaba enterrado dentro de él.
Una isla salvaje rodeada de mares desconocidos, donde llegaban náufragos, barcos perdidos, extraños visitantes y recuerdos. Había pasado días enteros metido en el libro. Defoe había puesto su isla imaginaria (todas las islas eran imaginarias) próxima de la tierra donde él había visto el día. En el Caribe, cerca del Orinoco y la Tierra Firme. La Tierra Firme era la Capitanía de Caracas. Era aquella villa, aquel monte hirsuto, aquel camino de culebra que trepaba entre barrancos hasta asomarse al mar, aquellas calles empedradas, con su hilo de agua turbia por en medio, aquellas puertas cerradas y aquellas ventanas de celosía por donde atisbaban ojos. Había descubierto entonces que él también era Robinson. En mitad de la ciudad, o en mitad del mundo. Solo en su isla aprendiendo a ser hombre y a valerse. Tan perseguido por la mala suerte. En una aventura continua que siempre terminaba mal. Solo, en medio de la intemperie amenazante. Teniendo que hacérselo todo. Aprender su nombre, su sitio, el sentido y las posibilidades de lo que lo rodeaba. Espiando extrañas e improbables apariciones y visitantes. Lo primero era conocer la naturaleza, lo primero era conocerse así mismo. Tan larga vida no le había servido. Empezaba apenas ahora. ¿Cuándo era ahora? En la escuelita de Caracas, en las arcadas de París, en el puente del Támesis, en las murallas de Cartagena, en la puna andina, viento, vicuñas y ruanas, o en aquella balsa que bajaba por el río hacia el Pacífico, de viejas tablas crujidoras, con su toldo sucio, palanqueada por indios silenciosos, rodeada de caimanes y de troncos. Róbinson en la aventura sin término.
¿O todo había empezado cuando llegaron los reos de Estado a La Guaira? Cuando los bajaron, en una tarde, del oscuro bergantín que había atravesado el océano hacia el chato amontonamiento de piedras grises que era la prisión de Las Bóvedas. Entraba en el mar como un promontorio arrasado. Las gentes del solitario puerto comenzaron a ver la prisión de otro modo. Adentro estaban ahora aquellos tres hombres que habían querido derrocar al rey en Madrid y proclamar la República. Eran todo aquello que más podía erizar las fibras del miedo y de la curiosidad. Masones, librepensadores, filósofos, conocedores asiduos de los libros prohibidos. Habían estado en contacto con el París de la revolución y habían visto
la libertad, el pueblo en las calles, la escandalosa tormenta de la Convención, los tribunales de Salud Pública y la plataforma de la guillotina con su relámpago breve y su golpe seco cayendo sobre cabezas y cabezas. Después de los primeros días comenzaron a hacerse visitas y contactos. Junto al ruido del mar, en la humedad de las salas oscuras de la bóveda, se cuchicheaba. Pasaban papeles. Una copia de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Se oían canciones asordinadamente. Era aquello el «Ça ira» y la «Carmañola». Era lo que resonaba en las calles de París mientras caían las cabezas. Cambiaron la letra e hicieron una «Carmañola americana». «Bailen los sin camisa y viva el son del cañón», repetía el estribillo. En la letra hubo que poner otras cosas distintas. Cosas en que no pudieron pensar los franceses. Ahora lo veía mirando desfilar por las arcadas del «Palais Royal» aquella muchedumbre de comerciantes, curiosos, compradores, sirvientes, mendigos y putas. Todos cran blancos. Todos del mismo color. Pero la «Carmañola americana» era para otra gente. «Fraternidad amable / estrecha entre tus brazos los nuevos pobladores / Indios, Negros y Pardos.» Todo aquel mundo diverso de pieles, pelos, vestimentas y situaciones. Los negros, los indios, los cuarterones, los quinterones, los saltoatrás, los zambos, los mulatos, los trigueños, los lambelanza, los bachacos, los pardos todos, las castas. La infinita mezcla de razas y los blancos arriba. Los peninsulares, funcionarios y comerciantes y los blancos criollos, dueños de tierras, señores de esclavitudes y haciendas, con casa de cuatro ventanas y asiento en el Cabildo.
Del presidio a la calle, al puerto y, al través del cerro, a la ciudad, pasaban papeles y recados. Lo que no se había podido hacer en la noche de San Blas en Madrid podía hacerse allí. Se fue sumando gente. Comerciantes, hacendados, empleados del Gobierno, criollos, españoles, canarios. Hasta militares. Se iba a prender al Gobernador y a proclamar la República. Hasta que el sargento fue a afeitar al canario y el canario se puso a hablar.
Estaba todavía joven. Tendría entonces 28 años. Y hubo que cambiar de vida. Dejar la escuela, dejar la mujer, dejar la casa. Irse en un barco por el mundo. Si se pusiera ahora a ver todo lo que le había pasado le parecería un torbellino. Ahora era en Baltimore, o en París, o en San Petersburgo, o en Cartagena, o en lo más alto de la cordillera andina. Siempre llegando, siempre saliendo. Más viejo, más pesado. Sin anteojos, con anteojos, con los anteojos sobre la frente. Con aquel aspecto irremediable de hombre que no pertenecía a nada.
¿O todo empezó con aquel niño? Hijo de ricos, huérfano. Voluntarioso, violento e inteligente. Lo había conocido en la enorme casa del abuelo, el señor Palacios. El niño Bolívar. Servía de secretario al abuelo y de preceptor del niño. Iba a ser rico y era inteligente. Iba a heredar grandes casas en la ciudad y extensas fincas de cacao, de caña de azúcar, de añil, en numerosos valles y montes cercanos y lejanos. Y cantidades de esclavos de la familia que por tantas generaciones como las suyas propias habían nacido en las tierras de los Bolívar. Algo lo atrajo hacia el miño, Algo de su arisca personalidad, de su difícil carácter, de su agresiva y desdeñosa manera, Se llevaba mal con los hermanos y con los tíos. Sobre todo con un tío joven que pretendía dirigirlo. Entre la vela de la noche sobre el Emilie y las horas del día junto al niño se estableció una estrecha relación, Era la ocasión increíble de vivir en la realidad la aventura de Emilio. De permitir que un ser humano se formara a sí mismo en la pura experiencia y en el contacto con lo natural. Juegos, paseos, conversaciones sin término y sin orden, discusiones acaloradas, rabietas. También se llamaba Simón, como él. El resto del día era para la escuela, con su amontonamiento de chicos y su sonsonete adormecedor de la lectura en coro.
Se había empeñado en cambiar la escuela. En hacerla distinta, en extenderla a todos. A los blancos y a los pardos. Los vecinos y el Cabildo no veían con buenos ojos aquellas novedades. Enseñar con el juego, con la experiencia, con la discusión, en lugar de ponerlos en fila a recitar frases de memoria.
Fue entonces cuando le llevaron el niño Simón a su casa. A aquella casa grande donde vivían él y su hermano Cayetano, con sus esposas, con los hijos, con las suegras, y con los niños encomendados. Una casa de patios con árboles y de mucho vocerío en el día. Gentes que entraban y salían, recados y muchachos castigados de pie en un rincón. Fue cuando el niño Simón, refugiado en la casa de su hermana casada, se negó a volver a vivir con su tío.
El niño Simón llegó a la isla de Róbinson. Entonces todavía no había resuelto llamarse Robinson. Era Simón Rodríguez o Simón Carreño. Fue después cuando comprendió que su destino era el de Robinson, el del hombre solitario en la isla de naufragios. Todos irían llegando a la isla. El salvaje Viernes, los cabildantes, la familia Bolívar, los reos de Estado de la Guaira, la mujer de Caracas, aquel hermano Cayetano con el que nunca se entendió. Cayetano era músico. Se sabía que estaba en la casa porque del fondo de su cuarto. como un olor penetrante, brotaba aquella melodía de violín mil veces interrumpida y repetida.
Llegaban a la isla los hombres y las ciudades, los continentes y los paisajes. No había naufragado. Cuando atravesó el Atlántico en aquel gran velero que crujía entre el viento y el agua, pensó muchas veces que podía naufragar. Pero no sería en una isla. La isla era él mismo. Allí llegaban todos. Los años y las gentes. Llegaban y partían. Nadie más que él era Róbinson. Todo se lo había tenido que hacer él mismo. Con lo que encontraba al azar, con lo que lograba rescatar de los naufragios, con las manos, con la imaginación. Solo la mayor parte del tiempo.
Al niño Simón lo habían traído a la fuerza. Casi arrastrado por dos alguaciles. Acompañado por un cabildante, por su cuñado y por su joven tío. El cuñado y el tío se miraban con odio. Rojo de furia el niño pataleaba y gritaba. «Se me trata como no se debe tratar ni a un esclavo.» Qué cosas dijo ese día. Entró aquella tromba a la casa de la escuela. Rodríguez esperaba a la puerta con su mujer. Su hermano Cayetano se había encerrado en su cuarto. Los niños de pensión asomaban asustados al patio. El niño lo miró, lo reconoció y comenzó a tranquilizarse. «Vas a quedarte aquí conmigo. Por un tiempo.» Se firmaron actas y papeles. Puso su rúbrica en arabesco el cabildante. Al fin se marcharon todos y la casa de Rodríguez se fue cerrando sobre sí misma en la noche, como una isla.