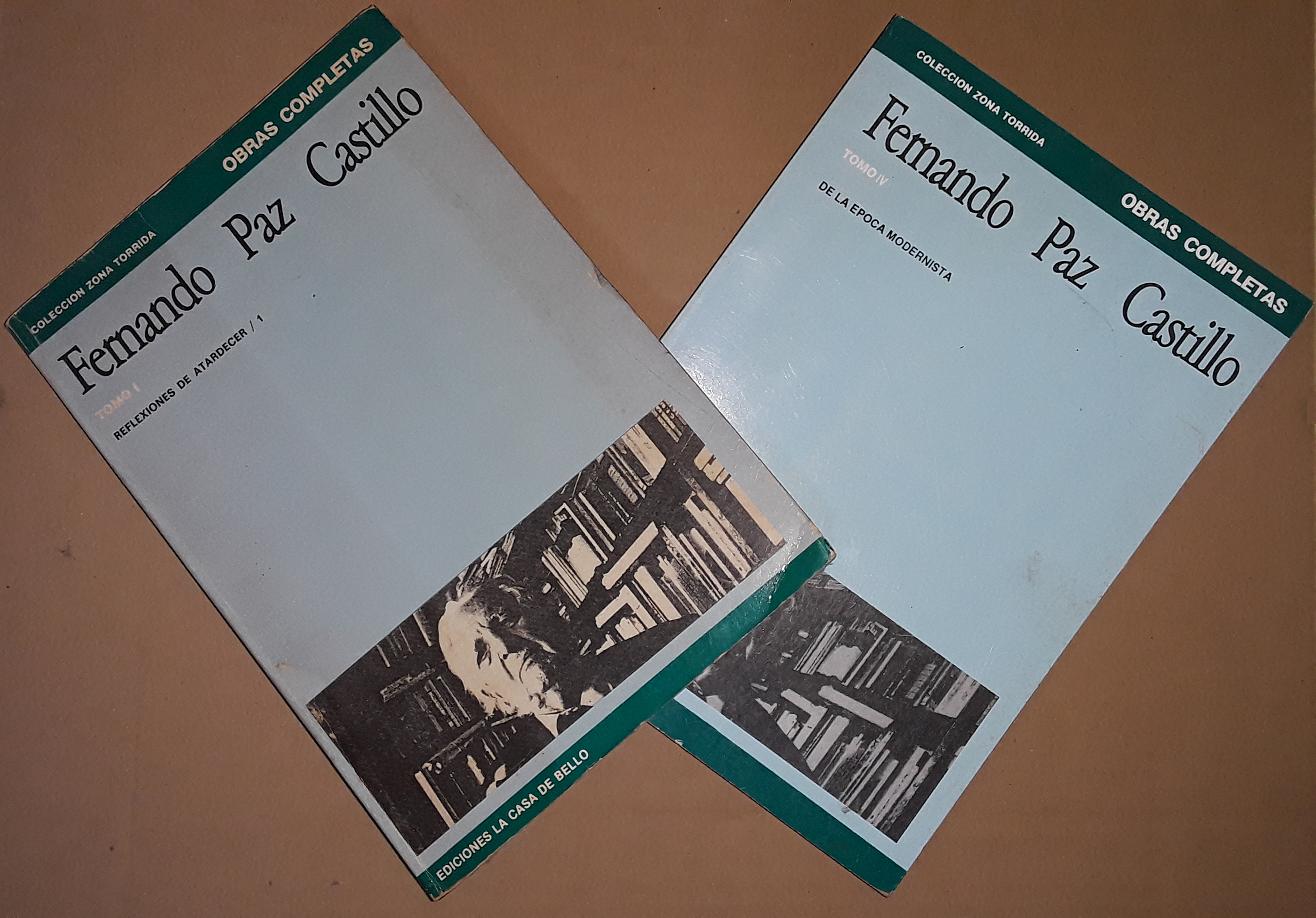Fernando Paz Castillo
Hacia 1922 —precisamente cuando muestra generación, después de haber divagado mucho por entre sendas sugestivas de variada orientación, afirmaba sus pasos en la literatura venezolana con obras apreciables—, en Roma, Manuel Díaz Rodríguez escribía, entre emociones frescas y memorias lejanas, el prólogo de una de las obras de Andrés Mata, cuya labor poética efectiva se había detenido, como bien lo señala Arturo Uslar Pietri —Obras Completas, edición Edime—, en 1908, cuando el poeta de Arias sentimentales parece haber dado por concluida la entusiasta producción poética de su juventud.
El prólogo de Díaz Rodríguez —lo que no acontece con frecuencia entre nosotros, tan dados a confundir la mente del lector apacible y deseado, perdiéndonos por entre eruditas o escolásticas meditaciones— está lleno de intimidad en sus palabras y en sus pensamientos. Es como una romántica evocación de juventud en un hombre de 54 años, que, del mismo modo que la mayoría de sus compañeros de generación, había envejecido repentinamente en su vida, si no en su obra. Porque, como la mayor parte de éstos, había llegado también a la cumbre, muy merecida por cierto, sin nadie junto a ellos de parecida entidad que pudiera hacerles competencia.
Dice Díaz Rodríguez en el mencionado prólogo:
Hasta algo después de mis veinte años apenas lo conocí por sus versos copiados y recogidos en periódicos y revistas de Hispanoamérica sobre la firma de Andrés A. Mata, seguida de “un venezolano”, entre paréntesis, a la usanza de entonces.
Cuando esto sucede, tiene Díaz Rodríguez dos años más que Mata. Y al punto de conocerle personalmente, por la época de la publicación de Pentélicas en 1896, ya Mata, que comienza a sentir en el alma la fatiga del vivir apresurado, se considera mucho mayor que el autor de Sensaciones de viaje, cuyo reciente triunfo seguramente lo hacía parecer más joven a los ojos del poeta.
Y en efecto, escribe Díaz Rodríguez:
Aludiendo a la diferencia de número de nuestros años mozos, él se daba por viejo, y sin embargo, el rocío de la aurora mojaba nuestros labios y en lo alto de nuestra frente parecía detenerse en perdurable fijeza diamantina la aurora de la juventud.
Esta impresión de vejez prematura, de “otoño en primavera”, según la expresión de Darío, es frecuente en los modernistas. El poeta de Cantos de vida y esperanza, cuando todavía anda por los treinta años, lamenta la pérdida del divino Tesoro de la Juventud. Diríase que heredaron parecido desaliento de Núñez de Arce, que no era un gran poeta y sin embargo ejerció mucha influencia en ellos durante la mocedad, con sus resabios de romanticismo airado y combativo, y su pesimismo ancestral, Así, al menos, lo revela la siguiente estrofa de uno de los mejores poemas del celebrado autor de La última lamentación de Lord Byron:
¡Treinta años! ¡Quién me diría
que tuviera al cabo de ellos
si no blanco los cabellos
el alma apagada y fría!
A pesar de lo anteriormente expuesto, Mata, para fines del pasado siglo, de regreso a la patria después de su destierro, era sin duda un poeta melancólico por inclinación hacia esta clase de poesía y aproximaciones al sentimiento popular, pero no pesimista. Y ello conviene anotarlo, porque cambia un poco el sentido que se ha dado generalmente, por rutina de pensamiento o pereza de la sensibilidad, a su vida y a su obra.
En El Cojo Ilustrado, correspondiente al 15 de junio de 1895 —cuarto año de labor de la meritoria revista en la prensa de Caracas—, se dice, recordando ya épocas pasadas del poeta, cuyo nombre han difundido por el ámbito de América, intelectualmente más unida que ahora, periódicos extranjeros; algunos de vida efímera, como hubo tantos a la sazón, aunque de valor incuestionable para la historia por su oportunidad:
Andrés Mata empieza a la vida pública en el campo de las letras y empieza como bueno. Desde muy niño, en las redacciones y en los clubs de las ciudades orientales, entre las que se cuenta la que le sirvió de cuna, viene dándose a conocer y su nombre ya ha ido, llevado por bien adquirida reputación, a extranjeros centros de cultura literaria. Motivos políticos le obligaron a tomar el camino del destierro, y en la República Dominicana, con su talento, con su pluma y su conducta, refrendó los títulos que le han valido aplausos, cariño y nombre.
A renglón seguido, añade la misma nota, con verdadera simpatía cordial hacia el poeta que, sin apartarse de la tradición, ensayaba nuevos tonos en su lira: “De Santo Domingo fue a Nueva York; pero el brumoso y frío clima del Norte fue demasiado cruel para su salud, quebrantada en prematuros sufrimientos”.
Vuelve con la fama, con melancolía y sin pesimismo, como lo he señalado. Porque, en realidad, era un gozador de la vida por sobre todo. Y si la actividad poética de Mata se estanca en temprana hora, acaso como consecuencia de lo que acertadamente llama José Ramón Medina “su vocación romántica”, desde luego un poco inactual; en cambio, su amor a la poesía e interés por ella no lo abandonan en el curso de su perezosa existencia, como que es cosa inherente a su naturaleza.
Para comprender mejor la sinceridad de Mata con su poesía, conviene detenerse, no sólo en el poeta celebrado, en veces desdeñoso; ni en el de voz popular y seductora a que se refiere Díaz Rodríguez —amparándose para ello en una expresión de José Antonio Calcaño acerca de su propia maneta de escribir—, sino también en el crítico generoso de algunos poetas contemporáneos de Venezuela, de países lejanos o de las Antillas vecinas.
Mata amaba estas tierras y sus mares salobres, como amaba el mar de Macuto; sus cocales ribereños, sus playas oscuras; sus aguas verdes y sus cielos azules o de plata hasta la línea de oro y nácar del horizonte. Pero particularmente amaba la poesía sensual y heroica de estas regiones, en cuya melodía parecen inspirarse muchas de sus más populares composiciones, ennoblecida aquélla por la pureza y pulcritud de sus palabras. Á manera de ejemplo, inserto los párrafos que siguen, tomados de un artículo cuyo con motivo del libro Tropicales, del poeta puertorriqueño Luis Muñoz Rivera, ahora casi desconocido, aun de la generalidad de los escritores, peto en su época de mucha fama por su vida y por su obra. De él dice Max Henríquez Ureña:
Es en los dos grandes conductores del pueblo de Puerto Rico, Luis Muñoz Rivera y José de Diego, revolucionarios en la ideología política, en quienes primero pueden encontrarse algunos rasgos que señalen un proceso de transición hacia una expresión poética renovada.
Y con fervor verdaderamente noble, Mata, que para la fecha es un triunfador por influjo de su lírica, cuidadosamente popular, escribe a propósito de Tropicales, recordando la vida del poeta en desgracia, con un reborde de salmo en sus palabras:
Conoció la divina embriaguez del triunfo —aunque por breve tiempo—, y cuando vio su obra desplomarse bajo el peso del águila hiperbórea, emprendió entonces la ruta del exilio. ¡Hoy estorba en su tierra!…
Tal vez con su ausencia de ella se apagó, entre el recuerdo lejano del mar y de las montañas de su infancia, el manantial más fresco y murmurante de su poesía. Su vida se apagó también en 1916. Poco antes de la de su compañero, de poesía y faenas políticas, José de Diego, a quien acogió la paz de la muerte en 1918.
De este modo se expresa Mata acerca del poeta puertorriqueño, con lo cual muestra su interés por la poesía americana en plena aventura modernista:
Antes de que tu libro viniera a mis manos, y antes de que tu Patria me brindase cariñosa hospitalidad, amaba ya tus versos, ¡oh poeta! Amábalos, porque en ellos se hermana la fuerza y la belleza como en los bronces de Lisipo; amábalos porque cantan; amábalos porque truenan.
Lleva Mata su generosidad hasta escribir más adelante, con frase halagüeña, pero no aduladora: Hay entre otras, una poesía en tu libro que me era desconocida. Esa poesía se intitula Vendiniaria; y si el entusiasmo no me traiciona, creo que el poeta que la produjo puede, entre Díaz Mirón y Rubén Darío, presentarse al estrado de la crítica, dispuesta la frente al verde laurel y el alma a la victoria.
En estas palabras —que confortan el alma por su significación moral—, no hay voluntad de engaño, aunque sí pudo haber engaño por el afecto. No la hubo porque, en la misma nota, hay observaciones agudas e imparciales al autor.
No puede desconocerse que Mata siente afecto por la isla que dio albergue y paz de espíritu a Heriberto García de Quevedo, a Miguel Sánchez Pesquera y, sobre todo a Juan Antonio Pérez Bonalde, quien la llama en su poema Bendita seas, “Reina de los vergeles del Caribe…”.
Mata recoge esta tradición de nuestro Mediterráneo, como un rapsoda de Homero, cuando desde el seno de la patria —después de morales naufragios— se dirige al poeta amigo, cuyos versos apenas conocemos hoy, con la emoción de la lectura todavía en sus palabras.
Estas crónicas —no muy numerosas pero que, acaso por ello mismo, con placer sorprendemos, de cuando en cuando, en las páginas de El Cojo Ilustrado y otras publicaciones contemporánea— nos presentan un Mata distinto al que frecuentemente vimos en Caracas o en las playas de Macuto. Casi siempre entre amigos y amigas, pero también casi siempre aislado por el fervor de los admiradores de sus versos, populares, discretamente modernos y siempre románticos.