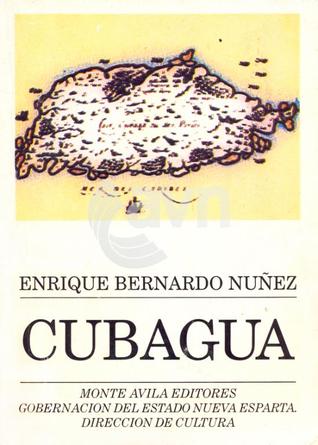Enrique Bernardo Núñez
Tierra bella, isla de perlas…
En el centro de Margarita La Asunción erige sus paredones de fábricas abandonadas hace mucho tiempo y las tapias blancas de sus corrales ornamentados de plátanos. El color es la magia de la isla. Así lo piensa Henry Stakelun, gerente de la compañía que explotaba unos yacimientos de magnesita, y la misma fascinación experimentan cuantos viajeros la contemplan alguna vez. Con su ancho sombrero oscuro, vestido de kaki, botas altas, con su rifle y seguido de dos perros, Stakelun recorre los campos al azar. Las sierras y labranzas resecas no impiden el aire embalsamado que llega de huertas distantes. Margarita presenta esos contrastes.
A la entrada de La Asunción unos matapalos vierten sus copas maravillosas junto a un convento franciscano convertido en casa de gobierno. En la plazuela está el templo y el antiguo ayuntamiento donde se ve todavía un escudo de España. Frente a la plazuela hay una fuente pública, en medio de un ancho espacio cubierto de hierba. A pesar del enjalbegado obligatorio dispuesto por la ordenanza municipal las viviendas dan la impresión de que van cayéndose lentamente. Hace un siglo la ciudad fue quemada, arrasada, y desde entonces quedó tal como es hoy, señoreada por su castillo, un viejo caserón militar. Los callejones se retuercen vetustos, silenciosos, llenos de hierba. Tarde y mañana, las muchachas conducen el agua hasta los barrios más lejanos. Las campanadas caen pesadas, monótonas, marcando inútiles el tiempo. El día declina rápidamente entre sombras melancólicas. Entonces un empleado enciende los faroles. Huye el verdor de las montañas que la circundan y los murallones del Castillo de Santa Rosa se hacen más oscuros. En Porlamar viven los capitalistas, mercaderes, propietarios de los trenes de pesca. En La Asunción, los empleados públicos envanecidos y pobres.
El juez doctor Figueiras habitaba en una de esas calles sórdidas con casuchones desiguales, próximos a desbaratarse. Vivía allí, a pesar suyo, pues en La Asunción hay también crisis de alojamientos. Le acompañaba Andrea, una mulatilla incitante y espigada que había llevado del Tuy para servir su cocina. La castidad de un viejo depende a veces de sus gustos culinarios. En el salón de gruesas vigas y paredes amarillentas, al suave balanceo de su hamaca, el juez meditaba sus asuntos. Alineados en un cajón se veían los códigos y encima del cajón un gran cuchillo. Con él dieron muerte a un mozo en el pueblo. Figueiras lo guardaba a manera de amuleto y también con el propósito de formar una colección y venderla. Todas las mañanas el juez se levantaba temprano, conversaba con el loro de Andrea, observaba el cielo siempre azul y brillante, tomaba el café y se marchaba al juzgado en una celda del viejo convento. En la capilla está la imprenta oficial y bajo la escalera encierran a los borrachos que escandalizan por la noche, con excepción del secretario Benito Arias. A las once es la hora del aperitivo, el almuerzo, la siesta. La guardia de la cárcel hace el relevo. Entonces Andrea venía a tumbarse en su hamaca, junto a la del juez. Y todas las noches, hasta las diez, Figueiras se dirigía a la cantina de Jesús Quijada, en donde se comentaban las noticias en torno de un racimo de bananos pendiente del techo. Allí resolvía consultas de diversa índole y recitaba versos clásicos.
En la misma calle que Figueiras vive el coronel Juan de la Cruz Rojas, de servicio en la isla, el cual refiere siempre sus proezas de guerra en Apure. Más allá se puede leer el siguiente anuncio en una plancha de cobre:
DOCTOR GREGORIO ALMOZAS
Médico, cirujano y partero
A veces, en el vecindario, se oía la voz de Andrea recriminando al juez:
—¡Leónidas!
Cuando estas desavenencias ocurrían en presencia de testigos, Figueiras, disculpándose, los acompañaba hasta la calle. Después atrancaba la puerta y maldecía su destino.
Hacia el este se encuentra Paraguachí y más allá la playa del Tirano, un paisaje de rocas y alcatraces, así llamada por haber desembarcado allí el famoso Lope de Aguirre con sus marañones. Desde el Perú siguió el camino de los ríos hacia el mar y se apoderó de la isla con una estratagema que revela su manera de conocer los hombres. Como los vecinos estaban alborotados y el gobernador indeciso en permitir el desembarco, Aguirre propagó el rumor de que llevaba grandes riquezas, manifestándose liberal en sus presentes y obligaciones. Dio por una vaca una copa de plata y a otro regaló un capote de grana guarnecido de oro. Desde aquel momento el gobernador ambicionó, con los deseos más ardientes, apoderarse de los bergantines; pero una vez en tierra, tras muchas palabras y negociaciones, Aguirre hizo salir parte de sus hombres que con gran arcabucería y muchas lanzas y agujas prendieron al gobernador y sometieron su gente. Don Juan de Villandrado hubo de hacer el camino de La Asunción en las ancas de su propio caballo montado por Aguirre, que le prodigaba los miramientos de una cortesía burlona. En una crónica antigua, reproducida en El Heraldo de Margarita, se lee lo siguiente:
El traidor Lope de Aguirre y los demás rebeldes que él acaudillaba, con increíble maldad de sus torvos ánimos, cometieron en la Margarita toda especie de crímenes. Después de apoderarse de la fortaleza se dirigieron con horribles blasfemias a quitar el rollo, que era de madera de guayacán, erigido en la plaza, y con mucho esfuerzo no pudieron derribarlo, lo cual se tuvo por permisión divina. Raro era el día en que el monstruo no inventaba una nueva maldad.
Mató al gobernador, al alcalde, al regidor, al alguacil mayor. Mató mujeres, ancianos, frailes, labriegos. Mató a su confesor, fraile dominico, por haberle reprobado sus infernales delitos, aconsejándole que volviese a la obediencia de Su Majestad. Este varón recibió la muerte con entera humildad mientras rezaba el Miserere mei Deus . En las horcas de dos desertores mandó poner estas leyendas: «Ahorcados por leales servidores del rey de Castilla», y decía comentando el suplicio de aquellos infelices: «Veamos ahora si el rey os resucitará o dará la vida».
Pero en Margarita el Tirano Aguirre está olvidado.
En Paraguachí, a la hora de vísperas, en la puerta del templo, se veía a un franciscano, hombre alto, cojo, de edad indefinible. Era el párroco, fray Dionisio de la Soledad, que seguía con la mirada la puesta de sol y las rojas flores de cedro desprendidas por el viento. Singulares versiones corrían desde su llegada al pueblo. Se aseguraba haberle sor- prendido de rodillas ante una cabeza momificada que ocultaba cuidadosamente, Otros hablaban de su afición a mascar cierta hierba e indicaban un diente de caimán pendiente de su camándula. Gracias a él, Paraguachí tenía dos torres y gracias a él, desde unas semanas antes se encontraba allí Nila Cálice, hospedada en su misma casa. Con gran beatitud en el semblante, Nila tocaba el órgano. Resonaban entonces profundos gemidos o expresiones de amor incontenible, especie de ráfagas bajo las cuales oscilaban los cirios del altar. Después, vestida de hombre, montaba a caballo. Se la veía a través de los valles grises, de los valles verdes, tornasolados, y en las playas deslumbradoras. La pasión de Nila era la cacería, la danza, dormir al aire libre, galopar horas y horas, lo que al fin y al cabo quiere la vida moderna.
Se murmuraba de Nila con envidia, se la deseaba. Esto ocurría en Paraguachí o en La Asunción. En los ranchos, a lo largo de los caseríos, era otra cosa. Salían a verla, Después callaban pensando que era demasiado bella y altiva. Su cuerpo tenía la prístina oscuridad del alba. Una de que el pasado les cayese en el alma. En cada uno, al verla, la visión persistía de un modo distinto.
—Todo fraile guarda bajo el hábito el secreto de una linda moza.
—Y Etelvina Casas, ¿qué dice?
—Etelvina, como de costumbre, se ha hecho amiga suya y se han ido a bañar juntas.
—¡Es pavoroso! ¡El pueblo entero debería protestar!
Otros, en cambio, garantizaban la santidad del párroco. Fray Dionisio no poseía nada. Era hombre de perfecta humildad. Durante la construcción de la torre se le vio subido en los andamios con el hábito manchado de barro, los ojos llenos de polvo. El mismo, ayudado de los vecinos, acarreaba piedras, arena, cemento. Florecieron rosetones en la fachada y las columnillas se elevaron airosas y esbeltas. En breve la torre quedó concluida y resonó su voz de plata en la mañana, de bronce al atardecer, Después fray Dionisio quiso acometer otras empresas, pero éstas quedaron interrumpidas.
Cerca de Paraguachí estaban los establecimientos de la Compañía. Stakelun se hallaba bien instalado y podía ofrecer a sus huéspedes como deidades de que carecía el mismo presidente de Estado. Desde su hamaca Stakelun contemplaba los montones de tierra blanca, las serranías también, blancas, azuladas como la orla de los mascarones, Las obras estaban abandonadas, las vagonetas inmóviles, oxidándose en las para- lelas inútiles. Apenas dos empleados cuidaban las herramientas, las plantas y los perros de Mr. Stakelun. En ocasiones éste abandonaba su optimismo y prorrumpía iracundo contra el ex-gerente Joseph Jhonston y su esposa, Zelma Jhonston, causas de aquel litigio ruinoso y eterno. Nadie, en realidad, se acordaba de que allí se explotaban unas minas. El mismo Stakelun residía allí para seguir de cerca las fases del proceso e ir a La Asunción a cumplimentar las autoridades, Entonces refería, a quien quería oírle, la traición de Jhonston y la codicia todavía peor de su mujer, Zelma era una vieja feroz. Se la encontró de cocinera, pero Jhonston terminó por enamorarse de ella y renunciar el cargo para demandar a la Compañía por daños y perjuicios. Al menos así lo había decidido Zelima.
La amistad con jueces y funcionarios era siempre para Stakelun una vislumbre de esperanza, Su casa estaba siempre abierta a los personajes de algana importancia. El doctor Figueiras y el coronel Rojas le visitaban con frecuencia. El doctor Almozas iba también a tomar su whisky.
—¡Ah, si la isla tuviese agua sería un paraíso! Aquí se dan exce- lentes uvas. Las piñas son las más ricas y la variedad de pescado es infinita. Hay para surtir al mundo de conservas. ¡Si hubiese iniciativa! En nuestro país se puede hacer todo y todo está por hacer. Pero la isla es tan fértil que no necesita agua.
—Para que esa audacia llegue será preciso que pasen mil años. El progreso llegará a nosotros después de un milenio —arguyó Figueiras con una risita sarcástica.
Y el doctor Ramón Leiziaga, graduado en Harvard, ingeniero de minas al servicio del Ministerio de Fomento, comenzó a pasearse de un lado a otro:
—No basta la iniciativa. Ante todo es preciso dinero. Sí, todo puede hacerse y nada —añade con sorna el coronel Rojas.
Leiziaga volvió a sentarse, montó los pies sobre la mesa cargada de botellas y vasos.
—Siempre he acariciado grandes proyectos: empresas ferroviarias, compañías navieras o vastas colonizaciones en las márgenes de nuestros ríos; pero si logro una concesión de esa naturaleza, la traspaso en se- guida a una Compañía extranjera y me marcho a Europa. Ya tengo treinta años y un jefe, el doctor Camilo Zaldarriaga. Un hombre gruñón y sarcástico, un imbécil. Deseo huir de todo esto, porque hoy los años son días y aquí los días son años.
—¡Je, je! Es el pensamiento de todos nosotros: irnos a Europa, pero nuestra tierra no sufrirá nunca esas palpitaciones febriles que usted desea.
Sin lentes, Figueiras adquiría cierta expresión jovial, como despojado de su sombrío atributo de juez.
— Europa ha terminado —afirma Stakelun—. Norte América es muy joven. Ustedes están naciendo ahora.
—Sí; ¿a qué preocuparse tanto? ¿No es cierto? He oído esto a menudo, El todo está en vivir, Sin embargo, a mí me parece que Sur América quiere ser ante todo una señora muy vieja. Se ha puesto arrugas postizas y cabellos blancos. Acaso sea coquetería de joven; pero mientras tanto es preferible la selva, el silencio virgen.
—Pero, ¿a cuál América se refícre usted? ¿Eh? —interrogó Almo- zas casi indignado—. Usted no me negará, joven, que aquí están las reservas de la humanidad futura. La ciencia…
El doctor Almozas depositó en el suelo un estuche de madera, Era un forceps oxidado.
—¿Usted emplea eso así mismo, doctor? —preguntó Stakelun.
—Sí, así mismo —repuso un poco sorprendido.
Venía de usarlo en un parto muy laborioso. Gemelos. El caso es frecuente en la isla. Almozas hacía pensar en aquella gente tan pobre y tan fecunda. El mismo tenía veinticinco hijos y unas plantaciones de coco. Figueiras y en general los empleados públicos, en su mayoría forasteros, se lamentaban siempre de aquella pobreza irremediable. El único que no decía nada era Rojas. Escuchaba con desdén los comentarios apenas reprimidos en presencia de los nativos. Ahora Leiziaga tenía el mismo pensamiento y el doctor Almozas continuaba hablando ante él de la fecundidad de la isla.
—La ciencia… — y concluía con un ademán torpe, solemne, en el cual abarcaba toda la enorme masa silenciosa— … el vulgo.
Una campana sonó. Unos pasos hicieron crujir la madera del piso El viento arrastraba arena, pétalos, palomas, el color rubio, bermejo, cálido. Hernando Casas entró y se dejó caer en una silla con expresión de cansancio:
—El lunes entrego la finca —dijo, y comenzó a reírse de Almozas y de las alusiones a Zelma Jhonston.
—¡Está usted contento! — observó Figueiras.
Parecía, en realidad, desembarazado de un gran peso. Casas se había dejado arruinar con una especie de voluptuosidad. Etelvina, su mujer, refería esto llorando.
—¡Es la luz! —afirmaba Almozas.
—¡Oh, no creo que la luz quite el coraje a los hombres! No, mi hijo no será así.
Etelvina odiaba a Stakelun, que no se daba por aludido. Aquel día, como siempre, fue a “Las Mayas” en compañía de Leiziaga. Era una casa antigua, con su alberca cubierta de musgo. Cerca corre una cañada, verdadera fortuna en la isla, con la cual en otro tiempo, los frailes franciscanos hacían mover su trapiche. La estancia más rica de Margarita, propiedad hasta hacía poco de los Casas. La familia ejercía sobre aquellas tierras un dominio secular. Niños desnudos, con los ojos comidos de tracoma, llegaban en multitudes:
—¡La bendición, madrina! Las mujeres que desandan los caminos en busca de agua y tejen al mismo tiempo, llegaban también con sus cestas de frutas y bateas de pescado en la cabeza. ¡Ah, Señor! Tejen febrilmente. El tejido les hace olvidar las distancias, el sol, la vida quizás.
El nuevo propietario estaba instalando un alambique y hacía vender agua a diez centavos la lata. A Rojas la cedía gratis. Al doctor Almozas cobraba únicamente tres centavos. Estos detalles exasperaban a Etelvina. Cualquiera, al verla, temía verse arrastrado por ella a un abismo insondable. Bajo los árboles decrépitos, su figura se tornaba más ligera. Una palidez recorría su cuerpo. Iba partiendo los gajos más tiernos, chupando los tallos, las flores ardientes.
—Tres días apenas nos quedan en “Las Mayas”. Será preciso impregnarse bien de todo. Aquí he vivido, he sufrido.
—Pero, ¿cómo puede usted vivir aquí, Etelvina?
—Los pueblos son insoportables. Créame, Leiziaga, aquí estaba mejor. Siquiera veo las estrellas a mis anchas. Yo abomino esas poblaciones que tienen un poeta como una torre y su parque de pobres árboles. Escuche.
El viento pasaba en silencio. Una luz brilló dentro. Etelvina fue a tenderse en los tréboles que circundaban la alberca. Palpaba la tierra acariciándola:
— ¡Serás mía a pesar de todo!
Los cabellos formaban lucientes anillos en torno a su cuello; y en sus ojos, también negros, se encendió una alegría extraña y breve.
Esa misma noche, en la tertulia de Jesús Quijada, el doctor Figueiras afirmaba:
—He conocido a este joven Leiziaga que ha venido a inspeccionar la magnesita y he tenido ocasión de tratarle. Me parece un vicioso, un irresponsable, ¿sabe?
El bachiller Bautista Aguilar, archivero y calígrafo oficial, movió la cabeza en señal de aprobación:
—Eso es lo que mandan a Margarita. No debemos hacernos más ilusiones. Y el secretario ¿qué hace ahora?
— ¡El secretario está borracho!
—Me alegro. Con eso no intrigará a nadie.
Entonces se hizo el silencio.
Stakelun esquivaba la modorra, el ambiente perezoso. Cazaba mo-nos, conejos, venados, perdices. Emprendía excursiones a las isillas vecinas donde abunda el carey, las orchilas color de ébano que esmaltan el polvo milenario de conchas. Trepaba las serranías hasta hartarse de sol y de cansancio, Las tierras se extienden rojas, doradas, de un rojo que devora las montañas. De pronto, en algún sendero, hay un estallido inesperado de flores. Hay lagunas, alboradas, ocasos, playas, raudales maravillosos. Las palmeras se confunden con los cardones y derraman su verdor piadoso estremecido por el soplo ardiente de los arenales. Un pedazo de tierra cortado por el tajo de algún cataclismo.
He aquí lo que el poeta J. T. Padilla R. ha dicho de su isla: “Margarita es tierra de flores, tierra bella, isla de perlas. Una sola perla es Margarita nacida del mar en un tierno ocaso del mes de abril. La palmera crece en sus valles, valles graciosos que sonríen al viajero”.
Pero el poeta nada dice de la miseria de los labriegos, ni de sus valles áridos. Por eso Padilla y su isla se mueren de hambre.
La perla es la vida de todos. Pocos días antes los trabajadores de Margarita solicitaron la apertura de la pesca antes de que el “turbio” dañase los ostrales. No caía gota de agua en la isla. Las labranzas quedaban abandonadas y los que podían emigraban a los campos de petróleo o al Orinoco.
Bajo las enramadas, en largas hileras, se ven los botes recién pintados. Las orillas se extienden en curvas perfectas con su eterno festón de espuma. Aquel día, como de costumbrem Stakelun bajó al Tirano en compañía de Leiziaga y pidió un bote. Se pusieron los trajes de baño para nutrirse bien de rayos solares. Antonio Cedeño rema lentamente. Es un hombre corpulento. Su rostro recuerda el de los ídolos esculpidos en piedra que yacen dispersos o enterrados. Toscos y deformes, pero que esconden bajo su fealdad irónica el misterio de los orígenes, la remota y deliciosa verdad.
—Cedeño, ¿no has vuelto a beber?
—Será cuando la pesca se abra.
Es la esperanza evocada siempre al atardecer o en cada hora oscura del día. Leiziaga quiere demostrar las ventajas de limitar la estación de pesca para proteger el desarrollo de los placeres, pero Cedeño se encoge de hombros y deja escapar una mirada hostil.
—Son cosas de la ciudad, de los extranjeros. A la ciudad van las riquezas de la isla.
—Usted también es extranjero —observa Stakelun—. Extranjero es todo el que no ha nacido en la isla. Forastero. Yo conozco la tierra.
—No importa. Pueden venir todos. Nosotros siempre quedamos.
Violentamente Cedeño arrebata los remos a Leiziaga. Sus ojos penetran en el agua espejeante. La perla permanece secuestrada. En vano la luna o el rocío resbalaron en las horas pálidas, cuando la noche se extingue y las conchas se abren trémulas de deseo. Sin embargo los remos no dejan señal y ellos explotan el campo donde se borra siempre el surco, igual que el viajero de hace muchos siglos cuyos pasos no dejaron huellas.
—El mar siempre da pan —añade Cedeño indiferente, señalando.
Hombres casi desnudos repetían gestos ancestrales. Las velas se hinchan lozanas. Con una screnidad augusta lanzaban las redes.
¿Quién ha dicho que es inútil arar en el mar? Los brazos labran surcos donde la gema florece, Hincha de pan las manos como la mazorca. ¡Bendito sea el mar! El mar, como la tierra, da oro y pan.
Sobre las piedras amontonadas Leiziaga piensa: allá está el doctor Zaldarriaga con sus planos, sus sarcasmos y su rutina inevitable. Todos los días su jefe inmediato le pasaba planos e informes sobre los cuales iba trazando con su bella letra: oro, petróleo, diamantes. Dentro parece fulgir el brillo pálido de los metales en que la muerte trabaja sus talismanes. Ahora, en vez de papeles, veía allí, frente a él, la costa desierta del continente. Hay espacio para ciudades colosales, para que una poesía inédita, un género de vida nueva, escale las torres y gane el cielo azul entre el humo de los navíos. Tarde o temprano, el mundo viejo iría desapareciendo, borrándose en América. Tras una pausa saludable se alzarán ciudades asiáticas, africanas, curopeas, con terribles guerras de razas alimentadas por un materialismo feroz, en el cual se hallarían gérmenes de los antiguos misticismos. Entonces no quedaría el recuerdo más remoto del doctor Zaldarriaga ni del doctor Almozas.
El mar es verde, diáfano. Las playas lejanas como guijarros. La luz blonda, vigor de espátula en torno de las rocas, alza sus velos argentados, sus sinfonías de llamas, sobre islas y farallones. Los Testigos, Los Frailes, La Sola.
En otro tiempo existía aquí una reza distinta. Sacaban perlas, tendían sus redes, consultaban los piaches, usaban en sus embarcaciones velas de algodón. Nacían y morían libres, felices, ignorados. Después llegaron descubridores, piratas, vendedores de esclavos. Los indios des- cubrieron entonces entre las zarza, junto a una caverna, morada de adivinos, una figura resplandeciente. Tenía un halo de estrellas y un pedestal de nubes. El monte estaba cubierto de infinitas estrellas blancas. Piadosamente la condujeron a un valle y allí erigieron un santuario. Desde aquel día las playas y laderas de la isla manan un olor suave y deleitoso. Los piaches huyeron, se levantaron poblaciones, la tierra pasó a otras manos. Ahora un denso silencio se desprende de las cimas.
Todo aquello ha pasado en un tiempo demasiado fugitivo, como el que comienza ahora. En aquel momento Leiziaga vio cerca de él a Nila en traje de baño rojo y blanco. Tomaba las conchas más hermosas para lanzarlas en el azul infinito. El disco de nácar brillaba en el torrente de luz como la luna en el día. Leiziaga creyó haberla visto toda la vida o al menos hallar una imagen que vivía confusamente dentro de él, Barro maravilloso en el cual se funden y plasman los deseos, Las olas llegaban en tumulto, lentas grabadoras de rocas, imprimiéndose en las costas.
—Es la hija de Cálico, un lázaro —dice Stakelun—. Vive con el cura.
Leiziaga se acercó a ella:
— Justamente, pensaba en ti.
—¿En mí?
—No precisamente en tí, pero es como si hubiese hallado lo que buscaba.
—¡Ah, eso es otra cosa!
Nila se tendió en la arena. Después se sumergieron en el mar tibio, purpúreo. Los alcatraces se precipitaban sobre el cardumen Las islillas destellaban lejanas. Los cardones descendían en apretadas filas hasta el mar. Cuando regresaron los contornos eran más nítidos, como trazados con carbón encendido.
—La humanidad quiere volver a la vida primitiva. Siente necesidad de reposo y de un poco de silencio.
—Nosotros lo tenemos. Fíjate. La vida en una gran ciudad y la de las selvas difiere únicamente en los detalles materiales y en el silencio. El instinto es el mismo. Pero el silencio está de nuestra parte.
—He estado largos años fuera y al volver me ha parecido que no conocía mi país, Nila. Se me ha revelado de un modo distinto.
—Yo también he salido; pero siempre queda algo tan arraigado en nosotros que nada puede modificar.
—Hay una alegría extraordinaria en todo eso. ¿No crees? Acaso seas tú, Nila.
—¡La alegría! ¿Conoces tú la alegría?
Leiziaga se volvió hacia Stakelun.
—Ciertamento…
—Bueno, será preciso irnos.
Ciertamente, en Nila había belleza, gracia, juventud, fuerza, altivez, todo menos alegría.
El auto de Stakelun, un coche de dos asientos con las llantas desgastadas, atravesó vertiginosamente el camino del Tirano a La Asunción. La bocina chilló en las callejuelas. Los cerdos pastaban cerca de las puertas. Unas gallinas huyeron asustadas. Un mendigo sesteaba en la plaza con desdén apacible por las cosas de este mundo. Leiziaga era más sensible a ese aire desolado o recibía una impresión distinta a la de Stakelun, cuyas pupilas metálicas interpretaban de un modo distinto las cosas muertas. Violentamente hizo funcionar el motor.
En tanto, Nila, vestida de blanco, cubierta con un sombrero de paja, galopaba por los senderos. Su figura se diseña flexible, dorada, perseguida por los perros que ladraban entre el polvo. Veloces giraban los pueblecitos con sus portales blancos como fachadas de cementerios aldeanos, de los cuales llegaba un compás de joropo… Trochas y acordes. La música del pueblo es triste, El secretario Benito Arias vio a Nila, la llamó con silbidos y lanzó su caballo en pos de ella. Se hallaron en un lugar desierto, entre cardones florecidos de rojo. De pronto Nila se volvió, velozmente pasó cerca de él y al pasar le cruzó la cara con el látigo.
A la misma hora Figueiras, en compañía de sus huéspedes, tomaba asiento en la mesa adornada de lechosas, mangos y aguacates. Gravemente apoyaba la barba en su diestra:
—Andrea ha compuesto un pescado excelente en honor de ustedes. Si la isla tuviese agua no echaríamos nada de menos. Ahora tendremos carretera de macadam de norte a sur y después vendrá la luz eléctrica. El progreso entrará a la fuerza. ¡Sí, en nuestro pueblo el progreso entra siempre a la fuerza! ¡Fíjese!
Andrea en pie, a su espalda, quería intervenir en todo. A cada momento llamaba la atención del juez. Le estaba prohibido fumar. El alcohol le producía disturbios estomacales.
—Esta pobre muchacha se preocupa mucho por mí. Por eso le perdono su falta de tacto. ¡Salud, señores! —dijo apurando su vaso de ron con limonada
—Leónidas, ¡te he prohibido beber!
—Está bien, está bien, no te importe.
Andrea dio un respingo y sacó la lengua. Entonces Figueiras se levantó, se dirigió a ella iracundo, suplicante. El loro comenzó a gritar palabras obscenas. Un mono se descolgaba por entre las ramas del patio con gestos burlones. Al tomar asiento de nuevo, Figueiras estaba imponente.
—iSalud, señores! Pensemos en nosotros mismos.
Al final del almuerzo volvió a chillar Andrea.
—¡Mientras hablas zoquetadas la casa se vuelve un desorden!
El secretario de la Jefatura se había echado en su hamaca y dormía profundamente, A poco volvió el juez con semblante preocupado:
—La muchacha del cura ha agredido al señor Arias. Esta será su última fechoría. Señores, les ruego dejarme solo. ¿Saben? Todo se arreglará. Ustedes perdonen.
Había en su rostro un dolor profundo.
No hay brisa, pero caen los jazmines encendidos y el verdor de los dátiles lejano y lánguido. Las casas parecen desiertas, y el mar presentido en el aire, un cristal líquido, Si cayese la lluvia, la tierra sería menos roja y menor también el ardor de los cuerpos. Después se oye una canción tierna y triste. Hombres de jarana preludian sus guitarras junto al viejo convento. Adultos y niños untados de grasa pasan el domingo en la plaza o sentados a las puertas de sus casas. Todo aquello se ilumina con una luz sombría, amarillosa, que desgarra los ojos.
Paraguachí aparece risueño bajo sus cedros y ceibas frondosas. En el altozano del templo se pasea un fraile cojo, absorto en su breviario. El sayal descubre las piernas descarnadas, oprimidas por gruesas botas. Parece más bien una de esas figuras carcomidas que se ven en las fachadas de los templos muy viejos. Es fray Dionisio que reza el Oficio Parvo. Al verle, Leiziaga sonríe de la maliciosa intención del pueblo.
—Todos los que han pasado por aquí —dice Stakelun— han pensado en Nila.
—¿Conoces a Nila? —preguntó después a Etelvina.
—A Nila, sí; pero ella no es nada de Cálico. Es hija de Rimarima, un cacique que murió asesinado hace algunos años. Fray Dionisio es su tutor.
Quizás eran fantasías de Etelvina, aficionada siempre a historias extraordinarias. Hablando del matrimonio refería siempre el caso de una amiga suya a quien su marido inoculó cl bacilo de Hansen. La vio después en el lazareto. Sus bellas manos estaban mutiladas. Pero ahora, al referirse a Nila, dio muchos detalles. Cuando el asesinato de Rimarima, fray Dionisio les deparó asilo en un paraje inaccesible a los blancos. A semejanza de muchos otros, fray Dionisio, en vez de reducir al indio, se adaptó a ellos. De ahí las raras costumbres adquiridas durante su larga morada en el Caroní. Nila fue a estudiar a Europa y a Norte América, donde siguió un curso en la Universidad de Princeton, Habló también Etelvina de las relaciones de Nila con Teófilo Ortega.
—He ahí el estoicismo de esta gente —afirma Leiziaga.
El doctor Almozas llegó a “Las Mayas” después de su recorrida vespertina y se puso a leer el discurso que debía pronunciar en la inauguración de un puente, en el cual loaba las virtudes de la isla heroica y procera. Leyó con tanto énfasis que no pudo advertir la indiferencia de los oyentes, El cielo tenía un resplandor de oro y al occidente caía una lluvia de perlas y rosas. El viento pasaba dulcemente, arrastrando el aroma de las huertas. En la iglesia sonaba el órgano. El mar lanzaba entre las rocas amontonadas su rumor venerable.
Tierra bella, isla de perlas…
Teófilo Ortega llegó esa tarde de Porlamar. Se fue a su casa, se lavó, su pescado asado con pan de maíz y en seguida marchó a casa de Nila. Vestía pantalón negro, camisa blanca, zapatos oscuros. El tatuaje en el brazo izquierdo: una serpiente entre dos puntos y en letra cursiva las letras T. O.
Nila estaba en su hamaca purpúrea, de cuadros azules. Empuñaba un enorme abanico de palma que reposaba sobre su pecho florido. Ortega entró y sentóse en el suelo, absorto en ella, que sonreía a un pensamiento lejano. Sin duda estaba ausente. La luna penetró en la habitación.
—Nila, tengo que hablarte.
—Bueno, será después, Ahora, déjame.
Ortega salió sin hacer ruido. Cuando el pueblo se hubo dormido, Nila y fray Dionisio bajaron hacia el puerto.
A la misma hora, viendo la luna, la sombra de los árboles, los campos donde flota un aire de cosas inmemoriales y extinguidas, Leiziaga pensaba en Nila y escribía. “En la espuma como en la niebla y el silencio hay imágenes fugitivas. Son tan ligeras en su eternidad que apenas podemos sorprenderlas; pero en ocasiones, un sonido, una palabra u otro accidente inesperado, provoca la revelación maravillosa en el hondo misterio de las costas y serranías”.
A la mañana siguiente los Casas se fueron definitivamente. Hernando ayudó a montar a Etelvina. Después subió él con el pequeño hermano.
—Hasta la vista —y tomó la delantera.
Etelvina contempló un momento los muros seculares de anchos aleros, los árboles dormidos en el aire cremoso. Allí había sido su alumbramiento. El último de los Casas. Esa noche, como siempre, el viento daría sus largos giros mientras la lluvia de astros cae sobre los montes y llena los arroyos, las vertientes. Esa noche, como siempre.
—Serás mía, a pesar de todo.
El mismo día Leiziaga recibió un telegrama del Ministerio en el cual se le ordenaba inspeccionar la zona de perlas de Cubagua. Stakelun no se había movido de su hamaca. En torno suyo rodaban las botellas vacías.
—Le recomiendo para su inspección a Antonio Cedeño. Puede llevarse a Teófilo Ortega, que es buzo. De lo contrario, tendría que ir hasta Porlamar. De aquí a Cubagua hay apenas una hora.
Stakelun se incorporó a medias. En sus ojos había un destello de curiosidad y de ironía:
—Buen viaje y mucha suerte.
El viento zumbaba en la cueva del piache, en el valle de San Juan, sobre las montañas de Guatoco, el Copey y Macano arrastrando la leyenda del tirano Aguirre, la de los guaiqueríes, la de los piaches. Ya que nadie los recuerda,
Leiziaga pensaba cumplir la comisión en tres días y regresar en seguida a Caracas.