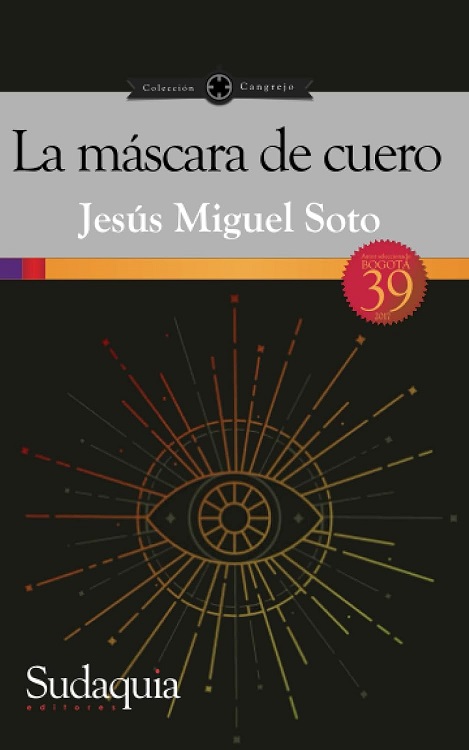Jesús Miguel Soto
La segunda vez que usé la máscara de cuero no fue con fines sexuales, sino por el mero placer de sentir su suavidad templada sobre mi rostro. Me encontraba en mi pensión repasando las caricaturas dominicales de algún periódico viejo. La máscara era ideal para leer, pues sus dos pequeñas aberturas al nivel de los ojos permitían meterse en el papel como dos haces de luz a través de una claraboya imperturbable. Me la dejé puesta durante toda la tarde y toda la noche. A la mañana siguiente desperté con las páginas de Olafo bajo mis sienes; el reloj marcaba de nuevo otro día de llegar tarde al trabajo. Salí tan rápido como pude para mitigar la amonestación chaconera, y aunque tarde llegué a la oficina, no recibí regaño alguno sino la indicación de la ruta designada para ese día.
Si bien la gente en la calle no estaba de lo que podríamos llamar buen humor, había una actitud menos hostil en el ambiente. En mi trayecto no hubo necesidad de intercambiar una cortés grosería con nadie, ni propinar un discreto empujón para abrirme paso entre el apestoso tumulto. Pensé que era probable que una gran empresa procesadora de marihuana se hubiese incendiado y que sus vapores hubiesen moderado los ímpetus de los caraqueños.
De una treintena de apartamentos visitados esa mañana logré concretar cuatro ventas, pero lo más inusual fue que al menos en veinte casos me abrieron las puertas con educación, con la formalidad de los países civilizados, sin las recurrentes ofensas de lesa maternidad, sin los trancazos sonoros que seguían apenas yo pronunciaba las palabras: producto, ofrecer, calidad, venta, enciclopedias.
Tras concluir el turno de la mañana me reuní con Suárez para comer juntos en una pizzería barata en la avenida Casanova. Cuando me encontraba frente al mostrador, listo para hacerle mi pedido a una cajera sonriente a la que le faltaba un colmillo, me vi reflejado en el cristal grasiento de la caja y me percaté de que llevaba puesta la máscara de cuero. Sin querer me la había dejado desde el día anterior debido a un olvido inverosímil pero cierto; tan inverosímil pero cierto como los campos de concentración, las bombas atómicas, las minas antipersona, el uranio empobrecido y los niños adictos a la piedra. Me palpé la cara con las manos y sentí el cuero levemente recalentado por el mediodía ardiente de la congestionada urbe, pero no por ello su piel era menos suave al tacto ni me producía sofocación alguna. Traté de quitármela pero el cierre se había atorado. Le dije a Suárez que me ayudara y le pregunté que por qué coño no me había dicho que la llevaba puesta.
–Pensé que te habías quemado la cara y que te cubrías las cicatrices con la máscara; eso fue lo que todos pensamos en la oficina y no quisimos hacer comentarios.
–No entiendo cómo nadie pudo preguntar.
–A mí nadie me preguntó en la charcutería cuando luego de mi accidente regresé con el muñón del dedo vendado. Son preguntas que no se hacen.
La cajera preguntó si se trataba de una receta para rejuvenecer la piel; no le respondí sino que la miré con rabia, pero a través de la máscara la rabia quedaba neutralizada por la expresión apacible del cuero lustroso y anónimo. El cierre no cedía, así que pedí unas tijeras que igual no sirvieron de nada. Era un cuero de óptima calidad.
Una mujer de abundante cabellera crespa y pezones volcánicos, que estaba en la cola tras nosotros, me instó a que me la dejara puesta, me dijo que se me veía bien, y aunque ya el cierre había cedido con un poco de mantequilla aplicada por Suárez, no quise quitármela, envanecido por el comentario de la bella dama.
Así que, en teoría, durante esa mañana la gente había creído que mi rostro estaba quemado o que había algo horrible y deplorable bajo la máscara y por eso se mostraron complacientes conmigo y me abrían la puerta con cortesía. Hasta Chacón me había tratado con un respeto que no sospeché que se debía a mi enmascaramiento. Las personas imaginaban el horror tras la careta y se comportaban con tal de no tener que verlo, se mostraban corteses o compraban lo que hubiera que comprar para que yo me retirara pronto y en calma, evitándoles así el tener que ver la llaga ulcerosa que –sospechaban– me cubría el rostro; una llaga parecida al mapa de Polonia en 1945 o al de Latinoamérica en gran parte del siglo XX y sus alrededores.
¿Es que acaso antes de hoy no veían el horror de mis ojos desesperados y exhaustos, de mis corporativas súplicas por una miserable limosna? ¿Era más perdedor ahora por lo que ocultaba que por lo que dejaba ver?
Otro aspecto notable fue que, no obstante la máscara, igual me siguieron reconociendo, no sé por qué ni cómo. Para los conocidos seguía siendo Alonso Quaker, como si la máscara no me cubriera la totalidad de la cara sino apenas fuera un nuevo peinado, unos guantes o unos lentes de sol. Nadie, al menos que yo así lo propiciara (como cuando le dije a Suárez que por qué no me había dicho que la cargaba puesta) me preguntó por la máscara; la asumían con naturalidad, como si estuviésemos en las fiestas carnestolendas y el mío fuera más bien un antifaz mediocre.
Aunque no creo en la noción de verosimilitud (noción que por lo demás la raza humana desmiente en cada segundo de común existencia) no puedo negar que más de una vez traté de buscar explicaciones lógicas y valederas al porqué me seguían reconociendo aunque tuviese puesta la máscara de cuero. Claro que también habría podido ponerme a discurrir sobre el porqué nos seguíamos reconociendo diariamente sin máscara, por qué nos parecía natural que en la calle anduviésemos así desnudos de rostro, sin vergüenza, mostrando los hostigadores ojos, la amenazadora boca, la impúdica nariz, las sienes tensas y las mejillas lampiñas de esta degradada especie que poco puede aguantar el frío. ¿No sería más fácil e incluso más sensato andar desnudo y con una máscara puesta, sin que nadie supiese quién es quién, revueltos todos en un carnaval de piel? Hay que admitir que de haber evolucionado culturalmente de este modo utópico o distópico es probable que hubiésemos desarrollado la capacidad de reconocernos en la desnudez, de toparnos con un pipí o una totona e identificarlos por su expresión hosca o alegre, sombría u optimista, abatida o enérgica.
El asunto (sin ánimos de reducir la vida a un único asunto, pues siempre son muchos; al menos que uno sea un maniático con ínfulas mesiánicas obsesionado por un único asunto que hay que resolver hasta la muerte, generalmente la muerte de otros miles o millones dependiendo de la magnitud, urgencia y trascendencia de dicho asunto) el asunto, decía yo, es que a mí me seguían reconociendo desde el primer día de mi involuntario encueramiento. ¿Por qué? ¿Por mi forma de andar? ¿Por mi olor? ¿Por mi cuerpo enclenque y de una estandaridad espeluznante, como si me hubiesen fabricado en serie? ¿Por mis zapatos llenos de polvo grasiento? ¿Por mi corbata arrugada que lo mismo me servía para saltar la cuerda en mis eternas horas de aburrimiento, como para trancar la puerta cuando la casera quería cobrarme y escupirme la cara con uno de sus escupitajos verdes como esmeraldas podridas?
Me aparecí al final de esa tarde por El ojo de oro y mi llegada, mi sentada y mi estadía trascurrió nor-malmente; apenas un par de miradas curiosas que pronto perdían el interés y volvían al círculo de su charla. Encontré al inconfundible Kiko en una mesa, rellenando un crucigrama junto a tres botellas de cervezas vacías y una medio llena sobre su mesa. Me saludó normal-mente. Pero tampoco es que había nada de anormal, ¿o sí? Anormal era la realidad diaria a la que nos habíamos acostumbrado a vivir en esta ciudad de criminales. Inicié entonces una conversación usual que se desarrolló como de costumbre, muy normalmen-te. Al parecer el único sorprendido era yo. Kiko, apenas lo saludé, pasó a referir de inmediato que había fumigado una casa donde encontró la cucaracha más grande del mundo, una mezcla de rata con cucaracha a la que tuvo que rociar con ácido para matarla.
–Era del tamaño de un conejillo. Debía tener treinta años allí escondida. Creo que he llegado a la cima de mi carrera. Debería retirarme en este momento para pasar a la gloria de mi gremio.
–¿No me ves algo diferente?
–Sí, claro –respondió después de rumiar un poco el último trago de cerveza.
–¡Bueno…?
–¿Te echaste perfume?
–No. En serio.
–Sí, bueno, la máscara de lucha libre.
–No puedo creer que sea normal que me aparezca en el bar con una máscara y todo siga como si nada. No soy el subcomandante Marcos. No tengo la cara quemada. No soy una especie de Jason Voorhees. No soy un heavymetalero de 1983. No estamos en carnaval. No soy Rex, el corredor X. No soy un sicario adscrito a la nómina de un comando policial. No entiendo esta normalidad.
Y entonces Kiko, con un tenor de profeta indignado, de maestro inolvidable, de anciano sabio, de político en campaña, de sindicalista con la mano untada en plata, de prócer en decadencia, de fabulador moralizante, de hipócrita inmoral, de hombre comprometido en su lucha, de patriota desencantado, de sociólogo periqueado, de lúcido intelectual, de peluquero erudito, de borracho balbuceante, en fin, con una voz que no era la de él pero que sí lo era porque había salido desde su enorme papada temblorosa, dijo:
–Me sorprende tu escándalo sobre esa nimiedad. Oye esto con mucho cuidado antes de que me termine de emborrachar. En los vagones del Metro hay una niña que pide dinero con las dos manos que son un hueso pelado porque su papá le metió las manos en un fogón por varias horas, y ese mismo padre es quien la manda a mendigar. Y la gente que oye el discurso de la niña sigue igual, incólume; algunos le ponen una moneda que resuena en el huesito frío, pero en general nadie se sorprende. Es como si fuera normal, nadie le dice nada, nadie grita, nadie se pega un tiro, nadie destroza el vagón, nadie llora, nadie alza la voz para preguntar dónde vive ese maldito cabrón de su papá, nadie promueve un linchamiento, nadie interpela, nadie averigua, nadie nada y todos se bajan en la misma estación de siempre. En medio de esta brutal normalidad lo único que es capaz de sorprender a mis queridos conciudadanos australopithecus es que un vecino se juegue el número 365 para la lotería de las 3 pm y salga el 563 para la lotería de las 4 pm. En este escenario, ¿qué te hace pensar que eres tan especial como para que te preguntemos por qué cargas esa máscara de sadomasoquista? Pero pensemos en cosas que sí sorprenden aún y son dignas de celebrar; por ejemplo la cucaracha gigante que maté hoy. Lástima que no le tomé una foto.
–En la oficina pensaron que me quemé la cara –le repliqué sin interés.
–Yo pensé que habías intentado robar un banco –dijo Kiko.
–Yo pensé que te estabas escondiendo de un acreedor –dijo You (con pronunciación castellana, llou), el barman y dueño del El ojo de oro.
–Puede que de modo inconsciente me esté escondiendo de unos cuantos.
–Yo pensé que era un condón para el sexo oral –dijo Falcón, un asiduo cliente del bar, y se empezó a reír él solo cual un genio incomprendido del chiste y del humor al que no se le pondera con justicia su ocurrente talento.
–Yo pensé que estabas haciendo de extra para una película gringa –dijo otro.
–Yo pensé que estabas trabajando para una empresa de fiestas infantiles –dijo otro más.
–Yo pensé que era como tener un sombrero, o una gorra –dijo otro más allá.
–Yo no pensé nada –dijo otro más allá de más allá. Y luego nadie dijo más nada porque más allá se acababa el mundo. Aunque, según me había contado Kiko en sus fructíferas borracheras, en el sótano de El ojo de oro, detrás de la puerta que decía “No pasar” en letra rústica, más allá de esos sanitarios (que de sanos no tenían nada y que más bien eran las riberas del Aqueronte) ocurrían cosas extrañas. Según él y sólo él, allí se realizaban abortos pasaos (es decir, aquellos que se realizan después de los ocho meses de gestación e incluso después del año o los dos años del nacimiento); que había un largo pasadizo que conducía a la casona presidencial para –según los tiempos– secuestrar a un mandatario o facilitar su fuga; que era un hotel para sacerdotes; que era un calabozo colonial donde estaba aún vivo el doctor José Gregorio Hernández. Pero todo el verbo de Kiko era insuficiente para hacerme creer que ese sótano común y corriente (donde se amontonaba mercancía, cajas viejas y nidos de ratas y cucarachas con los que Kiko se hubiese divertido hasta más no poder) fuese más que un simple cuartucho hediondo, pletórico de moho. A menos que la imaginación acertara a inventar algo que ya existiera, como a veces suele suceder.