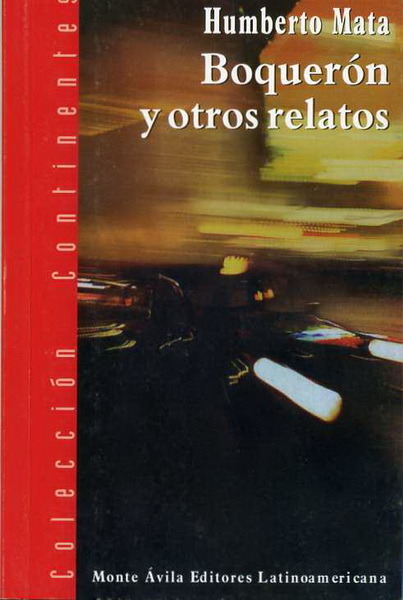¿Todavía te acuerdas de nosotros?
La mañana estaba despejada. El hombre, entrado en años, navegaba sobre aguas inmóviles, simplemente navegaba y entonces lo vio. En una parte poco visitada del estanque, en un lugar lleno de formas inéditas y acaso arbitrarias, en un sitio donde el agua está, si eso es posible, menos turbia que en otros y en donde nadie puede pasar por alto la aterradora hondura del lugar ni dejar de presumir el fondo pantanoso, allí sucedió algo extraordinario, allí lo vio: un pez asomó a la superficie de las aguas su lomo plateado y luminoso, sus negros y enormes ojos, su boca puntiaguda, sus aletas violáceas. Era alargado y brillante, medía cuando menos veinte centímetros, era flexible, ágil. Qué asombro ante aquella visión inexplicable, qué alegría… o temor. Existía, estaba allí, era un hermoso y brillante pez, un pez en el estanque, a pesar de que aquellas aguas estaban consideradas como muertas desde hacía muchos años.
El estanque es una extensa superficie de aguas descompuestas que la luz del sol no logra iluminar por completo, ya que una niebla perpetua está posada sobre ellas acentuando la monotonía del lugar. Una sensación arcaica de algo pastoso, producida por lo que pareciera ser una gelatina en vías de modificar de estado, se adhiere a las aguas del estanque como viscosas sanguijuelas. ¿Recuerdas Rebeca, recuerdas aquellos momentos de intenso amor?
Volvió a la casa corriendo y le contó a su mujer lo ocurrido. Le dijo que saldría de pesca, le dijo que iba a pescar lo que tal vez sería el último pez del estanque.
Rebeca era poco tímida y no escatimaba momentos para hacerle saber la ridiculez de sus propósitos imposibles. El la seguía amando, sin embargo; o acaso también por eso ella lo seguía amando. Le dijo:
—Sigues perdiendo el tiempo, otra vez buscando lo que no existe… como siempre. El estanque está muerto, cuando nacimos ya estaba muerto, cuando nacieron nuestros abuelos ya estaba muerto. Bien sabes que es así.
—Pero yo lo vi, mujer, lo vi de cerca, estaba allí donde el estanque parece más hondo, yo vi sus ojos y sus aletas…
Si ella fuera más comprensiva, pensó el hombre, si ella lo acompañara más en sus andanzas tal vez olvidaría o cuando menos… Pero él tampoco puede olvidar, y si siguen juntos es porque son viejos y a esas alturas de la vida ya ciertas cosas no se pueden olvidar… El vio ese pez, de eso está seguro.
Estuvo a punto de decirle a Rebeca que fueran juntos al estanque, que lo acompañara durante la pesca, que recordaran aquellos años en que comenzaron a quererse y se veían en el estanque, pero el silencio o algo que tiene que ver con éste se lo impidió. Decirle eso sería peor, de todas maneras, sería descongestionar ciertos conductos que si bien nunca habían estado del todo obstruidos por lo menos permanecían (o ellos los seguían manteniendo) en un estado de acuciante deseo de negación y posibilidad. Tomó una caña de pescar, salió de la casa y se dirigió al estanque.
Desde el estanque el pueblo se ve diminuto, pareciera estar oculto o rehuir de las miradas. Allí, en el pueblo, vivieron sus antepasados y los de su mujer, y allí viven él y Rebeca. Están muy solos, eso es verdad, nunca tuvieron hijos. Por momentos él piensa que ella no quiso tenerlos, pero sabe que esto no es cierto; ella quiso tenerlos tanto como él, pero no pudieron. A veces las parejas no tienen hijos porque la mezcla no funciona, él recuerda muchos ejemplos de uniones que se destruyeron por infertilidad y al poco tiempo tanto la mujer como el hombre tuvieron hijos con otras parejas. A veces la mezcla no funciona, piensa el hombre mientras observa la caña y el sedal que corta el agua y se hunde en la espesura del estanque. Rebeca era una mujer muy bella, aun sigue siendo bella, muy bella, sí señor. ¿Recuerdas cómo nos queríamos, recuerdas los abrazos y los besos, todavía te acuerdas de nosotros querida Rebeca?
Ese día no tuvo suerte con la pesca. Mañana insistiría. ¿Qué otra cosa podía hacer si no…? Ya el pueblo era un sitio poco agradable para vivir, con tanta soledad era menos agradable cada día. Algunas veces se le ocurría algo malo, se le ocurría que todo el lugar estaba cubierto por una niebla que impedía el paso del sol; o también imaginaba algo peor, imaginaba que aun si esa niebla no existiera igual el sol no podría alumbrar ni tibiar las calles ni las casas del pueblo, tal y como no alumbraba ni tibiaba ya los corazones de sus habitantes. Todo estaba tan viejo y tan derruido. Los sitios, los paisajes mueren con las personas. El pueblo seguía muriendo lentamente con ellos. Era un lugar cansado, sin risas, sin esperanzas, tanto por él mismo —y acaso en especial por eso—— como porque toda la gente joven lo dejó alguna vez y se alejó del lugar gota a gota pero con paso decidido, con jolgorio, con risas, como quien logra al fin marcharse de una región colmada de pestes. ¿Por qué se alejaron, por qué tomaron la ruta del estanque y desaparecieron, uno a uno, sin piedad? Si ustedes llegaran a saber lo que ya entonces era el pueblo lo comprenderían. Ya ese pueblo estaba dejando de existir cuando ellos se marcharon, ya era el recuerdo borroso de un pasado que pudo haber sido menos infeliz, un relieve desgastado por el frote y la duplicación de imágenes, un repetido palimpsesto, ya era una nada cuando los muchachos lo dejaron, sin piedad, uno a uno. El recuerda (¿y tú también Rebeca?) que cuando los muchachos se iban hacia el estanque —y desde allí quién sabe hacia dónde, quién sabe hacia qué— ellos no podían dejar de sentir cierta tristeza; y no porque los muchachos se marcharan (total, tenían que irse de esa muerte) sino porque entre los viajantes ninguno era un familiar, un sobrino, un hijo de quien hablar y estar orgullosos, así como tampoco podían dejar de experimentar cierta alegría debido a esa misma circunstancia, ya que no estando entre los viajeros ningún familiar entonces a nadie tendrían que esperar y por ende por nadie tendrían que ilusionarse ni experimentar una urticante dosis de angustia y de nostalgia. ¿Pero esa posición (¿tan cómoda?) no implicaba hacerle un guiño a la muerte, no era la muerte misma, no conllevaba suponer que cualquier despedida es para siempre? —se preguntó el hombre mientras colocaba la caña en un rincón de la casa y se ponía a pensar en el registro que produce en la frase una interrogación dentro de otra.
Dicen que el hombre siguió yendo día tras día al estanque a pescar; dicen que lanzaba el sedal en el agua, en el mismo lugar siempre —la zona en donde tiempo atrás vio saltar al pez—, y que de inmediato se dedicaba, más que a vigilar la caña y la pesca, a pensar y pensar. Pensaba en los años que habían pasado juntos él y Rebeca, en todo el tiempo que habían consumido quizá para nada; pensaba en que el final de sus vidas estaba próximo y que él ni siquiera sabía quién de los dos iba a morir primero; en que si allá el pueblo se estaba muriendo, acá el estanque, muerto en apariencia desde siempre, o desde que ellos y los abuelos y los bisabuelos de ellos tenían memoria, ahora con su descubrimiento —si éste culminaba exitoso, e inclusive si finalizaba en el fracaso: y todo dependía de lo que fueran considerados éstos—, acá el estanque cobraría vida e importancia y acaso ayudaría con ello a cambiar las cosas, aun cuando él no sabía muy bien qué cosas debían cambiar ni si algo debía cambiar; y mientras así pensaba y descuidaba la caña de pescar; y mientras ya cercana la tarde eso hacía, allá a lo lejos se veía cómo el sol estaba cayendo, cómo las colinas, la vegetación, las casas del pueblo iban siendo bañadas poco a poco con esa lluvia pictórica típica de los crepúsculos y que combina rojos, azules, grises, amarillos o naranjas y marrón, colores que acá más cerca, sobre las aguas del estanque, eran a veces reflejos de un negro ondulante como el humo o de un rojo amarillento entre sol y ladrillo y por momentos de un magenta; y aquel laberinto de tonalidades en el cielo se exhibía sobre un fondo blanquecino que se iba haciendo gris yeso y ocre con el paso del tiempo. Entonces el camino al pueblo mudaba en marrón, dorado y plomo, las piedras daban claroscuros y las ramas de los árboles, cimbreadas por el viento, eran como esculturas con retículas que dejaban colar los últimos rayos del sol. Y cualquiera que hubiera estado pendiente de aquello que pasaba tal vez habría llegado a pensar que tanta perfección merecía estar a cargo de una especular pintura de hace siglos… Y todo era muy triste.
Ese era el momento en que el hombre regresaba a casa por el camino que parecía del color de una espiga en verano y también de una bala, ese era el momento en que preparaba las palabras que le diría a Rebeca, ese era el momento más difícil del día. Llegar, guardar la caña en un rincón, decirle a la mujer que hoy no había tenido suerte con la pesca, verle su cara de satisfacción porque él había fracasado otra vez, porque ella había tenido razón cuando le dijo hace tanto tiempo que el estanque estaba muerto, contarle (pero para sí mismo, no para ella) lo bueno que sería si mañana iban juntos al estanque, qué bien lo iban a pasar él y Rebeca si iban juntos, decirle todo eso pero en silencio, como se le dice te amo a esa mujer que uno tanto quiere y desea pero a la que no nos atrevemos a decirle nada.
Y así pasaron los días y los meses y los años —dicen—, y el hombre siguió constante en su rutina y en su proximidad a una muerte que no acababa de llegar. Y así el pueblo siguió muriendo y el estanque ennegreciendo cada vez más, hasta que un buen día mientras pescaba, el hombre, ya doblada su espalda, ya cansadas sus piernas e inflamados sus pies, tuvo una exacta luz. En ese momento decidió que la época de pesca había terminado, que algo muy poderoso e inescrutable, acaso un dios, había sido el responsable de que no hubiera podido pescar en todo ese tiempo aquel pez brillante que hacía tantos años había visto; decidió que esa pesca en verdad era imposible o en todo caso inútil o dañina porque allí, en ese estanque para muchos putrefacto, allí justamente y no en otra parte, en el pueblo no definitivamente, allí estaba escondido algo que era necesario preservar, en la profundidad de aquel estanque algo escondido pero latente y lleno de vigor. Y esa tarde se preparó para volver a casa y no tuvo necesidad de meditar en lo que le iba a decir a Rebeca, porque ya él sabía todo y ella acaso también. ¿Verdad que tú me entiendes, querida Rebeca, verdad que sabes que no puedo hacerlo, verdad que eso te hace feliz en realidad, verdad que nunca tuvimos un hijo, verdad…? El estanque, se dijo, aun sin vida contenía la vida; y el pueblo, aun con vida parecía la muerte.
Se sintió un chapoteo, algo movió las aguas, algo flexible, brillante y con ojos muy oscuros dio un salto, curvó su cuerpo y desapareció raudo en las profundas aguas del viejo estanque. El hombre no hizo caso. Definitivamente no lo iba a pescar. Y ya camino a casa una amplia sonrisa se dibujó en su rostro.
El amortajador
En cualquier sitio se puede vivir. Muchos lo han hecho en pueblos, ciudades o campos, sin por ello dejar de hacer lo que les corresponde. ¿O mejor será decir que hacen esto y aquello -y no lo otro- precisamente por vivir en este lugar y no en aquél? Tal vez… Nadie puede saber.
Cerca de los límites de la ciudad, existe un edificio, pequeño, viejo y maltratado. Sus ventanas no parecieran requerir de la atención ciudadana, así como tampoco sus bloques en carne viva, en los que se vislumbra el engrudo añejo. Da la impresión de que, en él, todo está detenido; o de que permanece aislado, excluido del mundo, como si una ráfaga de destiempo lo hubiera abofeteado… No es verdad, sin embargo, que la desatención o la indiferencia sean el destino común de edificaciones como ésa. No. Por el contrario, en sitios así suele aflorar una suerte de vivencia, de memoria, que podría señalarse con la palabra humanidad y que ameritaría, cuando menos, cierta dosis de ensueño. Humanidad, se siente en esas paredes húmedas; en aquella entrada en penumbras, anuncio de visita a lugares aún más penumbrosos y dóciles para el secreto o las suposiciones. ¿Por qué, entonces, esa situación tan especial; ese privilegio (si es posible usar tal expresión) que excluye a este edificio del placer visual, del fluir del recuerdo y lo instaura en una neutralidad casi perfecta, si no en un rechazo? Eso pudiera suceder, no por la necesaria discreción que se debe a lo ajeno (ya que todo edificio, por pequeño y viejo que sea, también es en el fondo un sitio público) sino por otra, sin dudas necesaria, que es preciso observar cuando se transita cerca de lugares luctuosos. Opacos recuerdos. Nubes profilácticas de esos recuerdos. Inmensidad. Todo y olvido. En ese edificio, aún vive la vida; pero también vive —y a sus anchas— la muerte. No es tan difícil observarlo, de todas maneras. Un esfuerzo, un mínimo esfuerzo sería suficiente. Entonces, la mirada chocaría contra emblemas que no le harían dudar de que allí, en la planta baja del edificio, tiene su aposento una discreta funeraria. Si la mirada lograra internarse, descubriría un féretro sin lujos. Si fuera escrutadora, minuciosa, sabría que dentro de él se encuentra el cuerpo de un hombre, y que ese cuerpo no perteneció a cualquiera. El muerto, mirada, si todavía no has logrado verlo, ofrece las facciones de un hombre viejo, de alguien que hasta hace pocas horas, ganaba la vida arreglando cadáveres en la funeraria que ahora lo aloja. ¿Quién hizo con su cuerpo lo que él con tantos otros? ¿Cuál improvisado amortajador perfeccionó la última máscara? ¡Quién sabe!
Abajo, en la planta del edificio, está la funeraria. Arriba, pocos viven; y entre ellos, llaman la atención los miembros de una familia (dos hermanas y una pareja) que ocupa uno de los apartamentos. Están tranquilos. Ya poco les molesta el olor a formol ni otro más desagradable que algunas veces parece subir por las angostas y oscuras escaleras.
¡Qué más da! En cualquier sitio se puede vivir, le digo. Si no fuera por lo que pasó… ¿Acaso podemos vivir donde queremos? ¿Acaso vivir en otro sitio hubiera cambiado algo? Yo sé que no, señor, seguro… Lo que pasó no vino de abajo sino de arriba…
Pero para que me entienda, tengo que comenzar antes, señor; tengo que empezar por cuando Maruja andaba en sus doce y mi pobre Angélica se postró. Ya entonces parecía muy vieja, ¿sabe?, Angélica. No por la edad diría, no por eso, sino porque los achaques le empezaron temprano, y cuando Lisbeth cumplía los once comenzó a postrarse, dolores por acá, dolores por allá, y apenas me di cuenta estaba en cama, sin poder hacer nada, como si fuera una nada estaba mi Angélica. Me hice cargo. Cuando Angélica se postró me hice cargo. Lisbeth de once y Maruja de doce. No me sentía desamparado, porque Maruja se hizo rápido una mujercita, a pesar de sus doce, y ayudaba con lo de la casa, limpiaba, ponía la mesa, regañaba a Lisbeth por las tareas, toda una mujercita como se dice, siempre pendiente de la madre, mi Angélica, la cambiaba, le daba la comida, todo hacía Maruja con sus doce. Yo no tenía muchas peticiones, con los cuartos arreglados me bastaba y ver a mis muchachas crecer lindas y fuertes era suficiente. Es verdad que lo de Angélica llegaba a molestarme, ella tan sana y ahora como un guiñapo, pero todo eso lo reducía Maruja, tan centro de la casa ella.
—Papá, ¿me atiendes un rato a mamá que tengo que hacer tal cosa?
—Sí, hija, no se preocupe, vaya tranquila que yo me encargo.
Así pasábamos los días, tranquilos pasábamos los días, Angélica, mis muchachas y yo, los cuatro muy tranquilos, Maruja y Lisbeth creciendo fuertes y lindas, yo que se lo digo…
Estaba en la puerta del edificio cuando el sustituto llegó, si acaso era el reemplazo del viejo amortajador. Era alto, delgado y lucía una chaqueta elegantísima.
Un maletín indicaba equipaje. Pasó a su lado. Tal vez ni la miró. Subió las escaleras y Maruja, inquieta, escuchó el sonido de una puerta que allá, arriba, fue abierta y cerrada rápidamente. En el último piso, pensó Maruja. Arriba de mi casa. Extraño, muy extraño que alguien así, con ese porte, venga a vivir en este edificio: y justo en el apartamento del viejo muerto. Era alguien de otra parte, de otro lado de la ciudad o de otra ciudad. Durante la noche, mientras atendía a la madre, Maruja escuchó con atención. Arriba, el desconocido rodaba algo, un mueble al parecer. Luego, oyó un sonido de agua. Se baña a esta hora. ¡Qué tipo tan extraño! No logró verlo la mañana siguiente, ni siquiera la otra. Pero corrió a la puerta de su casa cuando sintió que abrían la de arriba, el tercer día luego de la llegada del nuevo inquilino. Bajaba las escaleras. Maruja, con sigilo, entreabrió su puerta cuando él pasaba. Vio sus espaldas, sus manos vacías que se movían rítmicamente, sus pantalones, hasta que se perdió en la oscuridad de las escaleras. Maruja sintió un escozor, algo como una vibración dentro del cuerpo y pasó el resto del día alterada. ¿Quién era? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿El nuevo encargado de preparar los muertos? ¡Increíble! ¿Con ese aspecto? Un día le voy a preguntar… Y, en efecto, una tarde Maruja subió las escaleras.
Pero entonces comenzó, señor. De pronto, comenzó. Diría que a los pocos días después de que el viejo de la funeraria se murió. Porque si no le había dicho, usted disculpe, el viejo que preparaba los muertos se murió hace meses. Lo había visto en oportunidades, dos o tres veces lo había visto, muy viejo estaba me fijé, porque él vivía en el mismo edificio, en el apartamento de arriba, y como usted comprenderá, uno se topa a veces con gente de su edificio, aunque no le guste lo que ella haga uno se topa a veces, no se puede evitar, así que dos o tres veces, si mal no recuerdo… Pero no es eso lo que quería contar, señor, seguro que no, usted disculpe. Lo que sí quería decir es que aquello comenzó de pronto, casi a los pocos días después de que el viejo se murió comenzó Maruja con sus cosas. Que si esa puerta se cierra sola, que si trancaron el agua cuando me bañaba, que si algo me sopló anoche, que si eso me da miedo papá. Angélica nerviosa y Maruja con eso. Yo sabía, señor, sabía que Maruja estaba subiendo, porque uno se da cuenta, ¿verdad? Me parecía muy raro. Eso de que Maruja estuviera subiendo al apartamento del viejo muerto me parecía muy raro. Pero, ¿qué podía hacer…? Ya era una mujercita, y cuando las niñas se hacen mujercitas, con todas sus necesidades, yo que se lo digo, uno debe estar preparado para lo que sea.
«Papá, tengo que hacer tal cosa, una amiga me espera». Cosas así me decía Maruja. «Vuelvo en un minuto, papá». No me gustaba, para nada me gustaba. Y aquello de la puerta, del agua, del soplido, aquello era demasiado… Angélica decía que podía estar con mala gente.
«Maruja puede terminar muy mal», decía Angélica. Pero ella no escuchaba a nadie. Sólo permiso para acá, permiso para allá, y las puertas que se abren y cierran, y los pasos en las escaleras, y los gritos de Maruja, en la noche, porque algo la asustó, como si la casa se hubiera llenado de algo malo.
«Yo lo vi, papá, te juro que lo vi. Era como una sombra que se paró frente a la cama. Tapé mi cabeza con la cobija y un frío muy largo se me coló».
Así se pusieron las cosas. Lisbeth por su cuenta, porque Maruja ya no la atendía, ni atendía a la madre, ahí, sola y nerviosa en la cama mi pobre Angélica… Le dijo a Maruja que acá era distinto. Él conocía otros sitios, había trabajado en otras funerarias. Esas, son diferentes, muy distinguidas, tan escrupulosas que no dan cabida al dolor. La gente llega, se sienta, conversa con algún conocido, habla de cierto negocio, mira a sus alrededores y se marcha. Ni siquiera ha podido acercarse al féretro. Quizá ni siquiera conoce a los deudos. Pero ha cumplido y pasado un rato tranquilo, hasta agradable. Si tuvo ganas, fue al café para tomar un sabroso caldo. Nada más. Allá, es como estar en un espacio teatral, Maruja, pero lleno de mal gusto. Querubines, cuadros, madonas, personajes ataviados a la última moda y más pendientes de sus medias y collares que de otra cosa. Todo, Maruja, todo como en esos restaurantes de lujo, donde lo menos necesario es masticar los alimentos.
—Estuvo muy hermoso, muy organizado.
—A la hora en punto llegó el Padre.
—Un rezo corto pero lindo, con responso y todo.
—Muy corto, diría yo.
—Y ni nos dimos cuenta cuando lo sacaron.
—Todo normal, muy ordenado.
—Con una gran educación.
—¿Viste que estaba cerrada?
—Dicen que murió de algo malo y no quieren que se sepa.
—Parece que los doctores querían enterrarlo sin velorio.
—¡Imagínate…!
—Eso dicen, pero yo no sé nada.
—A mí me dijeron otra cosa.
—Parece que se suicidó.
—Estaba obstinado de la mujer y se metió un tiro en la boca.
—Yo supe otra historia, me dijeron que estaba con un muchacho cuando ella llegó.
—Sí, estaba con un muchacho, pero no en la casa, en un hotel y le vino una embolia.
—Tenía sangre en la boca y la nariz cuando lo encontraron.
—El muchacho escapó, él no tiene la culpa, imagínate el susto.
—Gracias a Dios, todo salió muy bien.
—Con una gran educación.
Acá es distinto. Acá se está más cerca del dolor y es posible escuchar un llanto estridente, sin recortes sociales. El artificio, menos elaborado, permite que la muerte sea mostrada como algo natural, aunque terrible, y no como un simple acto de reunión y exhibicionismo. Maruja le contó sobre la sombra. Le dijo que una puerta se había cerrado en sus narices, que el agua se fue mientras se bañaba, que sentía miedo durante la noche.
«Es la cercanía, Maruja, la cercanía de la muerte», dijo él mientras la cubría.
Con el tiempo me fui desatendiendo de Maruja, es verdad, lo reconozco. Pero, ¿quién no iba a hacerlo? Con sus miedos y sus escapadas, ¿quién no…? Igual la quería, señor, claro que la quería, y mi Angélica no dejaba pasar un minuto sin preguntar por ella: «¿Dónde está Maruja?», preguntaba. «Ten mucho cuidado con ella, mira que puede estar en malas manos», decía. Pero entonces ya Maruja parecía cada vez más lejos, en la casa pero muy lejos, como si no fuera su casa, como si el piso de arriba fuera su casa, allí, en ese apartamento del viejo muerto, y yo no aguantaba tantas cosas, no podía aguantarlas, Angélica enferma y Maruja así. Y entonces me dediqué más a Lisbeth, que seguía creciendo, se acercaba a los doce y ahora parecía toda una mujercita, muy seria ahora, preocupada por todo Lisbeth, por la mamá, por mi comida, mientras Maruja se alejaba, y ya yo no quería pensar más en Maruja sino en Lisbeth, tan linda como estaba, tan centro de la casa. Pero Angélica igual de angustiada: que si a Maruja le puede pasar algo, que si yo quiero verla; y así todo el santo día preocupada por Maruja, como si Maruja no estuviera, lo que en el fondo no era verdad, porque ella seguía en la casa, casi nunca veía a la madre pero seguía en la casa, a cada momento subiendo las escaleras, subiendo las escaleras mientras Lisbeth se ocupaba de todo, de mi Angélica, de mí, de todo se ocupaba Lisbeth, tan mujercita, tan centro de la casa ella…
Una tarde, habló de su trabajo. Es el perfecto maquillaje y la gran falsedad, le dijo. Yo preparo el espectáculo; el espectáculo final, el último recuerdo. Antes, cubríamos el cuerpo para que nadie lo mirara; ahora, lo preparamos para su gran exhibición. Ninguna mancha. Nada que recuerde la muerte. Y si escapa un olor, hay que estar prestos a disimularlo. Que las sustancias requeridas se sobrepongan. Todo, con una gran educación.
¿Por qué lo haces? ¿Por qué aquí? -preguntó Maruja.
Porque alguien tiene que hacerlo. Además, yo soy perfecto en mi trabajo. Ninguna mancha. Ningún olor.
¿Por qué aquí? -insistió Maruja.
No obtuvo respuesta. Maruja quedó mirando el vacío, como si estuviera sola, aislada; porque ahora todo parecía vacío: el apartamento donde se encontraba, oscuro y solitario; el edificio donde siempre había vivido, una isla separada del tiempo. Y entonces recordó, nerviosa acaso con razón. Recordó que, en efecto, desde que él había llegado, ningún olor desagradable subía por las escaleras. Todo era limpio. Maravillosamente limpio. Me siento bien, pensó Maruja, pero tengo miedo. No sé. Su trabajo. Algo tan raro, tan desconocido.
Un día, señor, un día pasó lo que tenía que pasar, lo que estaba esperando que pasara. Y no me diga que no era para esperarlo, una muchacha que ya casi no vivía en la casa, que estaba todo el tiempo en el piso de arriba… Entonces, señor, un día Maruja ya no regresó, ni rastros de ella ni nada de nada, así, como si se la hubiera llevado el viento a mi Maruja, y Angélica tan angustiada que se despertó gritando, como una loca se despertó gritando una noche Angélica.
—¡Maruja! ¡Maruja! ¡Ese olor! ¡Ese olor! ¿No te das cuenta de ese olor? Es Maruja, mi pobre Maruja.
Sí, un olor subía por las escaleras, pero no era el olor de Maruja, no señor, era un olor a muerto podrido, por más formol que le pusieran era un olor a muerto podrido. Eso le dije a mi Angélica.
—No. Es Maruja. Es ella. Tienes que saberlo. Eres su padre… -y esto me lo dijo casi con resignación, diría yo, por el tono.
Si soy sincero, aquello era un olor a puro muerto. Pero, ¿quién puede conocer el olor de una hija mejor que la madre? Nadie, y usted lo sabe. Así que bajé, y no encontré nada. No había ningún muerto en la funeraria. También subí, y tampoco encontré nada. El apartamento estaba vacío, sin una señal de nada. Lo que no era para sorprenderse, porque, que yo supiera, nadie había vivido allí desde hacía meses, usted sabe, cuando se murió el viejo. Aunque Maruja subiera todo el tiempo, allí, desde hacía meses nadie vivía. Y el otro día pregunté abajo, en la funeraria, casi porque estaba nervioso o sin saber por qué, por una corazonada, por esperar algo, cualquier cosa, señor, usted sabe, la ida de Maruja, los gritos de mi Angélica por el olor; el otro día pregunté por el nuevo, por el encargado de arreglar los muertos, aunque yo sabía que el apartamento de arriba estaba vacío pregunté por el nuevo. Me respondieron que nada. «Desde hace meses, cuando el viejo se murió, nadie trabaja con los muertos». Así me dijeron. Me dijeron que era muy difícil, con todo tan caro, encontrar uno que se ocupara; que esa era una funeraria humilde, una funeraria casi olvidada, en aquel edificio tan apartado, tan pequeño y tan viejo.
No pude decirle la verdad. Vi a mi pobre Angélica y no pude decirle la verdad. Mejor le dije que no había pasado nada, porque si a ver vamos, todavía no sé si ha pasado algo.
—No pasa nada, Angélica, son suposiciones tuyas -le dije-. De pronto Maruja regresa, ya vas a ver, quédate tranquila -pero ella, muy terca, no se dejó convencer.
—Es Maruja, te digo. Ése es su olor. Huele a ella. ¿No te das cuenta…? Y mi pobre Angélica, señor, mi pobre Angélica se puso a llorar. Claro, ya no podía hacer más nada. Ni soñar con convencer a Angélica de que estaba equivocada. Ni soñarlo. Porque a ella nadie la iba a convencer, por muy postrada que estuviera… Y entonces, señor, ocurrió lo que no me esperaba, ocurrió lo que nunca esperaba. Ocurrió que la otra noche Lisbeth tuvo como pesadillas, sombras al pie de la cama, cosas de esas; y aunque todavía no sé si ella está subiendo las escaleras, le aseguro que no, creí conveniente venir donde usted para contarle todo esto, no vaya a ser que mi Lisbeth, ahora mi Lisbeth, tan mujercita ella, con sus doce que ya los cumplió, tan centro de la casa, no vaya a ser, digo, o que mi Angélica se despierte una noche gritando por el olor a Lisbeth o a lo que sea… Porque si yo sé algo, señor, si acaso sé algo, lo que pasó con mi Maruja, sea lo que sea, no vino de abajo sino de arriba, por muy vacío que esté ese apartamento. Y también usted debe tomar en cuenta, pienso, que ya mi Lisbeth está en los doce, como le dije, en la misma edad que tenía Maruja cuando comenzó con sus cosas… ¿Verdad…?
Estaba en la puerta del edificio cuando el sustituto llegó, si acaso era otro. Alto y delgado, el inquilino mostraba una chaqueta elegantísima. Pasó a su lado. Tal vez la miró. Subió las escaleras y Lisbeth, inquieta, escuchó el sonido de una puerta que allá, arriba, fue abierta y cerrada con violencia.