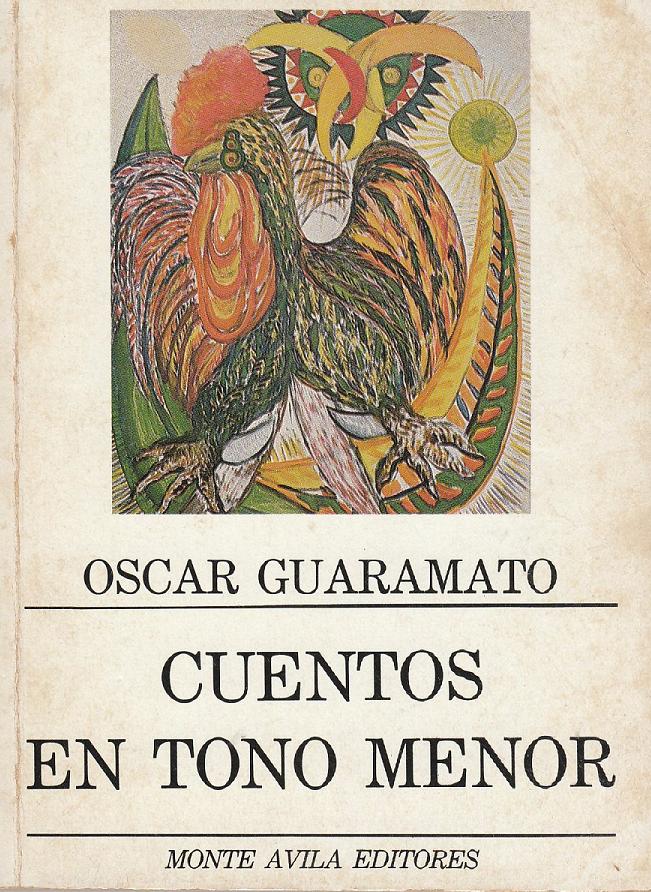Biografía de un escarabajo
El escarabajo dio los últimos toques a la bola de estiércol, alisó una que otra mínima hilacha saliente del fresco amasijo e inició con ella su regreso al albergue.
Se le veía salvar los obstáculos con sumo cuidado, aferradas las tenazas delanteras a la carga, húmeda aún, por sobre hojas y pedruscos, rumbo a la cueva que se abría dos metros más allá del verdoso montón de estiércol.
Rastreaba la brisa un olor a orégano.
Bajo el arco de una raíz seca afinaba sus crótalos una serpiente oscura.
Hacía un calor de horno en el interior de la cueva, y la blanda arenilla del piso mostraba las huellas que dejaran los dentados brazos del cargador, cuando salió de nuevo por otra ración.
A veces, el marchar torpe atropellaba las plantas que empezaban a nacer en el estercolero, un manojo de hierba de un palmo escaso, en mitad de su ruta, significaba un calculado rodeo y un volver a enfilar hacia las verdes tortas olorosas.
Esto, cuando el campo mostraba relativa soledad, pues vivía en terrenos sombreados por un gran árbol y con frecuencia venían hasta allí gentes y caballos. Sabía que los intrusos pisaban con gran fuerza y aplastaban sin misericordia retoños nacientes y pequeños seres.
Quizás resultaban más temibles los hombres.
Los caballos se contentaban con relinchar y hacer temblar la tierra bajo el peso de sus cascos, y se marchaban luego, dejando el campo esterado de buena comida. Pero los hombres llegaban silenciosamente, tomaban un pequeño escarabajo y ¡clic!, lo destripaban entre sus largos dedos; o bien, como si jugasen, desprendían patas y élitros con lenta crueldad, hasta dejar el cuerpo como una nuez arrugada.
Eran ellos quienes apagaban el clamor de las cigarras y dispersaban con saña, la ronda matinal de las libélulas.
De ahí que conociese el sonido de las pisadas cercanas y adoptada aquella inmovilidad de hueco cascarón de ébano, plegadas las patas bajo la cabeza, quietos los artejos, momificado de temor su cuerpecillo ante la presencia de los grandes seres.
Aquella mañana, cuando fabricaba su segunda bola de inmundicia, presintió el desagradable encuentro. Primero la serpiente, desapareciendo entre las sepultadas raíces del árbol, y luego las voces golpeando el alto viento: una de oscuros contornos de agua subterránea, otra delgada, como canción de lluvia.
Arriba se agitó la voz oscura:
–Esta será la única solución, Maritza.
–¡Terrible solución!
Cerca del escarabajo –quiero carbón bruñido– se había encendido la llama musical de un grillo.
Ahora volvía la voz de hilo de lluvia:
–Anoche lo sentí moverse. Desearía ser como las labradoras para tenerlo libremente y cuidarlo…
Y el viento ennegrecido:
–Somos diferentes, Maritza, tú lo sabes; tenemos nuestras normas sociales, nuestros deberes que cumplir…
–Y… ¿entonces?
La voz caía en gotas temblorosas.
–¡El aborto, Maritza, es la única solución!
–¡Abortar!
La blanca voz parecía diluirse en el tamiz del aire.
Parpadeaba aún la llama musical del grillo cuando pisadas y sombras se alejaron.
Toda la noche trabajó el escarabajo. Había que separar aquellas rudas adherencias estercoráceas y fabricar un fino material, el más blando y fresco, la cuna pereiforme para el hijo.
Y de sus patas salió al fin, moldeada y pulida como una gran perla de arcilla, el edredón cremoso para el huevo.
Cuando la obra estuvo concluida, selló con tierra la madriguera y escaló la salida hacia el amanecer.
Olía a sol.
Sobre el musgo se alargó la sombra del hombre.
La voz, hoja seca, cayó después.
–Aquí lo podemos enterrar, Maritza.
Y empezó a cavar fuertemente. El hierro sacudía la tierra y desgarraba delgadas raíces. Cada golpe era un temblar de hierbas y un débil gemir de tallos triturados.
La otra voz se hacía blanda, se empequeñecía como un ovillo sedoso:
–¡De prisa, que alguien puede vernos!
Junto a ellos, jadeante, rondaba el viento.
Transcurrió una lunación.
Vistió la nube su cendal de invierno, y, por la ruta vertical del aire, bajó la bruma en su corcel de frío.
Sobre la tierra, redondeado como una gran ubre verde, madura de lluvia, el árbol.
Y sobre el árbol, el sol, que era un terroso gavilán dormido.
Fueron días difíciles para el escarabajo.
El agua que humillaba las campánulas había licuado todo el estiércol diseminado en las cercanías de la madriguera, y existía la amenaza de morir ahogado cuando la corriente ponía su cristalino parpadear al ojo de las cuevas. Ahora venían cantando pequeños y turbios arroyuelos por los antiguos senderos de las bestias.
Rechoncho, mojado de barro, salió una mañana.
Caminaba a reculones, agobiado por el peso de la pera arcillosa donde el hijo ya agitaba su impaciencia de bañarse en luz.
Sólo las hormigas lo vieron marchar.
Penosamente había logrado escalar la cuesta mohosa de aquella piedra, cuando sintió la voz, la negra voz del hombre.
–Lo ves, Maritza: una alfombra verde lo cubre todo…
–¡Sí, todo, hasta nuestro error!
El escarabajo paralizó sus movimientos.
–Una imprudencia, solamente. Olvidémosla.
–Si yo hubiese sido labradora y pobre…
–Basta ya: pronto nos casaremos… Ese día te regalaré un collar de oro, sus cuentas serán tan grandes como…
El hombre miraba a su alrededor buscando algo para establecer comparación y luego se inclinó para terminar la frase:
–…¡como este escarabajo!
Lo tenía sobre la palma de la mano, halagando su sonrisa breve.
Ella trenzó por un instante su canción de lluvia:
–Bota eso y bésame, ¿quieres?
–Fue entonces cuando el escarabajo se sintió caer.
Más tarde, hormigas hambrientas cargaron con sus miembros destrozados.
¡Qué gran red de caminos distintos le ofrecía la tierra a su regreso!
La niña vegetal
Su vida, su pequeña vida, dormía en un alvéolo de menta y azafrán. Y hubo una noche en que el estambre se rasgó sin ruido y él brotó a la superficie, tembloroso, como una verde pupila de reptil.
Al amanecer, estaba allí, sobre la tierra, sosteniendo a duras penas su mamila de sol.
A su lado fluía el olor ácido de la hojarasca humedecida. Cercanos, los pedruzcos azules hacían vibrar su corazón de grill, y más allá, amarillo, morados, pardos, brotaban de un ribazo los hongos gordezuelos.
Los saltamontes y las ramas vieron cómo la brisa rastrera empezó a doblar su débil tallo, empeñada en que él afincara bajo el musgo blando los rosados y lisos hilllos de sus pies.
Como su nacimiento había ocurrido así, prodigiosamente simple, hubo de conservar todo ese día sus pañales de menta y azafrán.
Una vez, un jaguar asustado estuvo a punto de triturarle. Sintió la opresión áspera de la garra y se vio aplastado, vuelto un ovillo entre sus propias hojas, manchada en sangre verde la breve vestidura. Pero no murió. Sin embargo, pasaron muchos soles para que recobrase su posición vertical, y le nació aquella prematura joroba, que años más tarde lucía su bifurcado follaje.
Después fue el luchar contra la voracidad de los lagartos; el achicarse ante el alud sin contén, turbio de muerte; el soportar los días color de cal y la brisa caliente lamiéndole el costado.
Después, la verde cabellera, creciéndole.
Pero antes hubo de resistir el empuje de los vientos y las sacudidas de las tempestades.
Antes sintió el mordisco de la sed y vio amarillear sus hojas y adelgazar sus ramas afiebradas.
Antes conoció de cerca la furia del fuego, que hacía hervir en rojo y crepitar la savia de los otros y convertía en dispersos y negros pedazos los troncos centenarios.
Antes, mucho antes de sentirse altano gigante en el paisaje, su suerte osciló entre el ser desmembrado y volverse vara de pescador o ahumado sostén de techumbre, o quedar en carne de fogata y al final sólo una ruta gris al paso de las lluvias.
Pero no murió.
¿Muere acaso el árbol? La mano bondadosa del invierno puso nidos y flores en sus brazos. El viento —pastor de nubarrones— dio fuerza y crecimiento a sus raíces, y la tierra exprimió para él lo más jugoso y fresco de su entraña.
Ahora podía detener la brisa entre sus ramas fuertes, y mirar cara a cara a la montaña, y balancear su enorme copa sobre las copas empequeñecidas que estaban a sus pies.
Su piel tenía el color del cuerno del venado, y adentro sentía palpitar, duro y amargo, el corazón.
También el coronel Francisco Martínez de León cumplió el mandato familiar. La única salida que encontró para saldar sus deudas fue aquella de hipotecar la hacienda, y posteriormente, su venta a una compañía urbanizadora. Pero conservó la casa y un área espaciosa que centraba el árbol. Y cuando a su vez le tocó partir definitivamente, llamó a sus dos únicos hijos y les hizo igual recomendación.
— Ustedes seguirán cobrando mi pensión militar. Es poco dinero, pero con ello vivirán hasta que se abran caminos por sí solos. Eso, y la casa, es todo cuanto dejo.
¿Cuántas cigarras lloraron aquel día sobre la sien del árbol?
Era como una blonda catedral. Y Elba, junto a su sombra compañera. Y sus manos crearon para su goce banderines y flores de papel, lecho de hojas para el sueño de sus cocuyos y escondrijos de pétalos y tallos para la boda de sus mariposas.
Muchas veces, él hubo de convertirse en toldo para su casa de muñecas. O rasgar para ella los colores más puros de sus pájaros. O vestir su verde más muevo. O lucir en su pecho de gigante, cuando abril llegaba, grandes orquídeas blancas.
Y eran tres años de encierro, Tres años de negro raso. Dos, por su padre, el coronel; uno por el hermano menor, mujeriego y borracho, que pagó con la vida una apuesta a los dados, ganada, por cierto, pero con malas artes
Y eran tres años de ventanas ciegas y un mar de soledad sin litorales.
Una noche de su vigésimo abril, díole la tía, cortando el sonsonete del rosario:
—Elba, mijita, ¿tú bo piensas casarte? Verás que estoy más achacosa y más alejada de este mundo. Que si no fuera por ti, lo único que me ata a esta casa, tiempo haría ya de mi reclusión en el ancianato de las monjitas
—Pero, tía, ¡si aún no tengo novio!
—Ya vendrá, hija mía, ya vendrá
Ella lo presintió al domingo siguiente, a la salida de la misa de diez.
El hombre olía a savia y, al pasar a su lado, musitó:
— ¡Te sienta muy bien el negro, Elba Martínez de León!
Y al otro domingo:
—¿Te acompaño?
La voz del hombre —miel de naranjas sobre sus manos— la perseguía ahora por la calle empedrada, junto al sol y al aire y su sonrisa.
Era la hora-sueño de la abeja.
Ya la noche exprimía sus oscuros sobre el árbol.
Duendes sin pies ni manos, viscosos, alados, batían en la penumbra cadenas y cencerros.
Tres brujas conversaban en las ramas del árbol:
—Ahora que la niña duerme, le daremos zumo de manzana ardiente.
—Nada le hará el zumo de vuestra manzana. ¿No le veis los ojos, verdes, vegetales?
—Rociaremos pelos de macho cabrío entre sus dos senos.
—Y echaremos hiel de víbora en su sexo, para que grite por las madrugadas…
—¡Callaos, que la niña duerme!
—Y le dejaremos por almohada un tulipán de fuego.
—¡Callaos, que despierta el árbol!
—….y en su sangre pondremos cien arañas negras, para que devoren su rosal de sueños!
—¡Callaos, que la luna viene!
Tres escobas verdes peinaron la crin del aire.
—¡Elba, por Dios, despierta!
Y la tía le ayudó a levantarse de la raíz donde se había acostado.
Y otro domingo. Y otra vez la voz:
— ¡Qué blanca te ves, qué blanca, Elba Martínez de León!
El hombre caminaba a su lado cuando doblaron la esquina.
— Todas las tardes paso frente a tu caso, sólo por verte, lejano, al pie del árbol. Todas las tardes…
Elba nada dijo. El hombre siguió a su lado, hasta cuando ella empujó la verja y entró.
Se adivinaba que en los yerbazales el verano encendía sus últimos.
Era la hora tersa de los crótalos.
Ya la noche había inflado su velamen de sombras y oscuras carabelas anclaban en el aire.
Bajo el árbol —lebrel dormido, lirio seco-—, el silencio
Sobre el árbol, tres escobas de añil y tres brujas hablando
— Yo traje para la niña un clavel amargo.
—Yo, una uva salada, como una lágrima.
—Yo, un pañuelo de nardos para su grito.
¿Sería verde o azul la aureola del espino?
Entonces llegó la cuarta voz.
—…y he rondado tu casa, todas los tardes.
El hombre olía a savia, y besaba dulcemente.
Ella era, apenas, un blando tulipán entre sus brazos.
Más allá del territorio de la hormiga, se oía crujir el sexo de los árboles.
La tía miraba los incensarios y pensaba que el humo era una libélula gris.
—¿Estaba bañada en sangre?
—Sí, padre.
—¿Y hablaba con alguien a quien sus ojos no pudieron ver?
—Sí, padre.
—En los casos raros que planteó mi grey, jamás presentóse dilema como éste
—¿Vio Sangre, en verdad?
—Sí, padre. Tengo allá guardada su enagua de seda, manchada en el centro, que, si bien miramos, habría de cubrirle partes que el pudor me impide decir.
—Siete padrenuestros, siete avemarías, es la penitencia. ¡Ah!, y cortad el árbol, que ha sido el causante de todos los males que a la casa afligen.
En bandeja de plata estaban los ojos glaucos de Santa Lucía. Pero la tía pensaba que estos no eran ojos, sino mariposas dormidas, o pequeños caracoles donde nacía la luz de los vitales.
Y esa noche —como solía hacerlo en las posadas, desde la primera, cuando ocurrió el extraño caso— no dejó el cirio encendido al pie del árbol. Cumplida la penitencia, sólo faltaba conseguir los hombres y las hachas.
Con la mañana estaban allí. Dejaron sobre el musgo los rollos de cuerdas y las pesadas herramientas y se sentaron al borde de lo sombra. Uno de ellos mordisqueaba un tallo de hierba. El otro se hurgaba los dientes con la punta de su navaja.
—Yo he visto la luz, grande, azulosa…
—Es señal de entierro y, por lo azul, es oro lo que hay.
—Y la luz caminaba.
—Es oro enterrado: ¡monedas y joyas!
— ¡Bien! — el hombre arrojó lejos de sí el tallo triturado, y miró a lo alto—. ¿Empezamos? Primero hemos de cortar las ramas más gruesas, luego bajar y descubrir las raíces y asertar el tronco.
El otro dobló la navaja y sonrió:
—Podríamos cavar antes y buscar lo que la llama anuncia
—¿Y si la vieja pregunta?
—Le diremos que es parte de muestro oficio.
El sol mordía la cola de las nubes altas.
A medida que el acerado picotear se hacía más hondo, la tierra mostraba una nueva franja húmeda, porosa, negra.
Las horas cabriolaban en el cristal del día.
Los hombres examinaban las concavidades abiertas y volvían al hollar sin tino y al sudar sin cuento, mientras el árbol soltaba de la tierra, una a una, sus fuertes ataduras.
—¿Nada?
—Nada.
Y otra raíz surgía, desnuda, ante sus ojos.
Al fin se marcharon, defraudados. Llevaban sobre los hombros las herramientas, las cuerdas arrolladas. Y el atardecer.
Era la hora tibia de los búhos.
La noche había traído sus negros algodones y la brisa del sur sus ánforas de plata.
Bajo el árbol —manzana herida, ala rota—, la tierra.
Sobre el árbol, tres escobas de añil y tres brujas llorando.
—A la medianoche, cuando la luna llegue, se irá el árbol.
—Mañana empezará su vida horizontal, ¡su segunda vida!
—A la medianoche vendrán los cuatro vientos: el que empuja veleros por las sendas del mar; el que vive en los bosques y tiene pies de musgo; el que afila en los páramos sus espuelas de frío, y el que se esconde en los caminos solos para robarle el sol a los caballos…
—….¡y entre los cuatro lo acostarán sobre la tierra!
—¡Callaos, que la niña llega! Y la luna vendrá a la medianoche, con su lucero y su brazal de lluvia.
—…y sus leves sandalias de albahaca.
—¡Callaos, que la niña sueña!
¿Sería gris o azul la madrugada?
Entonces llegó la cuarta voz:
—¡Elba, por Dios, despierta!
Por los altos senderos de la noche llegaban en tropel los cuatro vientos.
El sol durmió en las barbas del mendigo.
En los caminos aleteó el invierno. Un buey de pana abandonó el molino.
Y el árbol no murió.
Tuvo alero frutal la golondrina, mantel de arroz el palomar en bruma y azahares de sal tuvo la ola.
Y el árbol no murió.
Y volvió a su barraca el alfarero, y al telar la hilandera, y al tranquilo pacer tornó el ganado.
Y el árbol no murió.
Y un día, un claro día, regresó a la casa.
Nueve lunas había madurado el calendario y Elba Martínez de León —de menta y azafrán recién vestida— parió una niña.
Él entró tímidamente en la sala familiar, y ella, al mirarle su nuevo traje rosa, exclamó:
—Dios mío, ¡qué bella cuna!