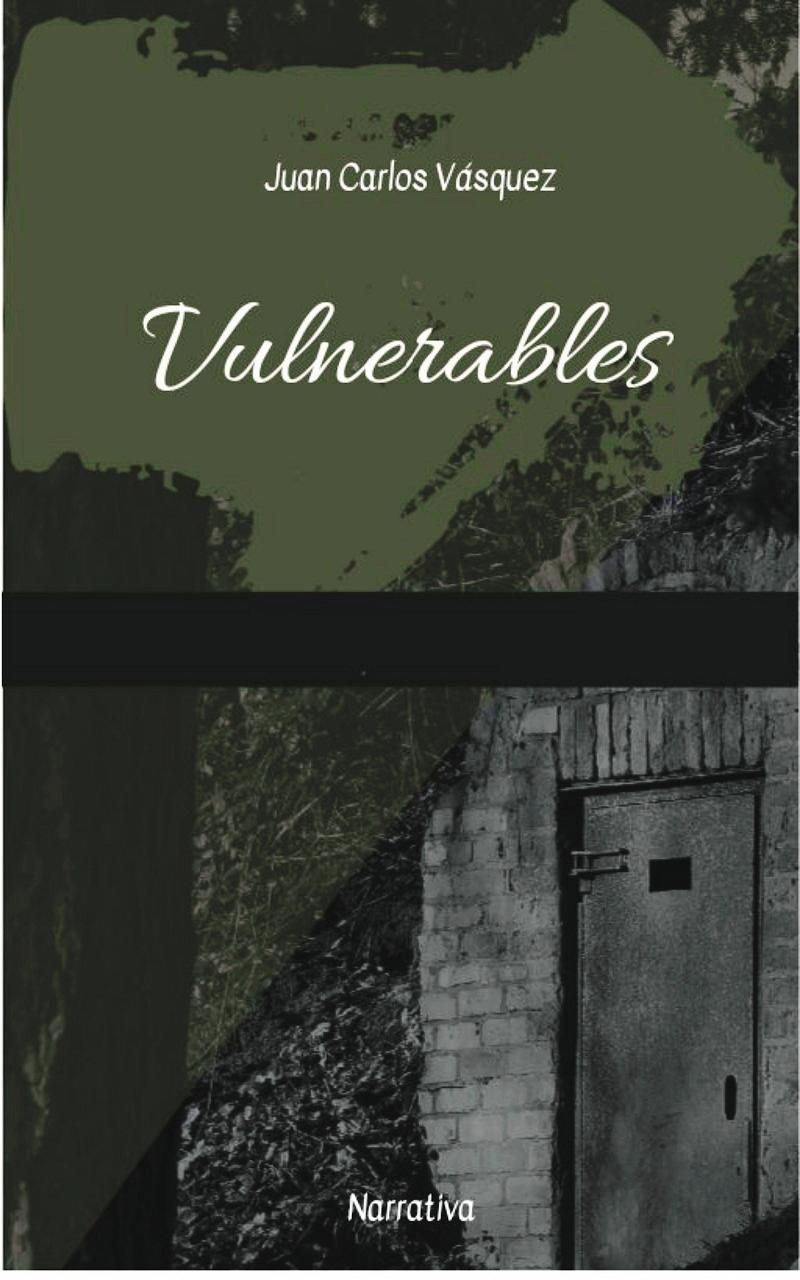La voz de mamá
Apurándose con gritos corrían para abordar el tren A en dirección Down Town Brooklyn hacia el John FitzGerald Kennedy Airport. La soledad de la madrugada era apremiante. Darío, de vez en cuando, sacaba de su bolsillo una pequeña botella de vodka para beber y calentarse, Nadia a su lado se desentendía poniéndose otro abrigo más grande y bufanda. Después de recorrer más de tres mil cuatrocientos kilómetros para visitarlo y estar con él era la hora de partir. Cómo se divirtieron cada día en el barrio latino, caminando por Times Square, por el puente de Brooklyn, sentados mientras contemplaban a las embarcaciones desfilar por el río Hudson.
La temperatura había descendido y ella reflexionaba cuando chocaba con su aliento etílico, no ignoraba sus acciones, solo trataba de evitar hacer más juicios de valor sobre la actitud de su hijo.
—Funciona, Ma —repetía Dario, lleno de satisfacción al probar—, el frío no surte efecto si bebes —Y hubo un silencio raro en el que ella se quedó pensando.
«Tantos años sin verlo, parece ser el mismo; aunque voltea más violentamente hacia los lados, tiene el cabello largo, bebe y dice lo que piensa sin miedo a las consecuencias, no es justo, yo también lo haré». Antes de irse tenía que dejarle claro algunas cosas que no se atrevió a decirle en el pasado.
—Sabes… —refutó mirando hacia atrás.
La idea le vino en la oscuridad cuando el tren se detuvo entre dos estaciones. Quería que se protegiera, ella no había estado antes ni estaría ahora para hacerlo.
—Tu seguridad me preocupa, si no te cuidas nadie lo hará por ti. Te regalaré una pistola para tu cumpleaños.
Darío se sorprendió, no era el instante para hablar de aquello, pero ella no se dio cuenta de su rostro incómodo y prosiguió:
—La vida no es la misma si no hay respeto; diviértete, pero ten los ojos abiertos.
Darío intentó cambiar el tema.
—Háblame de papá… De niño le recuerdo cantando. Y hace tanto que no lo veo.
Ella sonrió sarcásticamente y le pidió un trago.
—Pero si tú no bebes.
—Hijos… Pobres hijos tanto crecen, tanto engaño y aún creen en sus padres. Era repugnante lo de tu padre.
—¿A qué te refieres? —pregunto Darío.
—Con el pasar de los años empezó a enfadarse por todo, pero yo no me quedaba atrás, le respondía incrustándole mis uñas en los ojos, te preguntarás ahora por su ceguera, hoy sabes que no fue el accidente que te contamos. Cuando tu padre se calmaba insistía en tener sexo para reconquistarme, además era un exhibicionista, pero de eso no quiero hablar.
—Pero, Mamá.
—Yo lo odié desde ahí —le aseveró con más firmeza—. Nunca odié tanto a alguien como lo odié a él. Pero te tenía a ti, y como sé del desajuste de los hijos de padres divorciados abandoné mis impulsos más lúgubres. Tenerte en familia fue una cruz. A veces te maldigo, pero en lo que te veo, viene todo ese sentimiento estúpido de madre que es inevitable y que no podría describir. Volver a dormir con ese tío, entre aquellas discusiones horrorosas. Como para que el tiempo pasase rápido, pero pasaba a cámara lenta. Y ahora verte así, convertido en todo un alcohólico, felicitaciones, heredaste todo de mi hermano, te hablo de Víctor, el que se disparó en la cara cuando se enteró de la cirrosis.
Darío sintió vergüenza, pero ella condescendiente con la lástima que le producía, quiso remediar contando algo. También tenía sus sentencias, unas más pequeñas, otras más grandes. En lo más profundo, sabía que no se diferenciaba mucho, su moral, aunque lo escondía estaba hecha trizas.
—No todo lo malo parte de tu padre y de ti —dijo—, llegué a fantasear con Mario, el vecino, aquel señor mayor de cuerpo escultural, atleta, canoso y de ojos claros. Una vez llegó a besarme, pero no a la cama. Ese día era sábado y tu padre venia temprano del trabajo. Aquella noche, después de llegar y dormirse, tuvo el siguiente sueño. Traía un regalo, una caja blanca con lazo rojo, al abrirlo saltó una serpiente y se le enredó en el cuello, matándolo. Al despertar fue lo primero que me contó, desde entonces tuve miedo de sus videncias y preferí olvidar el engaño con más rutinas; lavar ropa, cocinar, limpiar y cambiarte tus asquerosas ropas llenas de excrementos.
Darío se quedó pensativo, se dio cuenta de que el tiempo termina por mostrar los verdaderos hechos y trató de explicarle sus errores.
—Muchas veces fui fiel a tus recomendaciones, pero no siempre se cumple todo al pie de la letra. Yo, Ma, siempre supe que papá era un enfermo, pero me negué a aceptarlo.
Darío no sabía si las palabras desalentadas de su madre eran cinismo o si de verdad existía ahora un cambio profundo en sus interpretaciones. Toda su vida había tenido una madre moralista y llena de buenas costumbres ahora no reconocía en ella a esa mujer del pasado. Cambió de atuendo, de actitud en pocos momentos, o siempre había sido así y lo ocultaba.
El tren avanzaba, hacía pausas en cada estación, abría y cerraba las puertas, se llenaba y se quedaba vacío, él estaba inquieto. A su frente un hombre que leía muy concentrado un libro de poesía levantó la mirada, una mujer que discutía con otra en ruso miró su reloj con preocupación. Por el altavoz el conductor decía que se detendría entre las estaciones para evitar encontrarse con otro tren retardado. Una anciana hindú al oír la información dio un golpe en el asiento, pero en pocos minutos el tren se puso en movimiento. Ahora de expreso pasaba a local y de local a expreso «Please, be patient». Ya amanecía, la gente copaba los vagones, las ratas se ocultaban por los movimientos continuos del tren sobre los rieles dejándose ver parcialmente.
Darío no hallaba qué decir y experimentó el más fuerte de los resentimientos.
—Ma, ¿por qué no me dijiste lo que tenía que hacer y cómo hacerlo?
—Eras tan, pero tan tonto… ¿Tanto rodeo? ¿Quieres dinero?
—Todos queremos Madre —aclaró pensando que se lo daría, pero ella le propuso otra cosa.
—Prostitúyete, vende droga, búscate la vida, haz algo, si tanto te gusta la calle aprende a sobrevivir en ella. ¿Ves a ese hombre sentado al otro lado del vagón? El que lleva aretes y viste de rosa con zapatillas lilas.
—¡Si!
—Te está mirando, ve y ofrécele servicios por retribución monetaria, puede que te invite a ir con él. Yo te esperaré.
Mientras transcurrían los minutos hizo una retrospección de lo que habían sido sus viajes en el tren los días anteriores. Jóvenes hasta el Village, hombres de negocios rumbo al distrito financiero, minorías hasta Brooklyn, todos, entre predicadores, limosneros, vendedores.
Fuera, en las plataformas de espera, había músicos del subterráneo y hasta un mendigo que cobraba dos dólares por fotografiarse con los visitantes.
Mientras pensaba, él hizo exactamente lo que ella le indicó y regresó tan pronto como pudo desatándose de su angustiante prueba.
—¿Tienes dinero?
—Sí, tengo.
—No te preguntaré lo que tuviste que hacer para conseguirlo. Ves qué fácil y sin tener que rendirme cuentas —Pero él insistió en contarle.
—Al principio fue asqueroso, luego rápido y placentero… pero me sucede algo.
—¿Qué?
—Ma, son solo choques de carácter físico. Pero también pagan por sinceridad emocional. Dice que nunca nadie fue tan claro y cortés, y me dio cien más.
—A veces pienso que si yo hubiese sido antes lo que hoy, tu espíritu fuera más vivo —arguyó ella—, pero mis reflexiones más profundas venían en la cocina y tú estabas llorando a mi alrededor. Qué soberana obstinación, y a cocinar, castigarte. Ahora siento que la vejez es dura, cuando no es una cosa es la otra. A veces leo un libro y no puedo concentrarme, he golpeado a tu sobrina con un palo, mi vida es básicamente luchar contra el nerviosismo para no matar a alguien.
Darío se dio cuenta del día cuando el tren salió a la superficie porque el resplandor lo cegó había amanecido.
—Bebe —él le dijo—, aunque eres tan meticulosa, eres divertida, bebe, Ma.
—Supongo que después de tanto, es lógico, sin sucesos de trabajo y con tu padre ciego, no me moriría sin decirte lo que digo. Estoy más tranquila, más libre.
—Morirte, pero ¿qué dices? —ella no contestó. Le cansaban las preguntas estúpidas.
Se aproximaban al aeropuerto, un hombre de raza negra bailaba, había abordado en Nassau Station Brooklyn y no cesaba de moverse, de parlotear irreverencias con actitud agresiva. Nadia no se intimidaba, solo pensaba qué otra cosa recomendarle a Darío.
—Antes nos comunicábamos con miedo, ya no, eso me alegra. Quédate por estas calles, sé que no te matarán. Será la botella y esa está en cualquier parte. Al contrario de lo que piensas te iré a visitar al hospital y llevaré a tus amigos, menos a la mujercilla rubia aquella, con cuerpo de garza y que tantos dolores de cabeza me hizo pasar al inducirte tanto tiempo al vicio sexual. Me disculpo por eso de ponerme jerarquías, aunque soy una anciana tengo el alma de chica, me gusta el desmadre, el vicio, solo que me canso con rapidez y me enervó… por eso paro.
Llegaron hasta la penúltima estación, se bajaron, hicieron transbordo para tomar el segundo tren hasta el Gate ocho. Afuera, el frío, la gente con maletas. Él arrastraba el equipaje con un nuevo ardor estomacal, ella temblaba por el frío. Los dolores se acrecentaban, las despedidas, quejas muy fuertes, inexactitudes, así eran los últimos días de otoño.
Nadia no reparó en gastos, vio a su hijo de arriba a abajo, le compró todo lo que deseaba y le quitó la sentencia. Ahora sería libre en su monosílabo, abrazándose mientras se despiden. El avión partió y alzó el vuelo hacia el sur del continente mientras que Darío tomó su ruta experimentando el silencio entre las multitudes. Los techos se llenaban de la nieve, que con rapidez empezaba a caer, las temperaturas se desplomaban. Visualizó Queens en todo su esplendor, mientras los rascacielos de Manhattan acrecentaban su tamaño al aproximarse. Aquel elemento óptico le dio la más clara certeza de la distancia. Mientras su madre se iba, suspiró: volvía a jugarse la vida.
Tres días
Como todos poseo orgullo y debilidades; pienso cosas, reclamo, me voy, vuelvo y tú vuelves con todo, cuando regreso. Hasta en el desequilibrio asomas la cara y me da risa en el tembleque, estoy cansado. Todo es cuestión de percepción, no te dejes engañar por los sentidos, siempre hay algo que se está fracturando y enseñará la sorpresa. Atrévete a imaginar. No importa que sea un juego corto, solo hasta que los temperamentos se carguen y volvamos a agredirnos verbalmente. Sí, es verdad, entonces regresaremos irremediables a elegir la personalidad que más odia el uno del otro, como un círculo, como la rutina que tanto odiamos y que solo cumplimos por la conciliación del sexo. (San Francisco, California, 2007)
Abro los ojos, me pongo de lado, veo la silueta de Marisa, me alegro de que nos hayamos reconciliado. Trato de decirle algo, pero está profundamente dormida. De madrugada la oí delirar en un par de ocasiones. Eran casi las tres de la madrugada. La había observado infinidad de veces, nunca me había sentido tan feliz. Al menos he desarrollado una nueva capacidad casi prodigiosa, y eso me permite hablar de lo que ella quiere y, a la vez, pensar en otra cosa. Anoche traje vodka; aprendió con esa bebida qué es la subida, la crisis, la alucinación. La vi sacudir la cabeza. Aunque fingía indolencia, no le importaba explicarme que se vomitaría encima.
La Etamina, Zyprexa y quizá el Dopamine, forman un cóctel estupendo, cuanto menos para hacer un viaje astral. ¡Cómo nos reímos!, aunque le temblaba todo el cuerpo, se dejó amar.
Marisa y yo, al menos, hemos padecido diez rupturas; algunas por razones muy justificadas… otras sin causas aparentes. El primer obstáculo fue la familia, el segundo: amantes diversos; y la más reciente, una extraña vocación de sacerdotisa que casi arruina nuestro amor. En pijama me reprochó no haberse curtido en caminos espirituales. Anoche la escuché, en tiempos de crisis esto lo aprendes pronto. Han pasado doce horas desde entonces y ella sigue descansando, pronto todo se repite. Despierta, me abraza. Otra vez me veo siguiendo sus pasos por un laberinto de pasillos. Luego dormir con la radio encendida. Recuperar algún tema de discusión; que mis hábitos, que sus hábitos, que soy un desorganizado. Incapaces de buscarle soluciones, nos besamos. Anoche, a su manera, salimos de la rutina. Mientras la vi alejarse hacia la habitación tenía un clamoroso pánico del futuro, empuñaba la botella de vodka y una jeringa casi se le salía del pantalón.
Ignoro lo que haría en aquellos minutos. Ignoro si debía acompañarla. Qué más le contaría si todo se lo había contado. De la enfermedad, de los ingresos, del cajón abarrotado de pastillas; porque nuestras vidas habían sido una montaña rusa, subiendo, bajando, perdiendo trabajos, buscándole justificación a mis viajes sin fecha de retorno.
Desde el salón la escuché cantar, luego tiró algo contra el piso y me llamó. Al ver que no iba, me preguntó si con el tiempo resultaríamos favorecidos. No sé a qué se refería. Entonces volvió a cantar. Anoche me acosté y la vi con sus ojos semiabiertos, rasgándose la cara. Tenía un motor de inyección que la gobernaba. Viajaba como siempre, ella hacía y deshacía, yo la miraba tratando de entender todos sus gestos.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche?
Ya no pierde peso, ya no me dice nada, se le fue mitigando el hambre de forma paulatina. Ya no hay excursiones secretas al refrigerador. Su cuerpo pesado, amorfo, desajustado. No tengo instrumentos para hacer nada. Un día más, un día menos, según se mire. Siento deseos de abrazarla, de acariciar su cabello, de reparar nuestra intimidad. He vuelto a reír duro. No sé si lo suficiente. Hurgo en mi memoria un dicho, una cita, algo que la haga reír. Me siento, me planto a beber. Me emociona tanto el trago que surge la música. Me demoro en decir algo, pero se lo digo gritando y uso una de sus pastillas buscando estrategias. Me causa temor el que no hable nada. Entonces no puedo más y la toco, la tomo por un brazo y la empujo hasta colocarla boca arriba. No me reconoce, se ha encerrado, no quiere ningún contacto con el mundo exterior. Si me lanzara una sílaba no la molestaría más pero no lo hace, le reprocho.
—¡Que siempre colaboro! —insisto en molestarla para que reaccione. Le pido nuestros ahorros. Marisa puede decir misa, pero igual despilfarra. Inventará algo. Como yo escribo poesía, aquella vez me dijo que la música también era poesía. Me mostró un pentagrama con una concatenación de notas y salió corriendo para comprar un piano.
Una semana sin comer. Allí comenzó otro de los tantos episodios desfavorables que no quiero repetir. Cuántas veces lo hice. Ahora estaba seguro de lo que deseaba. Rápido me puse de su lado y la abracé explicándole que ya no me iría. Nunca me había prohibido nada y la única forma que tenía de vencer un pecado era ceder ante ellos. Yo había cedido ante todos como Marisa. Ahora mi única tentación era su amor y su cuerpo.
Afuera empezaba a escucharse agitación, el ruido de los motores de los autos. ¿Cuántos estarían en la misma confrontación? Yo quería elaborar un nuevo proyecto de vida por eso utilizaría todo el tiempo necesario para analizar mi relación con Marisa. Ninguna teoría de la vida me parecía tan interesante comparada con la vida misma. Sé que muchas veces la he molestado, pero siempre nos hemos puesto de pie y hemos recorrido los caminos juntos. Mientras pienso, una aguda punzada me atraviesa, me hace temblar. De repente brota una bruma de lágrimas, abro mi mano y la pongo sobre su espalda, la frialdad me asombra, un aleteo me perturba en los oídos. Ella que siempre tuvo una temperatura tan alta. El color escarlata de sus labios se disipa y se torna oscuro. Entonces acerco mis labios a sus labios, la levanto, la vuelvo a poner sobre la cama.
Difícilmente puedo sacarla de su posición. Le quito la ropa, la cubro con las sábanas, la peino con mis dedos. Trato de reparar la falta de color de sus labios, pintándolos. Poco a poco fui sintiendo surgir una risa desde lo más profundo de mi estómago. Me puse a jugar con un largo cortapapeles que tenía forma de caparazón de armadillo. Comenzaba a preguntarme hasta qué punto resistiría. La puesta del sol alumbraba de un dorado extraño las ventanas superiores de la casa y me sentía totalmente feliz. Antes bastaba que volteara para observar a Marisa sacar un cigarro de la pitillera. Las hojas secas comenzaban a caer con la brisa y la incertidumbre, junto a una risa nerviosa, hacia una ilusión que trataba de descifrar.
Marisa tenía las orejas tiesas con las puntitas negras. En aquel momento
por primera vez vi más allá de la vanidad, de la farsa, de la estupidez, del vacío; me había dado cuenta del profundo amor que sentía por Marisa.
Empecé a retroceder, empecé a sentirme agotado, seguro de no haber logrado nada. Traté de pensar que cuando se tiene una experiencia inquietante la mente hace toda clase de malas pasadas. Pude distinguir mi ira. Marisa y su inmovilidad la habían provocado. Marisa y su diario cotidiano. Ese corto y delgado hilo que divide un amor grandioso de lo cursi. La cabeza me daba vuelta y sentí un mareo acompañado de náuseas. Recorrí la habitación con la mirada. Arrugué la nariz al oler un aire mohoso y viciado mientras recuperaba recuerdos. El calor se incrementaba, la gordura en su rostro. Centrada en el techo, ¿qué veía? Notaba una nube de desesperación suspendida. Era demasiado doloroso. Esta vez la sacudí más fuerte. Le hablé durante más de dos horas sin detenerme. De la primera carta, de los poemas, de las mezclas. Su elección, a mi entender, era simple, pero quería convencerla. Estaba obligado a escuchar algo de sus propios labios. Le grité, le exigí con más fuerzas sacudiéndola por enésima vez, con tal violencia que cayó de la cama. La cabeza me daba vueltas, respiré con dificultad, más bien resollaba. Sentía que se agotaban todos los tiempos. Horas en que me sentía más débil de tanto insistir en sus señas y me tambaleé hacia atrás, y el calendario.
Tres días después no concebía un solo minuto más. Examiné mi aspecto, temblaba. Marisa estaba unida a mi existencia. Mi ensueño transcurrió: corríamos juntos y nos acercábamos de prisa. Ella se iba descomponiendo en su recorrido, planteándose nunca más ponerse en cuerpo. Entonces mi carrera bajaba de intensidad hasta quedar en medio, esperando un diagnóstico.
Haciendo guardia creí ver entre la tensa calma una sombra que correteaba. Aquel silencio fue sustituido por un sonido extraño, como si miles de organismos minúsculos y pegajosos lucharan por un bocado dentro de sus ojos para arrancarle la mirada, gritos fuera, golpes violentos contra la puerta, mi indignación de no saber cómo ni por qué.