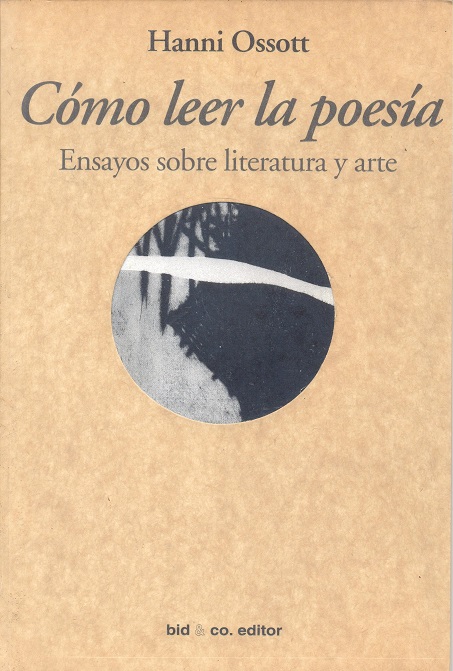Hanni Ossott
Cómo leer la poesía
Y la estrella viaja con sus piernas de fuente pura. Henry Corbin
Hace muchos años vi en una revista la cita de un verso de Henri Corbin. En ese momento quedé maravillada y su nombre fue guardado por mí en mi cerebro. Unas semanas atrás mi amigo Alberto Conte me enseñó una traducción de Corbin realizada por Juan Calzadilla y Eugéne Modestine. Se la compré, secretamente emocionada, porque sabía cuán difícil es entrar en contacto con un libro bueno hoy. Desde hace siete días ando con el libro Lejos como un viaje. Si acaso he podido leer siete poemas. Uno por noche. Leo los poemas en alta voz, los transcribo en mi cuaderno como cualquier Pierre Menard, se los leo a mis amigas por teléfono. Corbin me tiene emocionada. No sé cómo es él. Sé que es martiniqueño. No me imagino qué pueda ser la isla de Martinica, ni lo que se come allá. Me basta la palabra del poeta. Ahora tengo con quién orar de noche desde la magnificencia.
Me gusta descubrir un poeta. Es tan difícil penetrar en un mundo poético particular que cuando esto sucede resulta un acontecimiento. Una de las cosas más arduas es enseñar a leer poesía y yo lo realizo. La poesía le llega a uno como el amor o la fiebre. Por no se sabe qué razones. A veces podemos leer reiteradamente a un poeta y todavía no nos llega. Y es que no estamos preparados para él. La poesía tiene una duración, un tiempo, un cuajar en nuestra alma que nada tienen que ver con nuestras decisiones.
El lector de poesía debe ser ante todo un lector humilde, pasivo, receptor de riqueza. Por una rara conjunción, el lector tiene que tener la edad del poeta; no la edad cronológica, sino la edad mental, anímica, psíquica.
Hace veintitrés años conocí a Rilke. Fascinada por él quise hacer mi trabajo de grado sobre su obra, pero no pude. Había en ese entonces ciertas imágenes que no comprendía. Pero no lo abandoné, seguí leyéndolo, con fervor, pasivamente, escuchando… Veinte años después pude escribir diez cuartillas sobre las Elegías de Duino que constituyen ahora el prólogo a mi traducción. Esto no me desanima. Durante veinte años me ha acompañado un poeta, no cinco poetas, sino uno. También me acompañan dos o tres novelistas. No más. Virginia Woolf, Thomas Mann, Hermann Broch… No son demasiados los libros que uno necesita para volverse sabio.
Ahora tengo un poeta nuevo que me durará probablemente veintitrés años para comprenderlo. Estoy feliz. Esto quiere decir que a los sesenta y cinco años podré escribir algo sobre él, si es posible.
Ante mí hay dos versos de Corbin y me fascinan, porque no puedo decir exactamente qué significan, así como no puedo explicar lo que sea un beso:
Y los pájaros al desprenderse como hojas cortan
La cabeza del cazador en la noche
Leer poesía no es lo mismo que leer novelas o leer el periódico. Cuando leo poesía me encierro en mi cuarto para que no me vean, porque allí hago muecas, danzo, ondulo, leo en alta voz, me contorsiono como Ulises ante las sirenas, me acuesto en el piso, lloro, es decir, me conecto con lo más profundo del insconsciente. Y eso no se le puede mostrar a nadie, para ello —como dice Virginia Woolf—es preciso un cuarto propio. No le aconsejo a mis alumnos, por ejemplo, que lean poesía en un carrito por puesto. Porque la poesía es un templo y a ella se va con una vestidura especial y adecuada. Un velo.
Si a mí se me pidiese un buen consejo sobre cómo leer poesía diría que ante todo hay que querer leerla. Querer como querencia. Sin mala fe, sin desesperación. Averiguando qué diablos quiso decir el poeta. Porque los poetas son difíciles de leer. Uno puede quedarse veintitrés años con una frase incomprensible y alegrarse por ella…, porque en el fondo casi la comprende. Y así uno manda la razón y la conciencia a paseo. Cada quien sostiene a un poeta.
Penélope
Cosidos los ojos
La luna y el atrio
Tienen por chorro de agua
A la esposa
Henri Corbin
***
Poesía y muerte
Así nuestro corazón, a lo fugaz y a lo que mana, a la vida está leal y fraternalmente entregado, no a lo sólido, a lo que es capaz de duración.
HERMANN HESSE: Escrito en la arena
Una de las rocas sobre las que se asienta la poesía es el sentido de la muerte. La conciencia de la muerte fundamenta a la poesía. No sólo la muerte física, sino la psíquica. Ese aprender a perder suave o bruscamente con el vivir. Por ello en la poesía rara vez se habla de éxitos y sí de precariedad, de pobreza.
La dicha no parece ser el ámbito propicio del poeta. El único poeta feliz que he conocido es Whitman y percibo en sus profundidades una suerte de esfuerzo por conquistar la alegría.
Me celebro y me canto a mí mismo
y lo que yo diga ahora de mi, lo digo de ti, porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.
Es bello lo que dice Whitman. Pero no creo que ningún ser humano pueda celebrarse ni pensar que lo que él tenga lo tienen los demás. Los poetas no celebran en modo alguno. La disolución, lo efímero les concierne. Si pudiese caracterizar al poeta diría que es el hombre que anda en muletas, muletas del alma. Él sabe que no puede hacer gracias, sus bromas son malas, porque desde el fondo asciende la distancia y la mirada. Ese saber instalarse frente a lo raro del existir. Porque la existencia, vista tanto de cerca como de lejos, es absolutamente incomprensible y la vivimos porque no podemos hacer otra cosa. Ella es un fenómeno. Una rareza. Desde la palabra y el lenguaje hasta el beso. Y encima de todo la muerte. Lo que nos separa. Pero ella también es irreal. Hermann Hesse en su poema «Escrito en la arena», dice:
No, parece que lo íntimamente bello, lo amable, parece inclinado
a la destrucción, cerca siempre de la muerte.
Hesse dice que no hay permanencia. Schopenhauer lo dice a gritos porque es un enfático. Habla de una fuerza violenta en el construir y en el destruir. Rilke pide una palabra pura, angélica, exenta del rápido confluir de la existencia. En Nietzsche la carne se pudre entre la exaltación.
Sí, hay temor. El poeta está cerca de la muerte. Ha aprendido de ella y le otorga su voz. Eso lo espera de los otros. Pareciera que fuese un histérico, un temeroso. Y no importa que lo sea. Con filigranas teje su propio sudario y el sudario de los hombres: La pasión por la vida, lo incomprensible. «Estirpe de un solo día»-dijo el griego. Y el hombre se resiste a ser menos que un cerdo. Por eso la edificación y la mentira. La desmesurada arquitectura de edificios verbales.
Frente a ello el poeta es el atento. Lo hermoso y lo hechicero son sólo hálito y tormenta -dice Hesse. El bello vestido guardado en naftalina, una memoria… Y para la memoria siempre habrá una palabra.
No creo en la separación. El olor del tabaco de mi abuelo recorre mi estudio. Veo las manos de mi padre. Se dibuja en mi mente un traje de gasas. Con ellos construyo mis poemas y edifico. Llevo raras lentejuelas apegadas a mi piel. Ellas cantan de la melancolía. Otros hombres me hablan también de ellas y los comprendo. Somos solidarios. Lejos, lejos un horizonte y nuestro silencio. Hemos andado en el mar. Las muletas están allí, y nuestra melancolía. Hemos aprendido para la espera desde el asombro. La pregunta inicial ya no tiene respuesta. La muerte es quizás un himno.
Canción de la muerte
Canta la canción de la muerte, !oh cántala!
Porque sin la canción de la muerte, la canción de la vida se vuelve sin sentido y necia […].
D. H. LAWRENCE
***
Viaje al interior del hombre: alma y poesía
La cuestión de lo que pueda ser el arte en sí mismo no puede ser respondida por el psicólogo. C.G. JUNG
La poesía moderna se inaugura desde una boda: alma y poesía. El poeta deja de ser un poeta de cantos épicos y descriptivos para adentrarse en el alma. «Yo soy otro» -dijo Rimbaud. Lo otro comienza a hablar. La gran vasija del alma se abre, desde sus nocturnidades, desde sus imprecisiones y balbuceos, desde su falta de significado. El poeta Carl Sandburg al ser preguntado por el significado de uno de sus versos dijo: «Sólo Dios lo sabe».
El proceso creador es una experiencia límite. Se tocan allí fronteras. Entre la frontera habita la máscara, esa necesaria para devolverse a la luz de la conciencia y atraer la imagen que se ha robado al abismo. En este sentido ocurre igual que con Edelweiss, esa florecilla que los alpinistas roban a la altísima montaña como testimonio de su riesgo.
En la experiencia límite el estado es de escucha. El poeta recibe las voces del alma, a veces completamente enajenado, como Rimbaud. Rilke no compuso las Elegías de Duino, le fueron dictadas. Oyó su visión interior, sus paisajes. Pareciera que el cuenco del alma en el poeta ascendiera para ser expresado y el misterio, lo impreciso, lo oculto adquirieran fisonomía. Nosotros no podemos precisar cuándo eso llega, esto permanece en el misterio hasta para los más grandes psicólogos. Sabemos que el proceso creador surge de una suerte de maceración de los contenidos psíquicos en el alma. Un madurar. Un tiempo propicio, aventurado, a veces azaroso. Y sobre todo una escucha. Porque la palabra es ritmo, música, canto. Y las imágenes nos llegan con su propio ritmo. Con el movimiento apropiado de su cuerpo, de su configuración.
Descender allí, desde las alturas diurnas de la conciencia a esa zona mediana y crepuscular, otorga alegría al poeta. Habrá entonces para él un festín. Los dioses -porque no puede ser de otro modo le otorgan el beneficio de probar riquezas. No importa cuán fuerte pueda ser el plato. Horror, dicha, hastío, pasión. Frente a ello debe conservar el pie en la frontera para no sucumbir. Amarrado al mástil debe rezar la letanía que lo mantiene al barco. Y es que la poesía es también la práctica de un ritual. El mismo sitio, el mismo escritorio, la misma pluma. El mismo miedo que nos invita a separar- nos del papel, lo que no queremos hablar con los otros ese día para que no nos disturbe. Lo que no queremos escuchar de la poesía misma… porque hiere.
La poesía es riesgo puesto que es alma. Desde el alma vivimos en el riesgo. Todo en ella es aparentemente inconcluso, provisional, equívoco, sombrío. La moralidad no entra en ella. Por eso la poesía es amoral, carnal, sangrante, doliente. Ni el alma ni la poesía están hechas para los acomodados. Pocos políticos acuden a ella, apenas recitan versos en recepciones y espectáculos. Quienes se entregan al alma y a la poesía trabajan desde la imagen del marinero que lucha en el mar. Adivinando, profiriendo invocaciones, escuchando la caracola.
Y el mar está allí, para hundirnos, revolcarnos, golpeando costa y puerto, playa… Porque él es también la Gran Madre, el ánima, la voz que rige y dicta la última palabra. Él es el ritmo, el ritmo de la voz femenina, el alma de la poesía. Lo andrógino en perfecto casamiento.