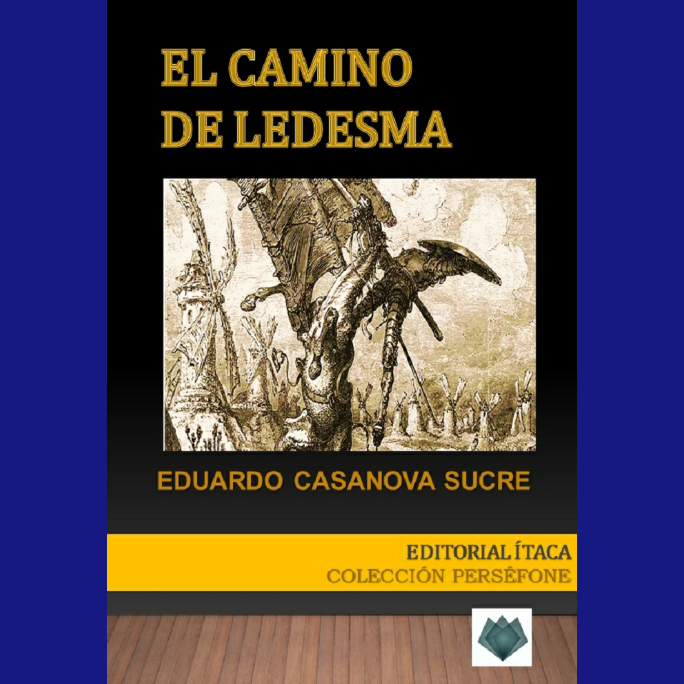Eduardo Casanova Sucre
Capítulo 1
¡Válame Dios! ¡Quán feroçes e despiadados son, e demassiados!… pensó mientras sus ojos se perdían en el camino de piedras y cabezas, varias de ellas rapadas y otras que eran bosques de piojos, pulgas y otros chupasangres. Rostros despiadados, feos, asimétricos, tuertos, barbados, horrendos, que lo miraban con furia o con indiferencia. Piso y cielo se confundían en miedos, en esperanzas partidas, en incertidumbres, en incomodidades. Todos lo veían. En aquellos semblantes no había ni siquiera un reflejo de cordialidad.
–¡Válame Dios!… –se dijo mirando al oriente, un oriente que muchas veces había visto ennegrecerse como anuncio de tormenta, o de lluvias que refrescaban los días y las tardes de mayo. Las nubes, casi todas blancas y livianas, pero ya algunas grises que anunciaban nuevas lluvias o recordaban las lluvias del día anterior, viajaban ese día impasibles del oriente hacia el poniente. Un viento fresco las empujaba sin mucho apuro, y algunas se quedaban pegadas a la montaña como motas de alegría o de tristeza. Allá enfrente el horizonte saltaba, tal como saltaba su corazón que apenas unas horas antes había estado muy cerca de volverse mineral. Y atrás, más cerca y a la izquierda, la majestuosa montaña coronada por colores que cambiaban, ignoraba lo que a sus pies sucedía y se dejaba acariciar por las nubes y los rayos del sol.
El panorama era abrumador. El cielo era un espacio azul con toques de gris y blanco que se movía lentamente, mientras que en la tierra los movimientos eran rápidos y nerviosos. Los nimbos creados por sus ojos se mezclaban velozmente con tristes cantos de alguna flauta partida, con una brisa que sonaba en el silencio de la espera. Todos parecían aguardarlo. Todos los rostros despiadados, feos, asimétricos, tuertos, barbados, horrendos, que lo miraban con furia o con indiferencia. Aunque en algunos de ellos se podía adivinar una cierta dosis de miedo. Con la siniestra apretó la sucia cuerda que servía de rienda y con la diestra, casi soltando la lanza, trató vanamente de santiguarse con los ojos pardos, que desde hacía varios años veían poco, miró hacia arriba y pidió la protección de Dios y con los pies descalzos espoleó, o más bien taloneó las costillas que hacían parecer un vivo esqueleto al flaquísimo rocín llamado Pénculo, que luego de una especie de suspiro, o mejor, un pujido, echó a saltar y casi cerró los ojos para no ver los cuencos de la muerte que se anunciaba en los arcabuces, las culebrinas, sacres, esmeriles, mosquetones, ápides y basiliscos que se veían prontos a enfrentar en lúgubre jauría la punta de aquella lanza remendada que iba apuntando al cielo, al suelo, al norte, al sur, a cualquier parte, al ritmo un tanto irregular de aquel conato de cabalgata en el que todo se le mezclaba de repente.
Nadie pudo saber que en aquella breve cabalgata en su mente se mezclaron muchas cosas. Se mezcló la brisa que llegaba de la montaña con las voces que escuchaba. Se mezclaron los cantos y gritos de los pájaros que, como todos los días, saludaban al sol. Se mezclaron las muertes, muchas muertes, que había presenciado, las más de ellas con sangre y con gritos y llantos. Se mezclaron las dudas, muchas dudas que había tenido al ver a las mujeres indígenas arrancadas de sus tierras y de sus creencias. ¿Era Dios o eran los hombres los que ordenaban y comandaban y decidían que se matara a aquellos hombres que no conocían las varas de fuego ni las cabalgaduras ni las armaduras? Si a más de uno vio más parecido al Hijo de Dios en su cruz que a los que cortaban sus miembros y sus cabezas y sus dioses.
Allí estaba –allí seguía– el valle que todos los días miraba desde su casa en la orilla de la Villa, pero los seres que miraba no eran reales. Era el mismo paisaje que desde hacía unos años, quizá veintisiete o veintiocho –no lo sabía con propiedad–, veía desde el suelo o desde cualquier cabalgadura, alguno de los varios caballos que se murieron debajo de su flaca humanidad. Las mismas formas que veía todos los días. Desde la Villa o desde el camino que lo llevaba a sus tierras, esas tierras que cada día le era más difícil conservar. Esas tierras en las que alguna vez había visto viejos árboles que se reían de su debilidad. ¿Por qué no los veía ahora? No era la primera vez que mezclaba realidad y fantasía. Muchas, muchas veces, dejó que sus sueños se convirtieran en palabras y sus palabras en sueños. Era en esas ocasiones cuando hablaba rápido y con los ojos llenos de brillo. Los que lo conocían bien sabían que no había nada que temer. Cuando no estaba sobreexcitado, tal como cuando estaba más bien hundido en su propio cieno, hablaba siempre despacio, muy pausado, con una voz hasta sonriente, muy parecida a sus ojos, que eran pardos, casi verdes, y que a veces eran como los ojos de un moro de piel clara. Sobre todo, en las noches de insomnio, cuando cavilaba entre sombras enemigas, llegó a pensar que, a pesar de las muchas veces que habían probado la pureza de la sangre de los los Andrea de Ledesma, los Rodríguez de Ledezma, los Díaz de Ledesma, los Ulloa, los Fernández del Campo, los Godínez y los Diez en todas las órdenes de caballería, bien podría haber ocurrido que un príncipe moro se hubiera colado en una noche serena en la recámara de alguna de las esposas de cualquiera de ellos. Al fin y al cabo, fueron varios los siglos en los que España estuvo bajo el poder de los infieles. Nunca quiso hablarlo con nadie, y nunca supo que no era el único a quien se le había ocurrido tamaño despropósito. A pesar de esas sospechas ocultas, siempre se les tuvo, a él y a su hermano, como de sangre limpísima. Era un hidalgo por los cuatro costados. Aunque a veces su mirada fuese la de un príncipe infiel. Y su voz recordara a las de los sabios musulmanes que habían tenido que abandonar para siempre las tierras del rey español, aun después de haberle dado tanto al reino en la Escuela de Traductores de Toledo. En todo caso, su hablar pausado a muchos parecía salir de la garganta de un estudioso y no de la de un guerrero. Sobre todo cuando estaba de buen talante, normal o deprimido. Cuando conversaba, pues, muchas veces parecía que iba bogando en un río tranquilo, muy tranquilo. Tanto, que a veces los que lo escuchaban creían que había interrumpido el fluir de su narración, como si tratara deliberadamente de que nadie se desviara ni un ápice del camino de la atención que creía merecer.
Siempre había sido así desde que empezó a hablar allá en su nativa Extremadura. Cuando estaba de temple pacífico a veces se le veía hundirse en sus propias dudas y en sus pensamientos, pero cuando la excitación invadía sus nervios parecía elevarse por encima de las cabezas de todos los demás. Dejaba su característico hablar pausado y en rápida sucesión afirmaba cosas inverosímiles y las más de las veces disparatadas. Quizá fuese por temor a lo que hacían sospechar sus ojos. Decía, proclamaba, había dicho, afirmaba con énfasis que estaba señalado por Dios para reconquistar Jerusalén. Que pronto armaría él solo, sin ayuda del Papa o de reyes o emperadores gordos y soberbios, una Cruzada, una nueva Cruzada que iría desde los cuatro costados de Europa a Tierra Santa a expulsar, ahora sí de por vida, a los moros, a los infieles que en mal día echaron a los cristianos por la fuerza. Aquellos hombres de ojos muy negros o verdes y rostros picados por rayos de sol tendrían que irse. Tendrían que alejarse hacia su tosco oriente. Serían echados al mar para que el agua se encargara de borrarlos de la faz de la tierra. El Santo Sepulcro, el Sepulcro del Señor, el sitio en donde fue crucificado, muerto y sepultado, había permanecido demasiado tiempo en manos de esos infieles de miradas torvas y bigotes abultados. El abuelo ¿o habría sido el bisabuelo? estuvo entre los que pudieron sacar a los moros, por fin, del territorio de España. Y él, a pesar de sus ojos, se encargaría de echarlos también de Jerusalén. Y también a los judíos, a menos que reconocieran que Nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo Verdadero de Dios, en cuyo caso los perdonaría y los invitaría a dejar sus viejos ritos y adoptar los nuevos. A leer con los curas los nuevos Evangelios, las buenas nuevas anunciadas por Nuestro Señor, sus discípulos y sus cronistas. Anunciaba. Decía. Y nadie se escandalizaba al escucharlo. Aquello no pasaba de ser parloteos inocentes de un mozo que más de una vez había demostrado su bondad y su condición de buen cristiano, pero que de vez en cuando se salía del carril, aunque sin consecuencias.
Ese día, ese último día, casi nadie lo vio. Todos sabían que estaba en su camastro más cerca del final de su vida que de sus propios sueños. Desde la noche anterior había invadido las calles del pueblo una cierta agitación, que con el amanecer se convirtió en verdadera agitación, y sus habitantes empezaron a correr como hormigas en una inundación. Cuando se impuso la luz del sol la Villa ya estaba casi desierta. Se había corrido la consigna de que había que abandonar el pueblo. Había que refugiarse en las colinas cercanas.
Los pocos que lo vieron –salvo el que pudo mirarlo más de cerca y hablar con él–, pensaron que la garra implacable de la muerte se había apoderado por completo de su mente. Pensar en luchar contra un ejército de piratas extranjeros no era otra cosa que una muestra de delirio. Por fin se había desatado en su ánimo toda la locura que muchos sospechaban. Era una figura extraña, con su vieja armadura oxidada y manchada por todo el tiempo que estuvo a la intemperie, en donde Pancha la usaba para poner a secar al sol la ropa generalmente cagada de cualquiera de sus trece hijos vivos (Francisca, Tomé, Luisa, Francisco, Bartolomé, Isabel, Marina, Juana, Diego, Ana, Alonso el Mozo y María de Ledesma) o de sus ya dieciséis nietos, hijos de algunos de aquellos trece, de los trece que sobrevivieron entre los más de veinte que parió, ya no sabía él si en Coro o en El Tocuyo o en la pequeña Villa que su pariente Losada llamó Santiago de León de Caracas –hasta eso se le confundía en la mente neblinosa– entre 1565, cuando el apurado casorio, y 1591, que fue cuando el vientre se le secó del todo.
El sol ya se reflejaba, alegre y mañanero, en la vieja y noble adarga sujeta en el antebrazo izquierdo, que refulgía y hasta parecía nueva. Era notablemente grande, de un cuero sólido que competía con cualquier metal, había sido confeccionada en tierras andaluzas y llevada a Indias por cualquier hidalgo. Desde que su dueño dejó de guerrear había quedado como un bello adorno, adosada a la pared más visible del interior de la casa, donde la Pancha o cualquiera de sus hijas la limpiaban regularmente para que siempre luciera como nueva. El contraste de armadura orinada y adarga que parecía recién confeccionada convertía aquella visión en cosa por demás extraña a los ojos de los ingleses, a pesar de que en razón de su oficio estaban acostumbrados a enfrentarse a soldados zafios, desdentados, mal vestidos y peor encarados. Y más extraña aún si se considera que la cabeza, en cuya parte de arriba ya había muy poco pelo, la llevaba aquel orgulloso jinete cubierta por una bacinica (también llamada orinal, bacinilla, pelela, perico, chata o cantora), porque el yelmo de sus tiempos de conquistador de tierras para la cristiandad, confeccionado con el mejor metal en tierras catalanas, lo habían perdido los hijos menores cuando jugaban en las riberas del Catuche, el limpio riachuelo de donde sacaban los Ledesma el agua que bebían en su casa de Santiago, vecina a la que había sido de su pariente y amigo Diego de Losada, el fundador de la Villa. Era una bacinica de fierro un tanto abollada y también oxidada, y en cuya asa Ledesma había fijado una tela, que, decía, era el pañuelo de Pancha, conquistado en clara lid por él con su lanza de carne que tantas satisfacciones e hijos le había procurado a lo largo de tantos años que pasaron juntos, con sus idas y venidas.
También Pancha y sus hijos trataron durante mucho tiempo de hacerle ver sus errores, pero lo más cerca que habían llegado de hacerlo entrar en razón era que afirmara con voz fuerte y decidida:
–Si ansí fuere, prefiero los mis errores, que parescen chanzas, a las veras de los demás, que me son odiosas.
En realidad, su certeza de que tenía más de medio siglo de casado –cuando en realidad tenía algo menos de treinta años– se afirmaba por el hecho de que durante los últimos cuatro o cinco años su afligida lanza de carne no le había servido para aquellos usos con los que conquistó a Pancha sino apenas para orinar, y eso con muchas y crecientes dificultades.
Además estaba descalzo, pues al enterarse de la invasión de los piratas ingleses saltó del camastro, caminó –también con dificultad– por varias calles cercanas a su casa, inútilmente, en busca de combatientes, y ante su fracaso regresó a su casa acompañado por Gaspar de Silva, y no tuvo tiempo de cubrirse los pies, pues desde la orilla, desde el fondo de su casa que daba al riachuelo cristalino, avistó a los invasores y con la poca prisa que aún le quedaba en el cuerpo, ayudado por Gaspar de Silva, se puso dentro de la armadura y no pudo buscar calzas ni mucho menos los protectores de metal que no había visto en muchos años. Se limitó a colocarse, encima de los viejos calzones y la vetusta camisa, la armadura que hasta entonces había estado en un rincón como como si fuera el principal elemento de decoración de la casa. Y espuelas no pudo usar tampoco porque las suyas Pancha las utilizaba para cortar los quesos que de vez en cuando le traían los hijos mayores de la zona de Baruta, en donde aún tenían los Ledesma aquellas propiedades de campo que les fueran concedidas por don Diego de Losada, ya bastante menguadas, pero aún con un par de vacas, una de ellas no del todo improductiva.
Capítulo 2
La palidez de la muerte lo envolvía y los pocos que lo vieron en ese trance contaban que antes de entrar en la armadura parecía más bien listo a entrar en la sepultura. Y esta vez no tenía nada que ver con lo que había estado presente a lo largo de toda su vida. No. Esta vez sí era un mal del cuerpo. Y muy severo, además.
Todos los que conocían a los Ledesma, que eran todos los que vivían en Santiago de León, blancos, mestizos, indios o negros, habían sido testigos del mal que se estaba llevando de esta vida a don Alonso, al que desde el nacimiento de su hijo llamado también Alonso empezaron a conocer en Santiago de León como Alonso el Viejo, que era como llamaban a su padre en Ledesma, muchísimos años antes. Y más de uno pensó, al verlo partir sin otra compañía que su viejo caballo, dos mulas negras y un bulto mal arreglado de equipaje, que no regresaría. Algunos, sobre todo entre los blancos, hasta criticaron a Pancha, su esposa, y a sus hijos, por permitir que en ese estado emprendiera aquel viaje hacia los llanos.
Era sabido que Ledesma había pasado casi todo su tránsito terreno contando fantasías y como en un vaivén de mareas, que unas veces estaba eufórico y era capaz de lanzarse a conquistar el mundo, pero tiempo después se le veía hundido, melancólico, derrotado, incapaz hasta de moverse, como si estuviese atravesando por un valle oscuro, o peor aún, por un túnel lóbrego habitado apenas por murciélagos, ratones y cucarachas, además de por su propia muerte. Había sido así desde que fue mozo, allá en la Puebla de Ledesma. De repente era el cordial, el alegre, el osado y valiente, aunque por lo general más bien reservado Alonso Andrea de Ledesma, capaz de cualquier proeza y de emprender cualquier aventura, y semanas o meses y en ocasiones hasta años después se encerraba en su propia tristeza, se le veía andar cansino, con la vista clavada en el polvo del camino e incapaz de enfrentar a un arrapiezo o a un borracho o a un mendigo que tuviera dos semanas sin comer.
Su padre, Alonso Andrea de Ledesma, conocido también desde el nacimiento de su hijo (en ese caso el mayor) como Alonso Andrea de Ledesma el Viejo, decía –cuando estaba sobrio, que no era muy a menudo– que lo de creerse a pie juntillas sus propias mentiras lo había heredado de su abuelo Ledesma y lo otro de su abuela materna, Leonor de Benavente, parienta lejana de los condes y nacida en Rionegro del Puente, a quien toda su vida llamaron en su pueblo “la Noche-y-día” porque pasaba buena parte del tiempo iluminada como torre de templo a la luz del sol y buena parte lánguida como camposanto en la noche.
La noticia de que llegaban los forajidos ingleses obró en Ledesma, que al decir de su señora y sus hijos y hasta sus nietos se había echado en su camastro a morir de mengua y de los males del cuerpo, un cambio casi mágico. Fue como si de repente en plena noche saliera un sol inesperado: los ojos se le iluminaron y todo él entró en una actividad frenética tratando de reclutar soldados para resistir la invasión que era inminente. Pero bajo los techos pajizos de las casas de Santiago de León sólo había unos pocos ancianos y los enfermos como el dicho Gaspar, el joven Silva, que aún tenía calenturas además de algún malestar y cagantina y sin embargo, luego de verificar en el horizonte lejano el lento desplazarse de los malvados invasores que ya empezaban a ser distinguibles y de quienes ya se sabía que eran de las lejanas y brumosas ínsulas británicas, lo acompañó hasta la orilla del pequeño burgo, a la casa de los Ledesma, en donde el anciano se puso la vieja y muy remendada camisa de lino de El Tocuyo, los calzones, también muy remendados, que usara en otros tiempos y tenían una fea mancha en la bragueta, producto de las muchas gotas que en ella se le habían quedado y otra en la zona del culo propiamente dicho, producto a su vez de una cierta incontinencia fecal que se le había presentado no mucho antes de la enfermedad que lo tenía al borde de la muerte, y, sobre aquello, las vestimentas de campaña ya descritas.
El joven Silva, convertido por los hechos en ayuda de campo, lo ayudó a vestirse, mas no a calzarse, y luego –a pesar de padecer como está dicho calenturas y otros graves alifafes suficientes para que se le aplicaran los óleos y se le absolviera de sus pecados, que no debían ser muchos, de modo que estuviese plenamente listo a entrar a los cielos– lo sujetó con firmeza para que pudiese montarse en Pénculo, su caballo que lo había traído y llevado durante los últimos años, lo cual fue especialmente dificultoso a pesar de lo flaco y esmirriado del jinete, porque la armadura era muy enfadosa y la pobre y agotada bestia hizo lo que pudo por salir, o mejor dicho, por no entrar en el trance en que la querían poner.
Flaco el hombre don Ledesma, flaco el noble Pénculo, flacas las nubes de mayo que parecían cortar la serranía que separaba la puebla de la mar, en el norte, por donde llegaron de repente los piratas ingleses al mando de un tal Amyas Preston, muy a pesar de que los quietos habitantes de la Villa siempre dormían tranquilos, confiados en que en el camino que llegaba de la mar había dos o tres castilletes de los que se decía que con diez hombres podrían contener mil enemigos por muy bien armados y dirigidos que los mil estuviesen y muy descuidados que se encontraran los diez. Pero los malvados ingleses no usaron ese camino, sino llegaron al valle por un sendero que casi nadie conocía, un estrechísimo y largo atajo ubicado mucho más hacia el oriente, que según se supo después les fue señalado en la costa por un traidor de apellido Villapando, un buen cristiano que a veces pasaba horas de hinojos ante el Santísimo en la capilla que poco antes habían construido sus parientes en Caraballeda, y a quien en pago de su traición le cortaron la cabeza. En definitiva, luego de subir por el norte y bajar por el sur de la inmensa montaña, entraron al valle bastante más al oriente del punto por donde caía el camino de las pequeñas fortalezas. Para aquellos invasores, hijos todos de la Nueva Bretaña que después se llamaría la Gran Bretaña, hasta el momento en que apareció la figura de Alonso Andrea de Ledesma.