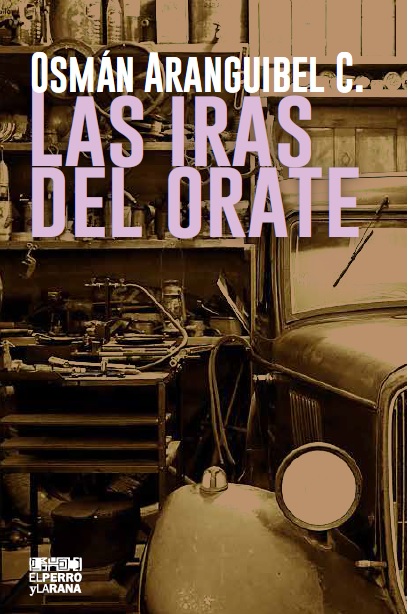Osmán Aranguibel
TÚ, ALBERTO, VES los rostros desdibujados de las figuras de papel lustrillo que rodean tu cama… Por
entre las diminutas rendijas que dejan abiertas las pestañas, ya con la última luz de la habitación, empieza a delinearse de nuevo en lo alto del techo y mucho más allá, la cinta de agua azulosa… Se disipa y vuelve a aparecer, más grande cada vez, llenándote desde hace largo rato las dos masas de círculos concéntricos que arden hacia adentro a todo vapor.
(Ya le empezó de nuevo… Debe tener como cuarenta y uno. Y las benditas medicinas como si fueran un guarapo).
Ahora, sobre la inmensa pantalla tornasolada aparecen más visiblemente los detalles de la cinta del río; su lento discurrir, sus piedras pardas en forma de astillas, los bejucos de la orilla y las ramas descolgadas contra los socavones… Puedes incluso presentir el frescor que viene en húmedos paños, invade los solares de las primeras casas y se trepa al barranco de la calle.
(Podría si quisiera bajar por este tobogán multicolor hasta los tablones de caña junto a los cuales descienden las eses de las aguas. Y ascender en rápido impulso sobre las lomas al fondo; cada vez más altas desde La Floresta, hasta el cerro borroso que mira hacia Trujillo”).
Casi aquí mismo estabas aquel día, brincando y contando adivinanzas con otros muchachos de tu edad, cuando alguien —¿fuiste tú?— advirtió a la mujer que indecisa y temerosa, con algo en los brazos que parecía un niño envuelto, se arriesgó a cruzar la incómoda corriente. Y vieron con asombro cuando, más o menos a una cuadra de distancia, trastabilló, se fue de bruces y largó desesperada su envoltorio… Todos a una saltaron en cuatro o cinco trancos hacia el río y con todo y cotizas se alinearon, poco antes de donde el caudal choca contra las rocas de La Cumba, para rastrear el menudo bojotico blanco que venía en bajada…
Diez brazos nuevos, tensos, extendidos hacia el agua. Un grito y muchos otros de desesperación en lo alto del barranco. Y la pobre mujer de la tragedia cayéndose y parándose sobre las piedras resbaladizas del fondo, en un esfuerzo animal por dar alcance a su perdida pertenencia… Tus ojos se grabaron para siempre aquella escena. Toda la superficie del agua, hasta la valla palpitante que ustedes conformaron, fue penetrada palmo a palmo por las miradas más ansiosas y también más decididas… Y fue Julieta, la
hija menor de los Mezoti, aquellos agricultores de apellido foráneo pero tan de La Pedregosa como tú, quien de un solo envión hundió los brazos regordetes y sacó el bojote de trapos, casi hacia el cielo, como para que el sol secara también en diez segundos los chorrerones de agua.
Las risas de aquella media mañana fueron más grandes y estruendosas cuando la niñita de meses que había hecho de lanchita improvisada parecía una ballena diminuta, lanzando borbollones y respirando con desespero y chillando como sólo muy de vez en cuando solía hacerlo Dos Rayos del Sol…
(“Por eso te digo y te repito Nerio… Deja que tú vayas a La Pedregosa, para que veas lo que es tierra y gente buena. Nada ha alterado aún allí la tranquilidad, el cielo es limpio y la vida parece como si se viviera dos veces… Cuando yo vaya de vacaciones puedes irte conmigo a conocer”).
Ella, Dos Rayos, era quien te había contado, en uno de los momentos en que tenía su cabeza sosegada, la historia alucinante de la más grande y devastadora creciente del río… De este engañoso río Castán que es vidrio bufado en las montañas de Boconó, mapanare airada en las laderas de Trujillo, lumbre de lajas descomunales en La Plazuela y desde aquí, desde La Pedregosa hasta el rescoldo del Motatán, cortina de pomagaza hecha ladrillo intenso en su caída.
En el ranchón que sirve de cobijo a su demencia, a la salida del pueblo, entre invocaciones a espíritus y lamentos desgarradores, Dos Rayos da rienda suelta a su sermoneo. Tú, Alberto, retienes receloso tus cortos años muy cerca de la entrada. La vieja, enjuta, menuda, nerviosa, levanta los ojos de lagarto hacia el destartalado bahareque y deja por un rato en suspenso la retahíla… Está en cuclillas, los pies deformes sobre el piso de tierra, escoltada por esos horribles colgajos de culebras, iguanas, lagartijas y ratones disecados que penden del techo y por los racimos de frascos llenos de cucarachas y chipos que se apretujan en los rincones.
El cuatro, percudido y remendado, está sobre un taburete, al lado del camastro que tiene por tendido una estera… En muchas noches de luna llena y aún en la plenitud del sol a mediodía ese cuatro sencillo ha sido el solitario e inseparable compañero de Dos Rayos. Voltea el rostro terroso hacia ti, Alberto, y se te queda mirando, con una mano asida de una de las flechas de sus greñas.
(“¡Qué fea es!.. Allá en la casa dicen que uno no la debe ver de frente, porque embruja. Pero ella no parece mala… Ella no es mala”).
—Tenéis que saber —dice con voz calmada— que cuando los chaparrones comenzaron, después de las quemas de las rozas, ya yo estaba anunciada de que ellos iban a desparramar las aguas encantadas, pa’ que se vinieran tronando con todos esos espantos de otros mundos a llevanos por alante, a berrear enfurecidas desde las copas de los árboles y a maldecinos todas las noches y los días que duró la creciente, con su mala intención de que nos muramos o no vivamos más aquí…
Se le aviva la roña de los ojos y vuelve a templar, embebida, una de sus mechas.
—La cabeza de la creciente llegó con la nochecita… Alante venía, parada a flor del agua, una culebra del tamaño de la iglesia. Y más atrás árboles enteros, derechitos, como los mangos de la plaza. Parecía la callejuela de San Vicente que iba navegando. Y casas completicas sin desarmar, pero sin las gentes. Y cochinos, vacas y caballos… Todo el pueblo estaba en el barranco del río. Las aguas barrialosas y jediondas fueron tapando las matas de caña, las guafas, los bucares y empezaron a subir hasta la calle.
Ya estaría amaneciendito el tercer día cuando dejaron de pasar animales y corotos. Todo quedó en silencio, como si alguien se hubiera muerto. Y de repente apareció el Primer Rayo del Sol, que era mi hombre. El don de mi vida. El compañero de Dos Rayos, una servidora… Iba hacia arriba, hacia las cabeceras de las aguas encantadas, alzado sobre la cresta de la creciente. Hubo relámpagos que bambolearon la tierra, de aquí hasta las llanuras de Monay. Fue cuando yo supe que todo se había perdido… Después vinieron las borrascas y entonces aquel pantanero negro anegó las calles, las casas, la plaza, el campanario de la iglesia… Y desde lo más alto del cerro, hacia donde las gentes habían salido juidas, vieron cuando el barrial tapó la Casa de La Floresta… Al fin, con las últimas horas de los días, las aguas se escurrieron y todo quedó hecho un camposanto. Ellos, los hombres malos, me dijeron entonces que mi Primer Rayo se había convertido en una laja grandota en La Plazuela… Yo voy a verlo siempre. Y allá le llevo mis flores y mi canto.
Tú aún estás presente cuando las manos escamosas hacen sonar el maltrecho instrumento. Una quejumbrosa letanía sacude el cobertizo y sale hacia el aire seco de la calle.