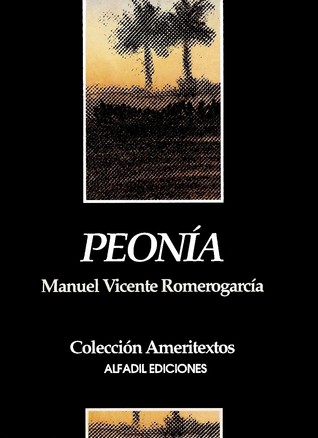Manuel Vicente Romerogarcía
III
Héteme, pues, caballero en la muleta amarilla, luciendo un liquiliqui de warandol, unas polainas de cuero de caballo y una pava forrada.
Gerónimo me seguía en la burra cana, con una escopeta Lefaucheux de dos cañones que me prestó un amigo. Detrás iba Tigre, hermoso perro venadero que me regaló un francés.
Yo me dejaba, de vez en cuando, mirar la sombra; y en más de una ocasión me detuve a contemplar mi gallarda apostura.
¡Es tan grato ser uno doctor, caballero en la muleta amarilla de un tío ricachón, y en camino para un deslinde!
¡Tal debió sentirse el Manchego en su primera excursión!
La ciudad se despertaba: tras de mí iban saliendo los artesanos soñolientos, restregándose los ojos y bostezando; porque este frío de Caracas, a las seis y media de la mañana, más provoca a dormir que a trabajar.
Llegué al Rincón, dejé la carrera y me eché cuesta arriba, camino viejo de El Valle, mientras Tierra de Jugo, con sus mármoles y su eterna tristeza, rodeando de desiertas y ahumadas tejerías, se perdía a mi derecha.
¡Qué de panoramas y qué de recuerdos!
La capital, tendida a los pies del Ávila, apoyándose en aquellas colinas que tornaban a vestirse de esmeralda con las primeras lluvias.
Las perdices, volando en bandadas por entre la hierba recién nacida.
Los sauces de las tomas, meciéndose blandamente al soplo de las brisas matutinas, con la majestad real del chaguaramo.
Las acequias de las haciendas señaladas en el cortado valle por la línea blanca, vaporosa y sutil de la neblina, sirviendo de marco a los caprichosos tablones de caña, verde, con el verde robusto que precede a la madurez, y en verde amarillo y suave de las plantas tiernas.
Allí, en el Portachuelo, detuve la muleta, y respirando aquel ambiente fresco, vivificante, que ensancha los pulmones, pasé en revista los recuerdos de la infancia y las esperanzas de la juventud…
IV
-¡Gua, señor! ¡El niño Carlos!
-El mismo, Celestina.
Era una negra vieja, la que me cargó muchas veces en su petaca, cuando mi familia viajaba por los valles del Tuy.
Venía con su sombrero de cogollo y su pañuelo colorado al cuello, montada en un burro negro, entre dos sacos de legumbres; las piernas haciendo como carril al pescuezo del jumento, flacuchento y pesado como todos los de su raza perezosa…
-¿Vas para el mercado?
– Sí, niño. ¿Y la familia?
-Buena. ¿Cómo está la tuya?
-Buenita, sin novedá. ¿Y para dónde la lleva?
-Para el Tuy, a la Peonía.
-¿Casa de don Pedro?
-Vaye, pues, niño, mucha felicidá y expresiones a don Pedro y a don Nicolás.
Y echamos a andar, cada uno por su lado. A poco sentí voces a la espalda; era Celestina que me gritaba:
-Si topa las muchachas dígales que anden, que se hace tarde para el mercado.
Y desapareció en el recodo del camino.
Había atravesado la larga calle del pueblo, paso entre paso, porque cada esquina, cada corredor, cada terrón me hablaba el lenguaje de las memorias infantiles.
Allí -me decía- jugué a las metras con Antonio; allí me di una caída y me rompí la cabeza; en aquella casa estaba la escuela.
¡Destino caprichoso el de la humanidad! ¡Cuántas veces un recuerdo, detalle imperceptible en el conjunto, envuelve un poema, una historia, una resolución que decide de la suerte de un individuo!
V
Serían Las ocho de la mañana cuando eché pie a tierra. Estaba en una ranchería y tenía por delante un espectáculo nuevo.
No podía quejarme de la muleta amarilla del tío Pedro; había marchado bien, y mi retardo en el camino se debía solamente a que en más de una ocasión hallé obstruida la carretera.
Iba delante de mí un isleño con ocho vacas muy flacas, que se dirigían al potrero.
Después, cuatro burros cargados de malojo que, con calma verdaderamente sibarita, marchaban de frente en batalla por la angosta vía.
Quise forzar la amarilla, pero no se hallaba muy a su gusto en presencia de aquella trinchera movediza: amugaba las orejas, raboteaba y daba señales inequívocas de susto y desagrado, hasta el extremo de convencerme, a mí que soy de infantería, que lo más prudente era echarme a la orilla y dejar que pasaran los jumentos del malojo.
Pero, al fin, estaba en la ranchería.
Un arriero cargaba; otro enjalmaba; éste ponía los ahogadores; aquél quitaba las maneas y en las topas vería el maíz de la ración.
-¡Maldita sea mi suerte! -exclamó un catire alto, delgado, tuerto del izquierdo.
-¿Qué tiene el tuerto? -preguntó un llanero que se arremangaba el garrasí.
-Tuerta será su madre -replicó el herido por la pregunta. -Vaya, hermano, que usted se disgusta por nada; si no quiere que le diga tuerto, le llamaré «manco de un ojo».
– El compañero Nicomedes añadió otro- está peleando con el pardo, que se disgusta cuando le recogen por la reata.
-¿Y a quién le va a gustar que lo jalen de gaza? Yo no sé si será a ese tuerto que sueña siempre con las muchachas pascueras.
-Mire, amigo -vociferó el tuerto-, que yo soy hombre entre los hombres.
-Me alegro mucho, señor tuerto; yo también lo soy, y me prometo probárselo.
Y esto diciendo, se vino con el asta encabullada sobre el tuerto, quien apeló a una cacha-blanca de media vara.
Ya iba, indudablemente, a prenderse la pelota, cuando se presentó el general Manzano, dueño de la ranchería, rumiando la mascada y manoseando una S. W. de nueve milímetros, argumento convincente en todos los casos.
-¿Qué hay? – preguntó el general.
-Nada, mi general -contestaron sumisos ambos a dos los contendores, en presencia de aquel Hércules de chiva blanca, pañuelo amarrado a la cabeza y sombrero a la pedrada.
¡Terrible el poder de los generales!
-¡Qué suerte la del arriero! -murmuró uno que venía mojado hasta la cintura por el rocío del gamelote.
-¿No te gusta el oficio?
-No; es muy arrastrado.
-Y sin embargo, hay algo peor que ser arriero
-¿Qué?
-Ser burro. Y diciéndolo, le descargó un astazo a uno mohíno, que lo tendió en tierra.
En tanto habían servido el desayuno. Sobre la mugrienta mesa estaban un plato de carne salada una arepa medio envuelta en un pedazo de papel, y un pocillo de café, que me hizo exclamar:
-Está bueno de agua y de maíz; pero le falta café.
Pedí mi cuenta; alcanzaba a nueve centavos, y me ahorcajé en la mula, no sin que antes me dijera un arriero que echaba la última soga:
-Mire, blanco, que la parada corta hace el día largo, y la parada larga hace el día corto.
Máxima esa que he apuntado en mi cartera, como resumen de larga serie de investigaciones filosóficas. Y eché cuesta arriba.
VI
El viaje por las cordilleras es rico en panoramas; a cada nueva cumbre, nuevas perspectivas.
A los bordes de las quebradas, en los vegotes, los cacaguales, con su sombra de bucares; en las laderas, el cafetal, bajo guamos de verde negro; más arriba, los conucos, cercados de ñaragatos y pata de vaca, copiando los caprichos de un suelo de mosaico o los cuadros regulares de un tablero de ajedrez.
A un lado, los cerros, desnudos de toda vegetación, calcáreos, estériles; rocas basálticas, coronadas de grama; cocuizas, cocuyes, toda la inmensa variedad de las agaves; y los cactus, desde el cardón centenario que da filamentos resistentes, hasta la roja pitahaya y la dulce tuna, ese químico que convierte el mucílago insaboro en rico cristales de azúcar.
Al otro lado, cedros seculares y cabos gigantescos, envueltos en mantos de enredaderas, esmaltados de topacios y rubíes y amatistas; rosacruz, de cuyas raíces manan los arroyos que se convierten en cascadas bulliciosas.
Al volver de un recodo se me partió en dos el camino; la amarilla se detuvo ante el abismo que tenía bajo los cascos.
Allí, sobre dos soberbias moles de granito, escoltado por dos viejos tiamos, de negro tronco y multiplicados brazos, estaba un puente, que se fue por el barranco con la última creciente Venía Tigre con la boca abierta, la lengua reseca y jadeante. Buscó el atajo, y a la izquierda, por una áspera pendiente, bordeando la roca tallada, iba la vereda, estrecha, sinuosa, como a saltos.
Eché pie a tierra, y asido a las ramas de flacos zapateros que aguardaban al leñador que los tronchase para ganarse el pan, apoyando el pie en los helechos y en las mayas, bajé al fondo del barranco.
Por sobre un lecho de piedra, bordado de musgos, corrían un hilo cristalino y fresco, cuya caída había ido horadando otra roca del fondo, que servía ya de considerable receptáculo, y a la cual sombreaban riquirriquis y platanillos de verdes hojas y negras venas; y casupos y capachos apoyados en los taludes del arroyo.
Aquel ambiente fresco, con frescura que no tienen las mañanas de diciembre en los verdes setos del Ávila, parecía la residencia encantada de algún genio creador, cuyo alimento vivificante se esparcía bajo el follaje hasta cuajarse en perlas purísimas que pendían de las hojas de las enredaderas como diamantes en un manto de terciopelo verde, de esos que llevaban los magnates de la Hungría a las fiestas tradicionales de su raza.
Y como si nada hubiera de faltar a aquel cuadro de poesía y vida inimitables, al pie de una parásita, en la horqueta de un mahomo, estaba una soysola, a la orilla del pajizo nido, dando al aire sus notas melancólicas y arrobadoras como el tinte todo de la selva venezolana.
Llegóse Tigre al limpio pozo y sació su sed, y se bañó luego; en tanto que en una hoja de casupo bebía yo de aquella agua que destemplaba los dientes con su frío peculiar.
Pasar de aquel sitio sin gozar de su belleza y sus encantos, fuera crimen cuyo peso no habría de llevar sobre estos hombros que cargan con un título de doctor; y desaté el capote y me recosté sobre una piedra, dejando que volara el alma por el círculo perpetuo de los recuerdos y las esperanzas, ley fatal de la existencia humana. ¡Era yo entonces tan feliz!
Tigre había saltado por las mayas y curujujules y apenas se percibía el lejano rumor de su aliento; la amarilla se sentía muy bien bajo el follaje, y apoyada en tres patas descansaba una trasera.
Apoco, oyóselo lejos el canto monótono de un ganadero; luego se percibían sus notas claras y distintas: después, apareció en el borde del barranco.
Casi cubierto yo por las ramas, el llanero no se había dado cuenta de que alguien estaba abajo, y dijo con desenfado:
-Se cayó el puente… bueno; eso no le hace… ahora beberá el ganado.
Y a renglón seguido se abrió sobre una orilla y lanzó la punta al fondo.
La amarilla, que no había previsto el caso, se manifestó muy sorprendida de la irrupción, y no encontró nada más cómodo que subirse por donde mismo había bajado, aunque para ello tuviera que pasar por sobre mí.
Ya comprenderán ustedes que para estas cosas y estos casos, una muleta amarilla no necesita de pedir permiso; y sin decir oste ni moste, se recogió de patas, y… ¡sus!, al otro lado, aporreándome una rodilla,
Ya me preparaba a imitar a la muleta, cuando se me puso por delante ni más ni menos que un novillo careto, destoconado y de crespo cerviguillo que, sin darme los buenos días, iba sobre el arroyo con trazas de mal humor.
Era la primera vez que yo me hallaba frente afrente; y a tan corta distancia, y cojo por añadidura, de un novillo careto destoconado. Aquí me morí, resucité, me volví a morir y volví a resucitar.
Recordé que un llanero me había aconsejado echarme boca abajo y hacerme el muerto, al acometerme el toro, porque este animal dizque es tan noble que no le embiste a los muertos. No sé si esto será cierto; pero no lo juzgo muy cónsono con la educación de los novillos.
Ya iba a echarme, pues, de barriga, cuando se me vino encima un encerado; y detrás de él un lebruno, y más atrás un barroso y la mar… Di una de saltos por el barranco hasta salir al camino.
Juro por mi honor que no sentí ningún dolor en la pierna aporreada. Una vez en la carretera vi la amarilla comiendo bejucos tiernos en el talud; pero no se me ocurrió montarme en ella.
Corría, corría, y de vez en cuando volvía la vista para cerciorarme, de que no me iba siguiendo el novillo careto. En un recodo perdí de vista al barranco fatal; ya no temía más, y me subí por la cortada para ponerme a salvo.
Tigre ladraba con furor; después aullaba lastimosamente…
-No hay duda -me dije-; el novillo se encaró con Tigre y lo ha herido: y quise salir buscarlo; pero me devolví, porque la amarilla venía disparada como una bala.
Toméla de la rienda y volví a subir al talud, obligándola a seguirme.
-La dejaré amarrada y segura -me dije- e iré por Tigre, que seguía aullando.
Y cuando tomé de nuevo la carretera, venía el careto paso a paso, orondo como quien hace una campaña, y el llanero desternillado de risa con mi capote en la mano.
-No corra, blanco -me gritó; estos animales no hacen nada en la madrina.
Entonces recordé que otro llanero me había dicho que el ganado en sociedad se torna lerdo y paciente, al revés de lo que le sucede al hombre.
Sentí una ola de sangre, de vergüenza, subirme a las mejillas y casi me cubrí el rostro con las manos…
Pasó el ganado, y volví a montar, consolándome con esta reflexión:
«El miedo también tiene su valor; y no he de ser yo el único venezolano cobarde; si no que lo diga Guzmán».
En tanto, el ganadero cantaba:
Con puro papel de seda se limpian los caraqueños;
en el llano nos limpiamos con la pata y con los dedos.
Fuerza era dormir, después de tamaño susto y hube de parar en la primera ranchería.