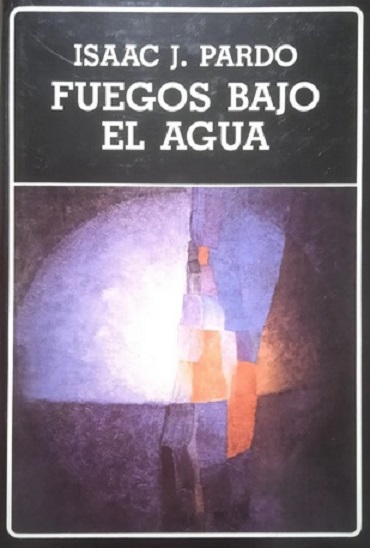Isaac J. Pardo
La obra maestra de Moro fue impresa en 1516 y para finales de aquel siglo se hablaba en Inglaterra de utopías como de mundos imaginarios. Sir Thomas Smith decía en 1583 que semejantes repúblicas “nunca existieron ni existirán, por ser apenas “visiones vanas, fantasías de filósofos”. La apreciación de Sir Thomas se relacionaba, posiblemente, con la de Maquiavelo, quien había expresado ideas parecidas en El Príncipe: “mi intención es escribir cosas útiles a quienes las lean, y juzgo más conveniente irme derecho a la verdad efectiva de las cosas, que a como se las imagina; porque muchos han visto en su imaginación repúblicas o principados que jamás existieron en la realidad”.
Marx y Engels habrán de abundar en esos conceptos al imponer a quienes los precedieron en la tesis del Estado socialista la etiqueta de socialistas utópicos, es decir, inoperantes, en oposición al socialismo científico representado por ellos. Las críticas de carácter general y forzosamente breves contenidas en la Tercera Parte del Manifiesto Comunista, y las más amplias expuestas en diversos textos, especialmente en Socialismo utópico y socialismo científico, de Engels, hacen referencia a las teorías de Saint-Simon y de Fourier, en Francia, y a las de Owen, en Inglaterra, autores a quienes no se les regatean elogios como precursores. Pero lo que nos interesa señalar es el énfasis negativo que se puso en el término “utópico”. Tal criterio es el que ha prevalecido.
Según el Diccionario de la Academia Española, utopía y, por consiguiente, utópico es “Plan, proyecto, doctrina o sistema halagüeño pero irrealizable… y en todas las lenguas se dan definiciones parecidas. No es, pues, de extrañar que H. G. Wells dijera con humor ácido que el aporte de Moro al idioma había sido “un sustantivo y un adjetivo engañosos”. Pero el largo y resistente eslabón que unió a Sir Thomas Smith con los teóricos del socialismo científico y con el criterio de los diccionarios hubo de romperse al fin y las ideas sobre el valor de lo utópico comenzaron a cambiar.
La Encyclopaedia Britannica, que ha compartido la opinión general dominante, rectifica en su Micropaedia (1975) al tratar de Utopian Literature: la creación de esta naturaleza la define como “obra especulativa que procura describir la mejor forma de sociedad humana”. Henri Desroche decía poco antes: “Lo que ha de retenerse aquí es, sobre todo, la seguridad con que una etiqueta tan despreciada como la de ‘utopía’ emerge hoy del ambiente peyorativo donde se encontraba relegada. Y no es la única en semejante caso; lo mismo podría decirse de membretes como ‘secta’, ‘primitivo’, ‘pagano’, ‘herejías’, ‘sueños’ y muchos otros que parecían rotular fenómenos marginales, de los cuales se ha dicho que eran, más bien, fenómenos marginados”. Ian Tod y Michael Wheeler escriben a su vez en 1978 sobre utopía: “para gran número de personas la palabra ha significado (y significa todavía) … una fuente de esperanza, un modelo para la acción, la materialización de la razón, la solución de los problemas sociales, la senda de la felicidad, un ideal digno de ser imitado o el inevitable resultado del proceso histórico». Subrayemos la última frase, pues viene a ser un importante progreso que haya hoy quien considere la utopía como el inevitable resultado del proceso histórico, vale decir, que se haga entrar dentro del marco del determinismo histórico lo que se tuvo por quimérico e inalcanzable.
Las utopías son o han tratado de ser esquemas o proyectos para satisfacer el más profundo y persistente de los anhelos humanos: disfrutar de la mayor suma de felicidad alcanzable por el conjunto social. Al concebir el Estado modelo, decía Platón: “la ley no se preocupa por asegurar una felicidad excepcional a una clase de ciudadanos, pero busca, en cambio, realizar la felicidad de la ciudad entera”. A pesar de que los creadores de utopías se esfuercen en prever los más pequeños detalles y pretendan reglamentar hasta la vida privada, al Estado corresponde ofrecer (y sólo debe ofrecer) los fundamentos esenciales sobre los cuales haya de construir cada quien su propia felicidad. Dice Philippe d’Iribarne: “no se trata, en manera alguna, de buscar imponer en forma tecnocrática, a partir de una definición a priori de la felicidad, una racionalidad exterior a los deseos de cada uno [. . . ] Se trata de ver cómo esforzarse por suprimir los obstáculos que impiden a cada cual hallar lo que busca”. Es lo que Mumford condensa así: “El propósito de toda institución utópica es ayudar a cada uno a ayudarse a sí mismo”.
Todo lo utópico, desde los antiguos mitos paradisíacos hasta el marxismo, se reduce a esquemas más o menos fantasiosos, más o menos inspirados, más o menos posibles que tratan de acercarse a la meta ideal, con las explicables diferencias impuestas por las circunstancias de tiempo y de lugar en cada caso. Los sueños utópicos, afirma Arnhelm Neusüss, “cambian según la situación histórica y el contexto social”, y Fred L. Polak insiste en el tema con mayor amplitud: “La utopía es siempre históricamente relativa. Lleva en sí los gérmenes de su propia eliminación en el transcurso del tiempo”, para añadir: “su visión del mejor futuro posible, que puede ser imaginado en cualquier tiempo, está sometido al cambio. El utopista es tanto un hijo de su tiempo como un visionario”.
Según Mannheim, “Un estado de espíritu es utópico cuando resulta desproporcionado con respecto a la realidad dentro de la cual tiene lugar”. Fijar el concepto de desproporción frente al de imposibilidad fue un acierto que situaba el tema utópico en su justo lugar. Esa misma idea estuvo mucho antes de Mannheim en la mente de diversos pensadores que hicieron, con ligeras variantes, la afirmación de que “las utopías de hoy son las realidades de mañana”. Ciertamente, la anticipación es una forma de desproporción con respecto al presente. Continúa Mannheim: “Solamente llamaremos utópicas a aquellas orientaciones que trascienden la realidad y que, al informar la conducta humana, tienden a destruir, parcial o totalmente, el orden de cosas predominante en aquel momento”. De ahí el carácter revolucionario de la utopía, de ahí la incomprensión que suele rodear a los planteamientos utópicos y las reacciones adversas que provocan: “lo que siempre han pretendido [los representantes de un orden social determinado] ha sido dominar las ideas e intereses’ que trascendiesen la situación, que no fueran realizables dentro de los límites del orden existente, para convertirlos así en socialmente impotentes, procurando que tales ideas fueran desterradas a un mundo alejado de la historia y de la sociedad, donde no pudiesen afectar el statu quo”.
Hace ya tiempo largo que lo absurdo cobró importancia como estimulante de la creatividad; aún en terreno tan sólidamente asentado en tierra firme como el de los negocios. Precisamente con miras al mundo fabril y mercantil tecnificó Alex Osborn un método, conocido como Brainstorming o tormenta mental, para ser practicado por grupos que han de aportar ideas o resolver problemas. La norma asentada por Osborn fue procurar que los participantes pensasen y expresasen sus ideas por descabelladas que pareciesen, con prescindencia de toda reserva mental o actitud crítica. Sin que deba considerarse como una panacea, el sistema ha disfrutado de aceptación en diversos campos.
El lector habrá advertido que estas aparentes novedades están enraizadas en Freud, en la teoría del subconsciente y en el sicoanálisis como lo estuvieron en su día los movimientos artísticos llamados de vanguardia: “imaginación sin hilos y palabras en libertad” fue una de las consignas de Marinetti, padre del futurismo (1909) Mucho más tarde dará André Bretón su definición del surrealismo: “Automatismo ejercido por la razón”.
Cuando Sócrates se propuso imaginar el Estado ideal tan minuciosamente descrito por Platón en La República, invitó a sus interlocutores a dar libre curso a la divagación, a inventar la nueva organización política como si tratase de un cuento, una fábula o un juego. En Francia, en 1950, escribía Ruyer: “El método utópico, al igual de la ciencia, emplea la analogía, aunque de una manera más atrevida y fantaseosa [. . . ] Pero ocurre algunas veces que la analogía utópica contiene el germen de una asociación legítima y de un descubrimiento [. . . ] El ejercicio utópico, como la invención, implica una ruptura de las combinaciones habituales”. Desde la Unión Soviética, P. L. Kapitsa, miembro de la Academia de Ciencias, pedía en 1968, para el mejor desarrollo de la creatividad “una atmósfera de libre discusión, de polémicas, de renovación de ideas, aunque algunas de ellas parezcan completamente falsas”. En Estados Unidos escriben Kahn y Wiener: “la investigación, al abrir nuestra mente a nuevos conceptos y posibilidades, a sutiles distinciones y rebuscados matices, constituye una forma imprescindible de entrenamiento y de educación para la persona que analiza un problema. Basta esta razón para que la investigación no deba echarse atrás ante la perspectiva de tener que examinar situaciones extremas, inverosímiles o desconocidas”, para concluir: “lo que ha producido decisiones desafortunadas y ha dado origen a oportunidades perdidas ha sido generalmente la falta de imaginación más bien que el exceso de ella”. Y más recientemente dice Alvin Toffler al referirse a las tremendas transformaciones que significa la era posindustrial ya en marcha: “la responsabilidad del cambio nos incumbe a nosotros. Debemos empezar por nosotros mismos aprendiendo a no cerrar prematuramente nuestras mentes a lo nuevo, a lo sorprendente, a lo aparentemente radical. Esto significa luchar contra los asesinos de ideas que se apresuran a matar cualquier nueva sugerencia sobre la base de su inviabilidad”.
Alrededor del mundo y más de dos mil años después de La República se repite la misma invitación para liberar la mente, con cierto acento de angustia ante el temor de que no sea escuchada. Peor aún, que no quiera ser escuchada. Era lo que decía Thoreau en Walden, obra en la que refiere su propia experiencia utópica: “Incesantemente fluyen novedades sobre el mundo y, sin embargo, toleramos una torpeza increíble [… ] Pensamos que sólo podemos cambiar de traje”.
Hay más: imaginar la Historia como si los hechos se hubiesen producido de manera diferente a como ocurrieron en realidad, sobre todo en momentos cruciales, es lo que Charles Renouvier bautizó con el nombre de ucronía. De menor alcance que la utopía, semejante especulación sobre lo ya irremediablemente cumplido cuenta con menos popularidad que su hermana mayor y con una bibliografía considerablemente menos extensa. Sin embargo, la ucronía es también un medio apropiado para ejercitar la creatividad con proyección hacia el futuro por la intención crítica que la anima.
Ernst Bloch no sólo no comparte semejante fe en el uso indiscriminado e incluso caótico de la imaginación en la génesis de las concepciones utópicas, sino que lo considera un factor de efectos negativos. Al tratar de la junción utópica, escribe:
Sus contenidos se manifiestan primeramente en representaciones, y esencialmente en representaciones de la fantasía; las cuales se diferencian de las representaciones recordadas en que éstas no hacen más que reproducir percepciones anteriores, deslizándose así más y más hacia las sombras del pasado. Y las representaciones de la fantasía no son tampoco representaciones compuestas simplemente a capricho por elementos dados —como “mar de piedra” o “montaña de oro”—, sino que son representaciones que prolongan anticipadamente lo dado en las posibilidades futuras de su ser-distinto, ser-mejor. Por eso la fantasía determinada de la función utópica se distingue de la mera fantasmagoría justamente porque sólo la primera implica un ser-que-todavía-no-es de naturaleza esperable, es decir, porque no manipula ni se pierde en el ámbito de lo posible vacío, sino que anticipa psíquicamente lo posible real. El mero wishful thinking ha desacreditado de siempre las utopías, tanto en el terreno político-práctico como en todo el campo restante en el que se hacen presentes exigencias desiderativas, como si toda utopía fuera abstracta. Sin duda, la función utópica se da, aunque sólo inmadura, en la utopía abstracta, es decir, se da todavía, en su mayor parte, sin un sólido sujeto tras de ella y sin referencia a lo posible real. Como consecuencia, es fácil que se extravíe, sin contacto con la tendencia real hacia delante, hacia algo mejor que lo dado. Pero, sin embargo, tan sospechosa como la inmadurez (sentimentalismo) de la función utópica no desarrollada, es la estolidez tan extendida —y ésta sí, muy madurada— del filisteo a mano, del empírico con telaraña en los ojos y su ignorancia del mundo.
Fuera de la insistente reserva respecto a las fantasmagorías, al simple wishful thinking, a la inmadurez de la función utópica, que desembocan en la “utopía abstracta”, el pensamiento de Bloch anticipa en un todo los puntos de vista expuestos en las páginas precedentes, y de manera muy significativa lo dicho por Buckminster Fuller al afirmar este autor que el hombre es incapaz de “crear”, en el estricto sentido de la palabra, es decir, de añadir al universo algo que no esté dado potencialmente en la naturaleza: “lo que se denomina habitualmente creatividad, consiste en realidad en una combinación única y sin precedentes en el uso de principios descubiertos por el hombre y que existen —a priori— en el universo”. En resumen: la función utópica, la “utopía concreta”, de Bloch, el pensamiento utópico fecundo no es imaginar imposibles sino intuir —cosa que no está dado a todos los mortales— la “combinación” viable dentro del ordenamiento de la naturaleza, pero no patente aún, el todavía-no-ha-llegado-a-ser blochiano. ¿Conviene, empero, desechar de manera tan radical los posibles hallazgos fortuitos de la imaginación libre y desordenada, de la fantasmagoría? Tal vez no, pero siempre que se tenga presente la imposibilidad en que está el Brainstorming o cualquier otro estímulo natural o artificial para arrancar destellos importantes a una mente estéril de por sí. Debemos, pues, partir del convencimiento de que la utopía es una posibilidad » implícita en el orden natural, pero que aún no se ha hecho manifiesta.
Intuir esa posibilidad y declararla es la función del pensamiento utópico.
Dado que la perfección es inalcanzable para el hombre, también ha contribuido poderosamente a mantener la tesis negativa respecto a la república ejemplar la idea de perfección tan persistentemente asociada con lo utópico. Sin embargo, cuando descendemos del mundo fabuloso de la Edad de Oro y los paraísos terrenales encontramos que los grandes forjadores de utopías no imaginaron haber propuesto organizaciones perfectas.
Identificado con la doctrina de la perenne mutabilidad de lo creado, con el todo cambia, todo fluye, de Heráclito, escribió Platón:
La ley no podrá jamás captar a la vez lo mejor y lo más justo que exista para todos, de manera de decretar las prescripciones más útiles, pues las diferencias que existen entre los hombres y entre los actos, y el hecho de que nada de lo humano está jamás, por así decirlo, en reposo, no da lugar, en arte o en materia alguna, a un absoluto que resulte válido para todos los casos y por siempre.
En semejante enfoque del problema, que aparta toda idea de perfección en la constitución de un Estado, Platón insistió con especial empeño. Al hablar de lo que ha de ser la intención del legislador, decía: “en primer lugar redactar leyes suficientes, con la mayor exactitud posible. Luego, al correr del tiempo y cuando ponga en práctica sus ideas ¿crees tú que exista un legislador tan torpe como para ignorar que persisten fatalmente defectos y que toca a otros corregirlos con atención?,\ Y poco más adelante añadía: “quedarán muchos defectos en relación con cada uno de los temas tratados en estas leyes; eso es fatal. Sin embargo, para todos los puntos importantes y para el conjunto no dejaremos, en lo posible, de trazar una especie de esquema. Toca a vosotros completar estos lincamientos”.
Los utopienses, por su parte, no estaban seguros de haber logrado el Estado perfecto, pues en sus oraciones daban gracias a Dios:
por tantos beneficios recibidos y, especialmente porque merced a su benevolencia viven en una república felicísima y profesan una religión que es la única verdadera a su entender. “Si en esto erramos —le dicen— y si hay otra mejor y más aceptable a tus ojos, dánosla a conocer con tu bondad, pues estamos prestos a seguir el camino por donde nos conduzcas. Pero el gobierno de nuestro Estado es el mejor y nuestra religión la más veraz, permítenos perseverar en uno y en otra”.
Es a la luz de este párrafo tan decisivo que ha de interpretarse lo escrito por Moro en el título de su obra: DE OPTIMO REIPUBLICAE STATU, que los traductores más conspicuos, desde Robynson, nos transmiten como: De la mejor (no de la perfecta) condición de una república.
Como el diámetro y la circunferencia, la utopía y la realidad son cantidades inconmensurables. Igual que pi, la felicidad alcanzable admitirá aproximaciones hasta el infinito sin lograr jamás el estado de reposo. Nuestra felicidad, como experiencia vital que es, se encuentra en constante devenir, y en esta edad convulsa y calidoscópica en que nos ha tocado vivir, ni siquiera la bienaventuranza, que imaginábamos puerto de llegada, eterno e inmutable, conserva esa serena estabilidad. Así, al menos, se desprende de cierta tesis, llamémosla dinámica, de la cual nos habla el autor católico José María Cabodevilla en una obra que tiene mucha relación con nuestro tema. Dice Cabodevilla: “¿A quién puede extrañar que la bienaventuranza se haya concebido tradicionalmente como un supremo reposo: requiem aeternam? Sin embargo, esta noción a muchos les resulta demasiado negativa y no muy seductora [. . . ] Pues bien, las religiones se apresuran a aclarar que también en la gloria se respetará esta necesidad nuestra de cambio y movimiento, esta estructura tan fundamental de la criatura [. . . ] Ya en esta vida el premio de quien encuentra a Dios suele ser, más que nada, un nuevo estímulo para seguir buscándolo, una profundización del alma para un encuentro cada vez más íntimo. El cielo será también no sólo una vida interminable, sino una interminable marcha hacia el interior de Dios”.
Tampoco han de pretender los esquemas utópicos —Platón lo subraya— tener valor universal en cada fase de la Historia, por la diversidad de características particulares y de grados de cultura existente entre los pueblos en un momento dado. Lo que pudo ser felicidad ayer quizá no lo sea hoy, y la de hoy posiblemente no será la de mañana; de igual manera, lo que represente felicidad no será lo mismo para el habitante de una metrópoli, para un granjero o para el aborigen de la selva.
Aunque Aristóteles reconociese méritos’ en La República, por los comentarios que hizo no hay la menor duda de que el estagirita no se hubiese sentido a gusto en el Estado propuesto por Platón, pero recordemos una vez más los cenobios de San Agustín y los infelices acogidos a la rigidez de aquellos monasterios para disfrutar de lo que, hasta entonces, les había negado la vida. Y si la sociedad descubierta por Hitlodeo pudo parecer y parezca todavía indeseable a muchas personas, Vasco de Quiroga, en México y en 1535, estaba en lo cierto al pensar que los indios del Nuevo Mundo, sujetos al yugo de los conquistadores, podrían alcanzar la felicidad si se les ofreciese la manera de vivir en colectividades organizadas según el modelo de Utopía.
Dice Mannheim: “Es un rasgo verdaderamente esencial de la historia moderna el de que, en la organización gradual de la acción colectiva, las clases sociales sólo pueden transformar eficazmente la realidad histórica cuando sus aspiraciones son encarnadas por utopías adecuadas a la situación cambiante”. Como proyección hacia el futuro que es, la utopía, para ser eficaz, deberá estar dentro del impulso evolutivo de la Historia.
De aceptarse: 1) Que el pensamiento utópico, lejos de representar fórmulas mágicas capaces de satisfacer todas las aspiraciones individuales, es teoría política enfocada al conjunto social; y 2) Que lo utópico no puede tener valor universal y permanente, sino que ha de ser lo suficientemente maleable como para adaptarse a la heterogénea realidad, habremos despejado el camino para que la utopía sea incorporada a lo accesible al hombre. Para ello es necesario que quienes aspiren a la utopía aparten de su mente toda idea de perfección.
Se ha dicho, en fin, que la utopía es evasión. Puede serlo como toda disposición de ánimo y todo acto del ser humano que busque, con ello, huir o simplemente aislarse de una realidad indeseable. Evasión será desde la lectura hasta el suicidio, pero la utopía, como tal, no tiene por qué serlo. Al contrario, para que una idea merezca la calificación de utópica, no basta con el mal que denuncia y la insatisfacción que revela. A la actitud de rechazo ha de ir unido el propósito de superación, el impulso para transformar lo presente. Utopía significa enfrentamiento, a veces dramático. Como el toreo. Y hay muchas formas de toreo: se puede torear más de lejos o más de cerca; con muchos o con pocos adornos; con precaución o con temeridad; toscamente o con finura; con seriedad o con payasadas, payasadas que pueden ser mortales. Al toreo se le llama lidia; por eso, siempre será toreo mientras se mantenga la lidia en el ruedo. Evasión es saltar la barrera, huir de la realidad sin empeño en dominarla.
El mundo de lo utópico es tan complejo que impone la necesidad de una clasificación, pero vayamos a ella con cautela, pues las clasificaciones son útiles mientras no se pretenda imponerlas con demasiado rigor, sobre todo cuando se trata de clasificar ideas. En nuestro caso, la más elemental y la menos comprometedora de las clasificaciones· es la cronológica, adoptada comúnmente por los historiadores de la materia: los orígenes, las utopías de la antigüedad, las de la Edad Media, y así hasta nuestros días. En un plano semejante de simplicidad sigue la clasificación de las utopías en imaginarias, es decir, las que sólo han tenido vida en las leyendas o la literatura (la Edad de Oro, La República) y las que se han hecho realidad en la historia (Esparta, los movimientos milenaristas). En esta obra hemos tenido en cuenta ambas vertientes.
No hay duda de que existen utopías imposibles frente a utopías realizables, independientemente, en estas· últimas, del éxito o del fracaso contingente. Ahora que, por imposible, sólo habremos de considerar lo que sea contrario a las leyes naturales: por ejemplo, que el hombre vuele sin ayuda de un artefacto, como se vuela en sueño. Tal imposibilidad la reconocieron Icaro (alas movibles), Cyrano de Bergerac (cohetes), Montgolfier (medios más livianos que el aire) y los hermanos· Wright (medios más pesados que el aire) pero todos volaron con mayor o menor fortuna por haber adaptado lo imposible a las leyes de lo posible.
Escribe Ernst Bloch: “El punto de contacto entre el sueño y la vida —sin el cual el sueño no es más que utopía abstracta y la vida sólo trivialidad— se halla en la realidad utópica reintegrada a su verdadera dimensión, la cual se halla siempre vinculada a lo real-posible”, para añadir de manera aún más categórica: “el proceso universal es él mismo una función utópica, cuya sustancia es lo objetivamente posible”. Toffler, activo creador de neologismos, ha denominado practopía su concepción de la república ideal: “ni el mejor ni el peor de todos los mundos posibles, sino un mundo que es· práctico y, a la vez, preferible al que tenemos [. . . ] una practopía ofrece una alternativa positiva, incluso revolucionaria, pero se encuentra dentro de lo que es realistamente posible alcanzar”.
Hay también utopías regresivas y utopías progresivas. Las primeras, alimentadas por la nostalgia, miran al pasado para añorarlo o tratar de revivirlo, como se manifiesta en el antiquísimo y siempre renovado propósito de retorno a la naturaleza; las segundas tratan de forjar el porvenir con espíritu innovador. Podrían idearse otros patrones de ordenamiento, pero baste con los expuestos, que corresponden a la condición intrínseca de los· diferentes planteamientos utópicos: son antiguos o modernos; son puramente imaginativos o llevan el sello de los históricamente cumplidos; están fuera de toda posibilidad o son anticipación de realidades· fecundas; se extinguen entre añoranzas o se expresan en un gesto afirmativo.
Frente a la utopía ha surgido una literatura que se le opone o la contradice, o bien la desfigura y la corrompe, en ambos casos con intención crítica. Las obras del primer grupo, llamadas contrautopías o antiutopías, tratan de mostrar la inanidad o el fracasó de la utopía, o bien ofrecen al lector el reverso del planteamiento utópico. Entre ellas (limitándonos a muy pocos ejemplos característicos) señalaremos, en la antigüedad, La asamblea de las mujeres, de Aristófanes, comedia en la cual una caricatura utópica se resuelve en tumultuoso fracaso. Dentro de intención parecida cabe la novela Cándido, de Voltaire, cúmulo de infortunios en el curso de un inmenso recorrido en busca de la felicidad, cuya moraleja es que el mejor de los mundos posibles sería éste habitado por nosotros si nos conformásemos con cultivar nuestro pequeño terrón. En su obra Gargantúa presentó Rabelais la abadía de Teleme como el antimonasterio, pero, al mismo tiempo, como la antiutopía. En aquel rincón privilegiado reinaba la abundancia, la riqueza y el lujo; sus moradores, no sujetos a leyes o reglamentos, vivían conforme a los caprichos del momento; la divisa de Teleme fue: Haz lo que quieras. Al grupo de las contrautopías deberían incorporarse aquellas obras que denuncian o condenan el pensamiento utópico desde el punto de vista político, filosófico o religioso.
Ha sido creado también el neologismo distopía que suele considerarse como sinónimo de anti o contrautopía. Sin embargo, puesto que el prefijo dis (etimológicamente = mal), más que antagonismo denota alteración, en nuestro sentir debería reservarse el término para las obras donde lo utópico aparece utilizado en tal manera que sus resultados son contrarios al espíritu de la utopía; es, según Chad Walsh, la “utopía invertida”, que más propiamente podríamos llamar “pervertida”. En la distopía el objeto de crítica no es la idea, sino sus aplicaciones por el ser humano, contradictorio e inconsecuente, frustrador de sus sueños y negador de su propia grandeza. Las obras distópicas, de las cuales son ejemplos ilustrativos El mundo feliz de Aldous Huxley (título original, Brave New World), y 1984, de George Orwell significan agudos alertas contra los inquietantes abusos y desviaciones que cabe esperar de las más halagüeñas utopías como de todos los aspectos de la conducta humana: lo que podía haber sido garantía de bienestar y de felicidad se convierte en fuente de males incontables.
Los regímenes totalitarios, cuya sobrecogedor a imagen han tratado de reflejar las novelas distópicas, contribuyeron poderosamente a desacreditar cualquier modelo de Estado que tuviese alguna semejanza con los ideados por Esparta, Platón o Tomás Moro. Pero independientemente del sistema económico, político y social que diferencie a los diversos regímenes, son muchos los factores de todo orden que el ser humano ha desviado de su curso deseable y aún desviará en mayores proporciones para causar daño. El arma nuclear representa el ejemplo más aterrador de distopía, del mal uso de lo utópico que pudiera haber hecho el hombre.