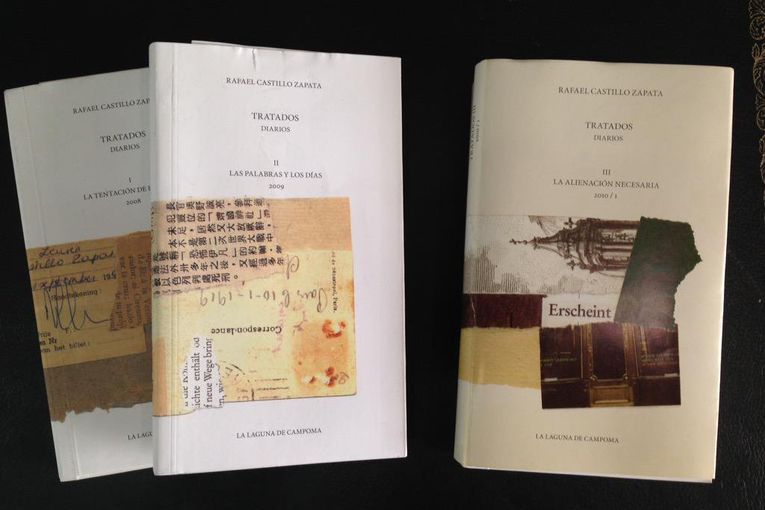Rafael Castillo Zapata
1. Crítica viene de crisis. El primer impulso de todo movimiento crítico nace del impacto que sobre la conciencia de un hombre ejerce, repentina, arteramente, una fuerza, una presencia que se le entrega o se le impone sin escapatoria posible y a la cual tiene que hacer frente, acogiéndola, invirtiéndola para su propio provecho, o rechazándola, reduciendo la intensidad de su demanda a niveles en los cuales ya no amenace su estabilidad y su entereza. Y es que después de toda tempestad viene la calma. Es decir, después de ese encontronazo crítico entre lo que se me opone o se me impone -por fuerza o por convencimiento, después de ese impacto que hace mella en la fortaleza de esta conciencia más o menos bien instalada que tengo, viene la asimilación o el repudio de sus efectos y la recuperación subsiguiente de mi estado habitual de hombre consciente. Pero, no conforme con esto, una vez recuperado ese estado de hombre tranquilo que cumple con sus quehaceres cotidianos y piensa y sufre y ama, surge en mí la irreprimible necesidad de relatar a los otros lo que, críticamente, acabo de experimentar en mi conciencia; quiero narrar, a mis allegados al menos, incluso las menudencias más prolijas de esa batalla mía, tan reciente, con hermosas o deleznables presencias inquietantes. De ese impacto, entonces, surge, por una parte, la experiencia crítica y, por otra, la necesidad de la crítica. En principio, para mí no hay otra justificación que ésta, precisamente, para sostener su legitimidad: la crítica nace porque algo hace crisis en alguien y ese alguien quiere dar testimonio de su experiencia de esa crisis, es decir, de su experiencia crítica.
2. ¿Crítica, cuál critica? De lo anterior se desprende al menos para mí que es necesario que algo o alguien haga crisis en mi conciencia para que el movimiento crítico comience y la experiencia crítica se produzca. La crítica auténtica se reconoce precisamente porque deja asomar en su testimonio, con mayor o menor intensidad según los casos, la fuerza crítica generadora que la ha impulsado. Sin embargo, si a ver vamos lo poco que nos es dado ver en revistas y periódicos, en tesis y monografías, y, por supuesto, también en libros, y que se nos ofrece limpiamente como crítica, es decir, sin rebuscamientos, como testimonio escrito de una experiencia crítica con algo; generalmente con un libro, con una obra de teatro, una partitura, una película o un cuadro la crítica, entre nosotros, no es tal crítica: a menudo, por el contrario, fruto de acercamientos gratuitos o forzados, obligados por las circunstancias -académicas, periodísticas o de compulsivo exhibicionismo impreso-, a un objeto, nuestra crítica de arte y en particular la literaria nos tiene acostumbrados a piezas de compromiso, testimonios sin alma, donde no se detecta la crisis originaria que les ha dado lugar.
3. El crítico es ante todo un lector. No quisiera aparecer como demasiado reductivo al proponer tajantemente que sin crisis de algún tipo o grado no hay crítica, pero tengo que atenerme a un principio, y entre todos los posibles elijo ése, como máxima referencial. Pues bien, si sigo fiel a esa máxima, me encuentro, como en el punto anterior, diciendo, de buenas a primeras, que aquí no hay crítica, o para no ser tan exagerados, que aquí apenas si (lo que) hay (es) crítica. ¿Cómo así? Habría que empezar por una aparente perogrullada, decir, por el principio, por la verdad de anteojito que, por eso mismo, se deja de mirar: el crítico es ante todo un lector. Es quizás aquí donde comienzan nuestros problemas. Porque quizás de lo que carecemos es de lectores -por llamarlos de algún modo- plenos, es decir, capaces de acusar recibo de los impactos de los objetos circundantes de los objetos literarios, por ejemplo con la misma intensidad con la que un peso gallo encaja el envión derecho de algún contrincante suyo, lo asimila, lo resuelve, lo devuelve o lo ataja. Si en el principio de la cadena crítica carecemos de conciencias permeables, aclimatadas y preparadas, es decir, entrenadas, para las crisis, los objetos pasarán rasantes y campantes frente a ellas y se les escapará, en consecuencia, la intensidad de sus presencias.
Pero las condiciones de preparación y de ejercicio que en este país determinan la tarea de un crítico lo orientan en cambio hacia la relación episódica e insuficiente con sus objetos. Entre esas condiciones, la de la investigación es primordial. Pues bien, ¿tengo que ponerme a enumerar la cantidad de obstáculos que se le presentan a los investigadores literarios en este país, obstáculos materiales de toda índole, a cual más pintoresco? Esto por no referirme al problema de la formación: porque una cosa es ser ya un investigador y sufrir las suyas, pero el prepararse para serlo es quizás todavía una odisea peor. Nuestras escuelas de Letras, por ejemplo, están diseñadas, en la mayoría de los casos, para desalentar los trabajos de investigación literaria, sobre los que recae la sombra de consejas telarañosas acerca de su fastidio, de su pavosidad, de su envaramiento academicista, y, en general, acerca de lo dificultoso y engorroso de su ejercicio en un país como este. Y, ya se sabe, vivimos en una sana sociedad pragmática donde las heroicidades de cualquier tipo están severamente desprestigiadas y ya nadie, a menos que esté un poco chiflado, es decir, a menos que algo haya hecho crisis en él de un modo tal que lo haya enloquecido, quiere dedicarse a eso de ser investigador, que no es otra cosa -¡atención!- que dedicarse a un embriagado, apasionado, pero metódico ejercicio de lectura. Y es esto precisamente lo que nos hace falta. Más fiebre y menos apatía; más implicación y menos displicencia. Sin lectores entusiasmados, sin conciencias abonadas para el impacto crítico, lo que nos queda es soportar los bodrios en los que lectores obligados y fastidiados descargan su aburrimiento sobre otros -incautos-lectores.
4. La crítica es un diálogo. Porque la crítica no es solamente, como ya hemos visto, el efecto de un encuentro crítico con algo, sino la necesidad de comunicar la experiencia de ese encuentro, dando cuenta no sólo del objeto que me impacta, sino del impacto mismo que ese objeto ha provocado en mí. Por consiguiente, la crítica no es nada sin el otro, sin el interlocutor necesario. Sin réplicas ni contrarréplicas la crítica no existe, simplemente porque la crítica es diálogo, ese «enfrentarse o confrontarse, este pedirse cuentas, este conversar con el otro» del que hablaba Alfonso Reyes. En tal sentido, para que exista crítica es necesario que exista una red de envíos y reenvíos que se encuentren y se desencuentren, coincidan y se opongan. De lo contrario, la crítica se convierte en un monólogo, o, en algo peor, en un diálogo de sordos. Y nuestra crítica -eso que apenas si nos atrevemos a llamar crítica pero que, desafortunadamente, es lo único que tenemos a mano para medio considerarlo como tal, lo más lejanamente parecido a lo que nos parece que es o debería ser la crítica- adolece, no de uno, sino de los dos defectos a la vez. Me explico.
5. Cuando lo que hay son lectores apáticos y, por consiguiente, testimonios apáticos de lecturas apáticas, nada incentiva la realización del diálogo. Nadie quiere darse por enterado de esos testimonios; a nadie le importa si un lector compila un catálogo de desatinos en una nota, si un tesista se va de bruces sobre un tema, si un articulista redondea disparates a mansalva con sus letras. Y no porque esos testimonios sean intragables, insostenibles ladrillos de puerilidad o de puntillosidad erudita, sino, por algo peor, porque no hay lectores capaces de replicarles. No hay diálogo, simple y asombrosamente, porque no hay nadie que replique, que conteste, que contradiga. En medio de esta general indiferencia, todo puede ser dicho, es cierto, pero nada es escuchado. Y todo es aceptado porque no hay armas con qué rebatirlo. De esto se alimenta nuestro desamparo crítico. No hay voz contrastante que se imponga como límite a la libertad de la otra voz, ninguna voz cuya presencia disuada a la otra de elevar demasiado el tono o de desafinar, o de fallar un agudo, o de resolver tramposamente un pasaje difícil. Pasa liebre por gato y gato por liebre: la impunidad que da esa tierra de nadie crítica es la patente de corso para todas las imposturas y todos los fraudes. Como si, en el camino, se hubiera ido forjando a imagen y semejanza del propio país, habría que convenir, tristemente, que nuestra crítica es también un ámbito altamente corruptible y efectivamente corrompido.
6. De la crítica silvestre a la critica erudita. Palabras duras, palabras de cuidado, las inmediatamente anteriores. Sin duda; pero me parece que no se desvían del punto focal de la situación crítica aquí planteada. Y si la crítica entre nosotros ha terminado por convertirse en una tierra de nadie entregada a todas las versiones del vandalismo intelectual, la culpa principal, ya lo dijimos, se debe a la ausencia de replicantes y no, por cierto, en el sentido de la ciencia-ficción. Y la ausencia de voces contrincantes es un reflejo de las profundas deficiencias en la formación de lectores plenos y en el ejercicio de lecturas a plenitud. Si lo que tenemos son voces famélicas, mal preparadas técnicamente y mal abonadas espiritualmente es decir, mal criadas ¿cómo asombrarnos entonces de que se cumpla entre nosotros el contundente principio de que en el país de los ciegos cualquier tuerto es un rey de la crítica? Nos sobran tuertos y entuertos críticos en este país de ciegos y de sordos y de tartamudos, si no de mudos por completo, de voces flacas si no. Y lo que necesitamos es clarividencia y vigilante vigilancia, miradas minuciosas, oídos finos, voces llenas, incluso llanas, pero plenas.
En esta misma tierra de nadie crítica lo que abunda, por lo tanto, es la crítica silvestre, la crítica improvisada, la crítica al vuelo, la crítica sin suelo. Lo cual no es obstáculo para que exista también -y he aquí, al menos, un principio de contraste en medio de tan general neutralidad- una crítica de copete erudito, extremosa y puntillosa, cuyo suelo, en cambio, es tan consistente como la plataforma de un coturno y, por supuesto, tan pesado y tan engorroso de llevar a ninguna parte. De lo primitivo a lo formalizado, del compadrazgo a la objetividad estructuralista, nuestra crítica sigue ayuna de crisis y, por lo tanto, sigue arando en el mar, como quien dice, perorando por su cuenta, hablándole a un auditorio fantasma y sirviendo, si a eso puede llamársele servicio, únicamente para conservar la continuidad activa de los críticos y la fachada cultural de los periódicos. Mientras la crítica no entienda que para experimentar crisis, estremecimientos de la conciencia frente a un objeto, frente a un cuadro, frente a un libro, es necesario estar preparado intelectualmente para ello, es decir, apertrechado de estrategias y recursos técnicos -que sólo se adquieren estudiando, fichando, fatigando teorías; mientras no entienda que, además, se debe estar preparado espiritualmente, es decir, con un gusto abonado y cultivado, con un entusiasmo genuino, personalmente, afectivamente comprometido con sus objetos de lectura, con sus objetos de atención; mientras no entienda que la inspiración sin sustento teórico tiene la consistencia de un suspiro histérico y que el bastimento técnico sin alma tiene la densidad de un adobe colonial, seguirá atrapada en el círculo vicioso de pasar de la emoción pura -arbitraria, irracional, torpe- al titanismo especialista -obsesivo, castrador sin mediaciones. Para alcanzar el punto medio de esa actividad que no consiste sino en el trabajo intelectual sobre el impacto que un objeto o un acontecimiento ejercen en mí -así la intuición bergsoniana-, habría que pasar, sabia y simplemente, por las tres instancias que señaló Alfonso Reyes en su ensayo sobre la crítica: ir de la impresión suelo del entusiasmo primero, dinamizador originario del movimiento crítico a la exégesis, y de la exégesis-suelo configurador, sustentador de la impresión al juicio-corona del proceso. Sólo con una impresión originaria realmente crítica y con una posterior elaboración técnica o erudita de ese impacto primero, puede alcanzarse el número áureo, por así decirlo, de una crítica plena: aquella que es capaz de soltarse a caminar después de abandonar, como diría el propio Reyes, las «andaderas del método», y transmitir con precisión, pero sin ínfulas, el testimonio de ese encuentro crítico a los demás. Sólo así podrá la crítica asumir su entidad de diálogo plural; podrá acometer cabalmente su tarea de contagiar y dinamizar la lectura, de divulgar las obras y las tendencias, de orientar, de valorar, de establecer ese mapa de relaciones entre las obras que pedía Octavio Paz y sin cuya presencia no existe, en propiedad, una literatura.
7. Pueblo chico, infierno grande. Voy a cerrar este diálogo refiriéndome a otro lunarcillo en el rostro de nuestra crítica. Y es que somos tan pocos y nos conocemos tanto, escritores y críticos, críticos y lectores, lectores y actores, público y pintores, que formamos parte de un espacio literario, de un espacio cultural estrecho, donde nos hacinamos incestuosamente como muchas familias de nuestro miserable vecindario capitalino, y donde la cercanía y la intimidad nos hacen proclives a las más bajas pasiones, a los caprichos más absurdos, a numerosas razones de la sinrazón. Somos un pueblo chico que actúa, que puede actuar como un infierno grande para aquel que se atreve a ser crítico, es decir, a tomar distancia de lo que, en un primer encontronazo, lo deja perplejo, herido, en crisis, para elaborarlo intelectualmente y luego poder compartirlo con otros interlocutores, y asumiendo esta tarea desde la autonomía de vuelo necesaria para que sus juicios no se vean afectados, negativamente, por los lazos afectivos que, sin poder evitarlo, ha anudado con otros en ese espacio limitado donde vive y crea y se expone al reconocimiento o al desprecio.
Atado visceralmente a sus tradiciones, este pueblo chico de nuestra crítica ha acostumbrado a sus habitantes a la práctica del compadrazgo, al hacerse la vista gorda cómplice, al dejar hacer amistoso; lo ha acostumbrado -como todo el país nos ha acostumbrado a la impunidad que da la ausencia de réplica, la ausencia de contraste. Por eso, ejercer la crítica en el sentido expuesto a lo largo de estas cuartillas es arriesgarse a alborotar un avispero con impredecibles consecuencias para el impertinente que se atreva. Pero únicamente arriesgándose así tiene sentido adherirse al trabajo crítico. Y debe ser por eso que tan pocos críticos tenemos, en el sentido pleno de la palabra. Pues hace falta su buen poco de temeridad, su buen poco de independencia, su buen poco de desapego, su buen poco de apasionamiento para afrontar el riesgo de volcar a todo un pueblo -reputaciones consagradas, nulidades engreídas, cortes y cohortes- en contra de uno. Pero en este matiz de heroicidad necesaria quizás radique, precisamente, el primer encanto, el encanto siempre vigente, del fatigoso quehacer de criticar.