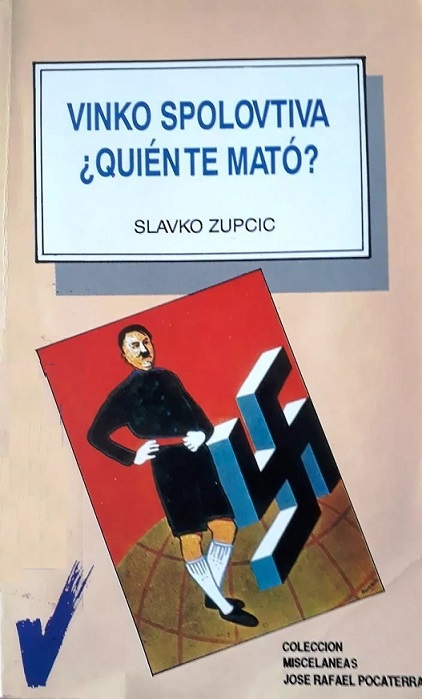Slavko Zupcic
Vinko Spolovtiva vive
Estaba nervioso, increíblemente nervioso. Ni siquiera la cercanía de la Catedral lograba cal marme. Me sentía correr entre los Señores de la Plaza y remolinear alrededor del monolito. Para nada importaba que yo estuviera sentado en uno de los bancos o que mi padre estuviera esperándome en el otro lado de la Plaza. ¿Acaso era posible verlo si el niño de la patineta me había embrujado? Si no podía separar mis ojos de aquel cuerpo moviéndose hacia uno y otro lado, ¿cómo divisar entonces la desconocida silueta? ¿Cómo reconocer su rostro, sólo visto en las fotos de Sienkewicks, tomadas treinta o cuarenta años atrás a orillas de algún río de Europa?
Habíamos concertado una cita en la Plaza para conocernos. Por primera vez en su vida, mi padre había sentido curiosidad por conocer a su hijo y me había llamado. Yo no. Desde pequeño sabía lo que había sido y era mi padre, un cerdo, y no tenía ninguna prisa por conocerlo. Había acudido a la cita porque pensaba matarlo. El revólver que llevaba conmigo se encargaba de recordármelo a cada instante. Si sólo había visto sus fotos y sus cartas viejísimas, ¿acaso era posible responder de otra forma a su aparición repentina? Era necesario matarlo. Luego me entregaría a la policía.
– Acabo de matar a mi padre – les diría. Quizás alguno intentaría darme un calmante y yo tendría que repetirlo todo de nuevo.
– Acabo de matar a mi padre en la Plaza Bolívar. Vayan a buscar su cadáver.
Nuevamente sonreirían incrédulos y yo mismo tendría que esposarme. El niño de la patineta no me vería, pero yo siempre recordaría que había visto a un niño corriendo con su patineta por todos los rincones de la Plaza Bolívar de Valencia el mismo día en que me había convertido en parricida. Sería como contemplarme a mí mismo corriendo patineta en el patio del Colegio mientras esperaba que mi mamá o mi tía me buscaran. Debía correr a toda velocidad para demostrar que era el más fuerte. No importaban las preguntas de Delgado.
– ¿Por qué te llamas Spolovtiva y no Delgado como yo?
– ¿Por qué nunca viene a buscarte tu papá?
En la Plaza, mi mirada siguiendo al niño de la patineta debió tropezar más de una vez con los ojos de mi padre. Embrujado como estaba, resultaba imposible saber o pensar que esos ojos grises eran de mi padre, quien había nacido en Nebretic sesenta y un años atrás. ¿Nebretic? ¿Yugoslavia? ¿Dónde quedaban Nebretic y Yugoslavia en aquel mundo? Si mi padre había sido criado entre las papas y aceitunas de Croacia mientras el «Belkin» les comunicaba a todos la muerte de los reyes, en Croacia o en Marsella, y la posibilidad de una guerra con Hungría, ¿importaba acaso? ¿O que mi padre se hubiera alistado a las filas del Führer en la Segunda Guerra? Mi padre, seguro, me había visto desde hacía mucho, pero se resistía a creer que yo fuera su hijo. De seguro pretendía un yugoslavo auténtico para enriquecer el pedigree de la familia. Perro, mil veces perro. Ahora sí quisiera tenerlo entre mis manos y torcer su cuello hasta destrozarlo.
En un momento de lucidez intenté buscarlo. ¿Cómo encontrar a un anciano de sesenta y un años vestido de pantalones azules y zapatos de goma en una Plaza repleta de ancianos vestidos de esa manera? Podía preguntarles a quienes más se parecieran al recuerdo que de sus fotos guardaba en la memoria si alguno de ellos era mi padre, pero de seguro sonreirían creyéndome loco. Podía también recurrir a lo de los lentes: ¿acaso no había dicho la voz gruesa de mi padre que llevaría lentes oscuros en una de las manos? O gritar su apellido en medio de la Plaza: Spolovtiva, Spolovtiva. Hice esto último. Por más de dos minutos estuve gritando mi apellido paterno en medio de la Plaza sin observar ninguna reacción extraña en los ancianos con lentes oscuros en sus manos. Sólo cuando el policía me conminó a hacer silencio, pude notar algunos cambios en el rostro de por lo menos tres de los ancianos. De seguro uno de ellos sería mi padre, pero no era cuestión de preguntárselo a cada uno. Por eso me limité a caminar delante de ellos despotricando en contra de las aldeas europeas, en especial de aquellas que se encuentran en la planicie del Save y del Danubio, pero ninguno reaccionó. Cuando recordé su cicatriz en la mejilla izquierda, el niño de la patineta comenzó a girar a mi alrededor. Resultaba imposible no girar con él para luego caer desmayado en medio de la Plaza mientras el niño continuaba girando, esta vez alrededor del grupo de curiosos que me rodeaban. Para evitar que alguno notara el arma que llevaba conmigo, me levanté rápidamente y me dirigí hacia uno de los bancos de la Plaza. El niño de la patineta me hacía señas para que yo me le acercara, pero preferí verlo remolinear mientras los seminaristas cantaban sus canciones gregorianas en la Catedral. Un anciano hermosísimo le preguntó la hora a otro menos hermoso. La respuesta me lo aclaró todo. Eran las diez de la mañana y el encuentro había sido fijado para las doce. Sabía que mi padre, aunque estuviera junto a mí o en el otro lado de la Plaza, como en efecto estaba, no aparecería hasta que la última campanada del reloj de la Catedral anunciara el Angelus. Tenía dos horas para hacer lo que quisiera .antes de matarlo y entregarme a la Policía. Podía entrar a la Catedral y rezar un poco, pero pensé que luego alguien podría reprochármelo. Debía recordar que estaba a punto de convertirme en parricida. Por eso decidí esperar sentado en uno de los bancos de la Plaza, pensando que sería conveniente asesinar a mi padre apenas un momento después de que se presentara.
Por un momento extrañé al niño de la patineta. No lo veía por ningún lado. Me aterraba la idea de que se hubiera marchado. Cuando salió a toda velocidad de uno de los rincones de la Plaza, descubrí la razón de su hechizo: eran sus medias blancas y sus shorts azules, iguales a los de los niños del Colegio. Recordé sus viejas burlas por mi nombre. ¿Cómo explicar que mi nombre no era un nombre, sino que era el nombre de mi padre, un inmigrante yugoslavo que había llegado a Venezuela en 1952 y que había desaparecido después de engendrarme en 1970?
El niño continuó girando alrededor del monolito. Ahora era un acróbata. Corría en parada de manos sobre la patineta. Se burlaba de mi tristeza remolineando a mi alrededor. Se dirigía en carrera hacia uno de los bancos. Un momento antes de chocar contra el concreto, saltaba. La patineta pasaba entre las patas del banco y él caía luego sobre ella para continuar corriendo hacia otro obstáculo.
Sin saber cómo, llegaron las doce. Apenas habían sonado seis campanadas cuando un señor canoso, vestido de paltó y zapatos de suela, se detuvo en medio de la Plaza en compañía de una señora gordísima. Los vi detenerse y buscar algo con la mirada, pero nunca pensé que fueran mi padre y su nueva familia. En efecto, a pesar de sus ojos cerulei y de su cicatriz inmensa en el lado izquierdo de la cara, no era mi padre: era el padre de un muchacho que estaba sentado a mi lado. Se vieron y reconocieron. Se besaron mientras el niño de la patineta remolineaba a su alrededor. Me distraje tanto viéndolos que no pude reconocer el rostro que se me acercaba con paciencia. Sólo cuando vi que el niño de la patineta se dirigía caminando hacia mí, recordé el objetivo de mi presencia en la Plaza y vi a un anciano yugoslavo de sesenta y un años, de pelo blanco y ojos cerulei, vestido de pantalones azules y zapatos de goma blancos, que abría sus brazos lentamente intentando abrazarme, mientras el niño de la patine a, que luego me sería presentado como nuevo hijo de mí padre, comenzaba a girar a nuestro alrededor. Era el mismo hombre que se había hecho fotografiar casi desnudo, orinando o bailando a la usanza antigua, cuarenta años atrás. Insistió en abrazarme y yo en evadido. Gané y luego apareció una señora acompañada de un niño flaquísimo. Eran su nueva familia: una esposa y dos niños, uno flaco como una I latina y un acróbata de circo.
Lo evadí todo: las invitaciones, los abrazos y las preguntas. Todo me parecía tan ridículo. Sólo al niño de la patineta que, continuaba girando a nuestro alrededor. Le llamé. Mientras venía recordé que me había prometido asesinar a mi padre inmediatamente después de la presentación inicial. Le recomendé que descansara y le pedí prestada la patineta. ¿Le molestaría que diera una vuelta con alrededor de la Plaza? ¿No? Qué bien. La acaricié suavemente. La tabla era roja y las ruedas azules hervían. La coloqué junto a mis pies. Desenfundé el revólver que había llevado para asesinar a mi padre y, antes de salir disparando sobre la patineta, golpeé la rodilla izquierda de mi padre con su cacha.
***
Maldito recuerdo de Gardel
Permaneció varios segundos observando el rostro de Mariela, intentando transmitirle el recuerdo del mar. Imposible, los ojos de Mariela, impenetrables, no lo permitieron. Le extrañó. Hasta hace pocos días atrás, Mariela había captado todo lo que ella había intentado transmitirle. Esa había sido la razón del éxito de la telenovela. Si Mariela iba a tomar algún veneno, ella le transmitía, en un juego rápido de miradas, la orden de volcar aquella taza o copa maligna. Si era necesario hablarle, aconsejarle, ella lo hacía. A esos consejos se debió su matrimonio con Juan Carlos. Sonrió al recordar aquellos éxitos. Le había dicho a Mariela que escribiera en un papel la fecha de su matrimonio con Juan Carlos y ella lo había hecho con creces. «Es un hecho, Juan Carlos y yo nos casaremos. Sólo esperamos el tiempo favorable». Una semana después se celebró la boda. Ahora ni siquiera podía soñar que hablaba con los integrantes del elenco. Siempre que Io intentaba fracasaba. Esa había sido la causa de la demanda de divorcio que Juan Carlos había introducido contra Mariela. así como el fracaso de sus métodos de transmisión mental se debía -casi se atrevía a jurarlo- a las influencias del nuevo libretista.
¿Siempre había sido así? Intentó recordar a su madre haciendo otra cosa que no fuera hablar de las películas francesas u oyendo las radionovelas de la época y no pudo. A excepción del recuerdo de la noche en que se había desmayado a los pies de Gardel en el Teatro Municipal de Valencia nunca había hablado de otra cosa. ¿Podía ella entonces ser diferente? Si el menor de sus recuerdos estaba asociado a la imagen, ¿cómo rebelarse contra esa cicatriz profunda que el destino había marcado en su vida? Regresó a la tarde en que había visto a Gardel, a través de una reja, pasar junto a su casa en un carro hermosísimo rodeado de sus amigos. Ella tenía ocho o nueve años y no pudo hacer otra cosa que mirarlo, siempre a través de la reja. mientras él se alejaba rumbo al teatro. Le pidió a su madre que la llevara, pero ésta (¿planeaba ya lo del desmayo?) le recordó que una niña de nueve años no podía entrar al teatro para un espectáculo nocturno.
Estaba a punto de pensar en la muerte de Gardel en Colombia cuando Mariela salió. Si hubiese sido posible transmitirle el recuerdo del mar, Mariela habría conservado la calma y, en lugar de salir apresurada, habría podido presenciar la llegada de Juan Carlos, hablarle e intentar solucionar lo del divorcio. Maldijo al libretista e intentó decirle a Juan Carlos que siguiera a Mariela. Imposible también. No le hizo caso. Se sentía inválida o muerta, muda quizás. Gracias al nuevo libretista, nadie en la novela le hacía caso. Sólo una vez en su vida se había sentido tan sola. Fue durante su único matrimonio. Tenían cinco o seis años de casados y ya habían nacido los niños. Por quién sabe qué extraña razón, su esposo había decidido no prestarle atención. Caminaba por la casa y continuaba imperturbable si ella lo llamaba. Dormía a su lado sin sentirla. Luego se suicidó. Por muchos años ella intentó encontrar las razones que justificaran aquella indiferencia y el posterior suicidio. Primero creyó que la indiferencia había sido espontánea y que ésta había determinado su afición a las telenovelas. Luego, cuando recordó aquella foto en que Gardel sostenía a su madre falsamente desmayada que guardaba en el baúl, descubrió que sus deseos de viví- dentro de los personajes habían sido anteriores. a aquella indiferencia. ¿Acaso había podido Víctor hacer otra cosa si ella sólo tenía tiempo para sus películas y sus radionovelas? ¿Suyas? Esa propiedad de introducirse dentro de los personajes, de hablar con ellos a través de las pantallas o de las cornetas de radio, siempre había sido imaginaria, transmitida por su madre, quien nunca pudo encontrar otra forma de olvidar la desaparición repentina de su esposo sesenta años atrás.
Aprovechó los comerciales para servirse un trago. Luego se sentó a contemplar el rostro de Juan Carlos. Pensó que le hubiera gustado tenerlo de hijo o de marido, veinte o treinta años atrás, cuando aún estaba en condiciones de tener hijos o maridos. Habría llenado sus horas de increíble y maldita soledad con su presencia. Sonrió al pensar que si ;u madre hubiera conseguido otra forma de olvidar la desaparición de su esposo, el suicidio del suyo nunca habría ocurrido y ella no estaría viendo, al menos no con tanta obsesión, aquella tele-novelo. Estaba a punto de hablarle a Juan Carlos, de decirle cualquier cosa, cuando Mariela, quien ya se había repuesto de su última rabieta, regresó. Su presencia la anulaba. No podía desenmascararse ante los dos como cómplice de ambos. Alguien tocó la puerta del cuarto y ella no respondió.
Lo había dicho en voz alta hacía muchísimo tiempo: nadie podía molestarla a esa hora. Luego intentó aprovechar un descuido de Mariela para explicarle a Juan Carlos la manera de controlar la situación. Sabiéndolo todo, como sólo ella podía saberlo, era tan fácil hacerlo. Había visto cómo Mariela engañaba a Juan Carlos con el portero y sabía que si Juan Carlos usaba adecuadamente esta información, Mariela haría todo lo que Juan Carlos le pidiera. Había empezado a decírselo cuando el nuevo libretista hizo voltear a Mariela, esta vez para verla de frente, y ella tuvo que fingir cualquier cosa. Se turbó, pero los comerciales del segundo cuarto de hora, que aún no dependían del nuevo libretista, la rescataron.
Cuando se reinició la acción, intentó contarle a Mariela lo de la amante de Juan Carlos, pero éste apareció y la hizo enmudecer. Estaba perdida. Deseaba morir. Juan Carlos y Mariela se habían confabulado para desenmascararla. Aparte de las influencias del nuevo libretista, lo más probable era que se hubieran reconciliado y se lo hubieran contado todo: su participación en el complot para que ellos se casaran, aquellos consejos metafísicos, tantas cosas. Esta vez nadie vino en su auxilio y ella prefirió observar. Los oyó planear su asesinato. Los vio, en una escena larguísima que no fue interrumpida por los comerciales ni por el final lógico del capítulo, comprar el arma con que la asesinarían por ser culpable de sus cosas. De seguro ya Mariela sabía que ella era quien había hecho fracasar su relación con Sergio y Juan Carlos sabría que ella era quien le había contado a Mariela lo de Eloísa.
Estaba perdida. Los había visto comprar el arma y no sabía qué hacer. Luego, cuando vio que Juan Carlos le quitaba el seguro al revólver recién comprado y apuntaba hacia ella, se decidió: maldijo por milésima vez al nuevo libretista, casualmente hijo de la única hermana de su esposo, e hizo estallar con un tubo la pantalla del televisor. Segura de que ya ni Juan Carlos ni Mariela podían asesinarla por esa pantalla, fue hasta el cuarto de su nieta, dispuesta a desconectar el otro televisor. Demasiado tarde: cuando acababa de abrir la puerta, Juan Carlos oprimió el gatillo y la mató.